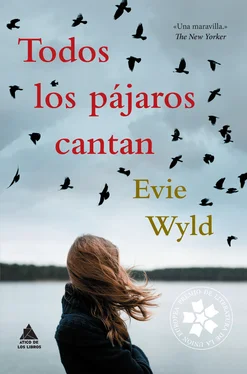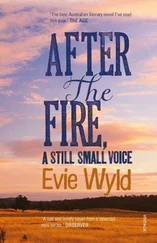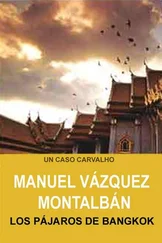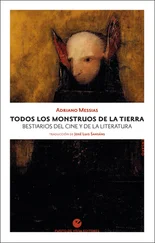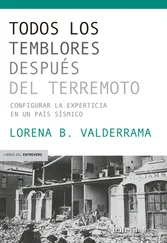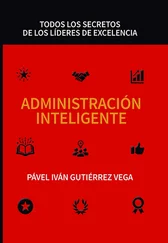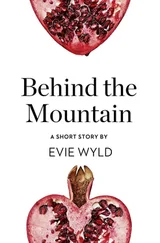Eché un vistazo a mi alrededor en busca de huellas extrañas, rastros o cabellos que se hubieran quedado enganchados en la valla, pero solo encontré una colección de plumadas de ratoneros. Metí las manos en los bolsillos y sentí su valor, como si fueran animales compactos, con los huesos de las patas doblados en sus cuerpecillos grises y emplumados. A medida que avanzaba, desintegré las plumadas con los dedos.
Me había detenido junto a los escalones que conducían al camino, bajo la protección de los espinos blancos que separaban el prado superior del de abajo y que se extendía a lo largo del sendero de la costa. Desde allí se divisaban los bosques del prado más alejado, abajo, y también mi casa de dos plantas, achaparrada contra la pendiente del acantilado. Me fumé un cigarrillo. Abajo, en el prado más alejado, una de las ovejas pastaba en la zona donde la hierba todavía estaba oscurecida por la sangre de su compañera muerta. No les importaba un comino.
En el suelo, al pie de los escalones, había un puñado de colillas esparcidas. No eran de la marca que yo fumaba; estos no tenían filtro y las puntas estaban mordisqueadas, aplanadas y cubiertas de mantillo. Conté siete.
—Malditos niñatos —le dije a Perro.
Terminé de fumarme el cigarrillo y lo apagué en el suelo, allí donde otro fumador había dejado una marca negra con el suyo. Recogí las colillas y las guardé en el extremo de mi caja de cerillas. Nos dirigimos hacia la playa por el camino mientras el sol se ponía tras las nubes.
Se oyó un rumor que podría haber sido un trueno. Perro se agachó, ser irguió de nuevo y me miró.
—No es culpa mía —le dije.
Lo aceptó y siguió explorando la hierba baja como si buscara fósiles. Casi siempre lograba desenterrar algo que se había arrastrado hasta allí para morir. No había manera de saber durante cuánto tiempo había sobrevivido mi oveja, hasta dónde se había arrastrado antes de morir o lo que había visto.
Recorrimos la pequeña bahía rápidamente y vacié mis bolsillos, llenos de polvo de huesos y pelo. A la luz del crepúsculo, ascendimos la colina, de vuelta a casa, con el viento soplando a nuestra espalda.
Los cuervos estaban apostados en los árboles como capullos a la espera de florecer. De repente, me rugió el estómago y recordé el pollo que había comprado el fin de semana. Debía guisarlo, pero eso llevaría tiempo. Lo más probable era que lo aplastara con el dorso de la mano, lo metiera en el horno y me lo comiera con un poco de pan en cuanto estuviera cocinado.
Rodeé el sendero y me detuve de golpe. Frente a la caseta, había un hombre con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y la mirada fija en el frente. Llevaba un pañuelo de seda en el cuello que le ocultaba la parte inferior de la cara y vestía un traje. Tenía el pelo aplastado contra el cráneo y una bolsa de polietileno colgando de la muñeca. Seguí andando como si no lo hubiera visto, pero apreté los puños hasta que me crujieron los nudillos. Lo olía, como si fuera una verdura podrida. Caminamos rápidamente hasta llegar a casa. Ya no pensaba en cocinar el pollo. Perro emitió un gruñido grave sin separarse de mí.
—Malditos niñatos —repetí para mí, solo por decir algo.
Intenté no echar a correr. Me metí en casa, cargué la escopeta, miré el teléfono y eché el cerrojo.
—Me gustaría informar de un delito. Un hombre se metió en mi propiedad —dije, y la policía comenzó a teclear afanosamente algo. Levantó la mirada.
—¿Me puede decir su nombre, por favor? —Me miró de arriba abajo, pero creo que no esperaba que lo advirtiera—. Y… mmm… ¿qué edad tiene?
Un policía salió por la puerta de un despacho que había detrás de la recepción. Tenía las sienes plateadas y llevaba un jersey que parecía cómodo encima del reglamentario.
—Ya me encargo yo, Gracie —dijo con cierta arrogancia. La mujer frunció el ceño levemente.
—Sí, sargento —contestó, y tecleó algo más rápidamente.
—Por aquí, por favor —me indicó el sargento mientras abría la puertecilla de metacrilato en la que ponía no entrar.
La mujer policía nos observó por el rabillo del ojo. Sentí que mi trasero volvía a ejercer control sobre mis piernas.
—Qué frío que hace, ¿no?
Asentí.
—Por eso tengo que ponerme dos jerséis —añadió con una sonrisa, y tiró del cuello de la prenda—. Este mes ha habido bastante trajín —continuó mientras me guiaba por el pasillo—. Entre la Navidad y Nochevieja, y justo antes del festival de la cerveza… Han llegado montones de autobuses repletos de visitantes del país.
Mientras cruzábamos el pasillo, unas caras nos observaban desde todas las puertas abiertas. La gente se reclinaba en la silla para mirarme.
—Oh —dije.
Abrió la puerta de su despacho y, con una risita y el ceño fruncido, me indicó que me sentara mientras él hacía lo mismo.
—Es un problema de logística, nada más.
Me fijé en que, desde su ventana, se veía el bosque de Hurst y en las espinosas antenas que marcaban la cárcel, oculta en las profundidades del bosque.
—Como los organizadores del festival no dan mapas con indicaciones sobre cómo llegar, tengo que enviar a mi equipo para que ayude a los visitantes… Para indicar a los autobuses dónde pueden aparcar, responder sus dudas… En fin, básicamente para que se ocupen de todo.
—Ya veo —comenté.
—En mi opinión, la culpa es de los patrocinadores. Si no tienen medios para pagar la organización y el personal necesario, mejor no montar un festival.
El sargento dejó caer la mano en la mesa con firmeza y yo me removí en la silla. Se hizo un silencio.
—Quiero poner una denuncia. Alguien se ha metido en mi propiedad.
Cambió de expresión al oírme.
—No oímos ese acento muy a menudo por esta zona— dijo—. No lo había notado antes, pero sí que lo tiene, ¿verdad?
Sonreí ampliamente, le mostré los dientes y, luego, tomé aire para continuar, pero el hombre me interrumpió.
—Mi yerno es australiano —dijo, y asintió con la cabeza—. Mi hija y él se conocieron en una conferencia en Singapur. Qué cosas, ¿verdad? En la empresa de recursos humanos en la que trabaja mi hija.
Traté de calcular cuánto tiempo debía permanecer callada para resultar educada antes de volver a cambiar de tema.
—Ahora viven en Adelaida y, claro, mi esposa siempre me está diciendo que tendríamos que ir a visitarlos, pero, en mi opinión, ellos también podrían acercarse, ¿no? Es que a mí las arañas me dan miedo. ¿Sabe cuántas clases de arañas hay en Australia?
—Yo…
—Creo que unas tres mil. ¿Sabe cuántas personas sufren picaduras de arañas al año? Unas cuatro mil personas. —El policía se reclinó en su silla y me miró—. Calcule.
—Mire —dije, y sonreí, mostrándole de nuevo los dientes—. Es que vivo sola, ¿sabe? Y…
—Ah. Sí, es un lugar solitario, demasiado como para vivir solo —me interrumpió—. Una joven como usted debería estar con alguien. Eso le levanta la moral a cualquiera.
—Ese no es el problema —respondí, tratando de no ponerme demasiado tensa—. Es que alguien está matando a mis ovejas y, ahora, hay un tipo que se pasea por mi propiedad.
—¿Es ganadera? ¿Cría ovejas? Bueno, pero no se lo calle. Ese es un trabajo duro, sin duda.
—Sí, mire, ¿podríamos…?
De repente sentí que tenía fiebre y el rostro del sargento adquirió una expresión completamente diferente.
—Claro —contestó—. Vamos a hacer el informe, así se sentirá mejor y podrá volver con sus animales. Será rápido.
—Genial. Gracias.
Sacó un bolígrafo y una hoja de un cajón de la mesa.
—Los ordenadores nunca han sido lo mío. Le daré las notas a Gracie y ella las pasará a limpio en el ordenador. Bueno, ¿cómo se llama, cielo?
Читать дальше