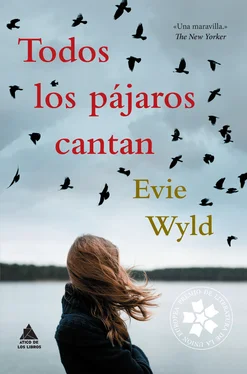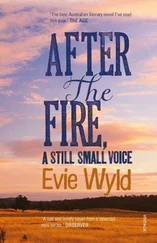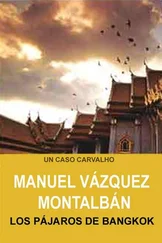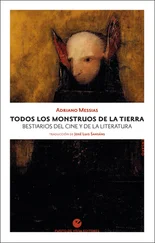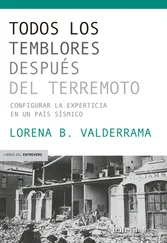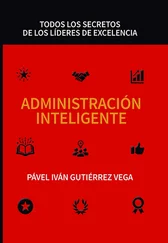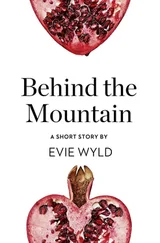Me muero de ganas de volver al trabajo.
—¿Habéis cazado un tiburón? —pregunta Greg, y le sonrío. No tengo ganas de hablar. Clare me da la espalda.
Cuando hacemos una pausa para fumarnos un cigarrillo, Sid entra gruñendo y con la cara roja.
—Vale, ¿quién de vosotros ha sido, panda de putos retrasados? —pregunta de pie, delante de la mesa.
Observo a los hombres y trato de adivinar qué han hecho y quién ha sido. Clare tiene una sonrisa en el rostro debajo del bigote.
—¿Qué coño ha pasado ahora? —pregunta Alan, que acaba de llegar.
Sid aparta la mirada de la mesa.
—Ven a verlo por ti mismo —dice, y se dirige a la parte trasera, donde se encuentra la cocina.
Todos nos levantamos, lo seguimos y nos congregamos alrededor del barril de harina. Cuando Sid levanta la tapa, vemos la marca de un trasero encima.
—¡No tiene gracia, joder! —grita Sid, por encima de las risotadas de los demás. Greg se inclina hacia delante como si le doliera algo.
—Bueno, al menos sabemos quién no ha sido —añade Alan mientras se enjuga las lágrimas. Luego, señala hacia el extremo de la huella, donde se aprecia otra marca—. El culpable tiene huevos.
—Vamos a Boonderie la semana que viene —anuncia Alan a la hora de la cena—. Hará un calor de cojones allí arriba.
Nunca he estado tan al norte desde que me marché, pero los de Hedland no se mezclan con los de Boonderie. Aun así, tengo la boca seca y bebo una cerveza de un trago para humedecerla.
Sid hace pan con la harina llena de gorgojos y la huella del trasero, y lo coloca en medio de la mesa. Parece una piedra. Nadie lo toca, ni siquiera Stuart, ni con un tenedor.
Las luces están apagadas y Greg me clava sus grandes pulgares en las caderas. En la cabaña, el aire es seco y caliente. Esta noche no me encuentro muy bien; siento que los huesos me pesan demasiado. El calor se cuela por debajo del techo de metal durante el día y permanece en la cabaña por la noche, adormeciendo a las arañas. Deslizo los dedos por el pelo de Greg, para que sepa que le presto atención y recordar que debo concentrarme. Una rana croa en el exterior, así que puede que la lluvia pronto comience a golpear con fuerza el tejado. A veces, cuando llueve, lo cual no ocurre muy a menudo, parece que el agua arremete contras las arañas y las arroja sobre mi cama.
La rana se calla y una suave brisa nada hasta nuestro rincón; es como el viento que anuncia la llegada de la lluvia. Greg suspira. De pronto, recuerdo dónde estoy y lo agarro del cabello con más fuerza. Algo enorme y negro se abalanza por la entrada y se desliza por la pared del fondo hasta colocarse bajo la mesa de trabajo. Me incorporo en la cama y golpeo a Greg en la cara con la ingle al tiempo que le arranco un mechón de pelo sin querer.
—¿Qué coño haces? —pregunta, y se sujeta la cara con las dos manos.
—Hay algo ahí —contesto en un susurro, aunque está pegado a mí.
—¿Algo? ¿Qué quieres decir? —Examina la palma de su mano en busca de sangre y, luego, se pasa los dedos por la cabeza para palpar la zona donde le he arrancado el mechón—. Joder, lo que me faltaba.
—Debajo del banco. Hay algo grande.
Me mira y su expresión cambia.
—¿Grande? ¿Cómo de grande?
Busco el martillo que tengo debajo de la cama a tientas, pero no lo encuentro; está oscuro. Greg se levanta y sacude la cabeza para aclararse las ideas. Se acerca rápidamente hacia el interruptor y lo enciende. La parpadeante luz fluorescente solo proyecta sombras contra las paredes.
—Como un perro grande.
La luz se estabiliza, aunque todavía hay rincones y lugares oscuros en los que ocultarse. El banco está cubierto con un hule azul que cuelga y oculta la parte inferior. Greg agarra una tubería metálica que hay apoyada contra la pared. Me alegro al ver que lleva los calzoncillos puestos. «Esto sería mucho peor si estuviera desnudo», pienso. Le sangra la nariz, pero lo ignora y deja que la sangre le llegue hasta el labio mientras sostiene la tubería con ambas manos como si fuera un bate de críquet. Camina con cautela y lentamente hacia el banco, mirando de un lado a otro a su alrededor en busca de nuevas sombras. Tengo los pelos de la nuca como escarpias. Intento no pensar en Kelly ni imaginarme a Otto fuera, observándonos con una escopeta en las manos. Ni con su navaja barbera. Disparará a Greg y, luego, se tomará su tiempo para deshacerse de mí. Kelly dará palmadas delante de mis narices mientras contempla mi muerte. Me cortará la mano y se la dará a ella, como si fuera un trofeo. «Kelly está muerta», me digo a mí misma, pero eso no me tranquiliza.
Agarro la punta del hule con los dedos y miro a Greg, que levanta los brazos, listo para golpear a lo que sea que salga disparado de ahí abajo. Asiento, cuento hasta tres en silencio y levanto la tela. No hay nada debajo del banco. Greg deja caer los brazos y la tubería de metal cae al suelo con un gran estruendo.
—Joder, si no tenías ganas, bastaba con decírmelo.
Lo miro para ver si bromea, pero no estoy segura.
Más tarde, cuando está dormido a mi lado, me levanto de la cama con cuidado para no despertarlo, me pongo una camiseta y unos pantalones, y salgo de la cabaña. Fuera hace fresco y me concentro en mi respiración; tomo aire frío y exhalo el caliente. El cielo está cubierto de estrellas. Me siento en la valla y escucho las cigarras, los pájaros nocturnos, los bandicuts, las ratas y todos los bichos vivientes que están ahí, respirando conmigo. No muy lejos, las ovejas forman un núcleo denso y silencioso. Siento la necesidad de estar sola, de no tener que dar explicaciones a nadie, la seguridad de ser una desconocida y estar lejos. Noto un ligero movimiento detrás de mí y me vuelvo justo a tiempo de ver una sombra en la entrada de la cabaña. Es Greg; reconozco su silueta. No quiere que me dé cuenta de que está ahí, y yo tampoco quiero admitir que estoy sola, fuera, y que me ha visto, así que, cuando vuelvo a la cama al cabo de una hora, finge estar dormido y yo también lo finjo, hasta que ambos nos dormimos de verdad. Por la mañana, examina con detenimiento mi cara y dice:
—Por Dios, parece que alguien te haya dado una paliza.
La comisaría olía a sopa de tomate. Detrás de la mesa de recepción había una policía con una coleta y un rostro resplandeciente.
—Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla, señora? —dijo, y se puso un poco roja.
Había aparcado frente a la comisaría, pensando que tendría tiempo de reflexionar sobre lo que quería decir, pero, cuando puse el freno de mano, unas caras aparecieron en las ventanas del edificio. Traté de ignorarlas, de moverme como si no supiera que me observaban, pero había olvidado cómo hacerlo. Sentí que tenía los brazos extremadamente largos y, al cruzar la carretera desierta, noté que mi trasero se movía más de lo habitual y que me controlaba las piernas. Subí las escaleras de entrada con ese estúpido balanceo.
Pensé en las pruebas que tenía. Me propuse hablar con calma y claridad. Repasé todo lo que había ocurrido el día anterior en mi cabeza, en busca de cosas sobre las que informar cuando me preguntasen: «¿Ha notado algo fuera de lo normal?».
Estaba previsto que nevara al anochecer, pero mis ovejas permanecieron ajenas a las noticias, pegadas unas contra las otras y observándome mientras avanzaba entre ellas y les rociaba las patas con spray para evitar la podredumbre del pie. Para cuando terminé, hacia las tres y media, Perro ya estaba rebozado en mierda de oca y el viento soplaba con más fuerza y hacía que gotitas de agua me salpicaran en la cara. Descendí por la colina hacia el viento procedente del mar, en dirección al sur. Hacía frío y unas pocas hojas muertas colgaban de las hayas. Perro trotaba delante de mí en dirección al perímetro del bosque, negro incluso en la oscuridad mate de los árboles, con las orejas enhiestas; la masa negra se lo tragó y una bandada de mirlos alzó el vuelo de forma repentina y pio con fuerza antes de volver a instalarse en otros árboles, donde se atusaron las plumas y sacudieron la cabeza. Probablemente se tratara de una liebre que había salido pronto. Perro no tenía la menor oportunidad de cazarla. Volvería en diez minutos, con la lengua rosada, la barriga cubierta de barro y agotado.
Читать дальше