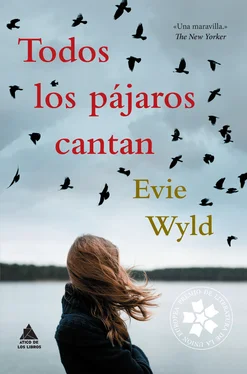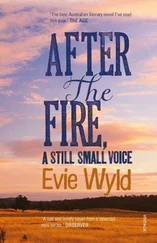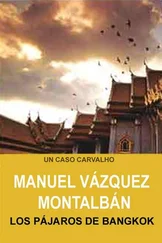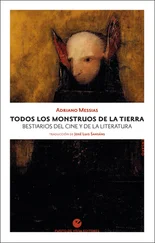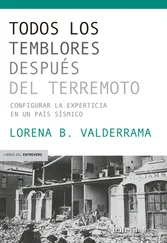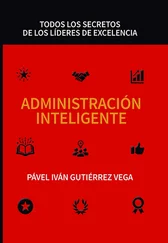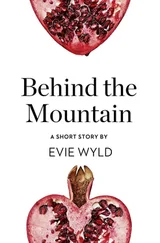—Todo irá bien —le dije, y me miró—. Tenemos opciones. Somos listos, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
Contemplamos cómo la luz se abría paso en el cielo y una lechuza realizaba su última ronda en el amanecer, como si fuera una nadadora solitaria en un mar vacío.
De vuelta a casa, la cocina estaba igual. Los fogones se quejaban cuando el viento soplaba por sus conductos. Desde el umbral de mi dormitorio, la cama parecía normal. No olía mal, no había nada malo.
Alisé las sábanas y coloqué la manta por encima. Justo en el borde del cobertor blanco había una mancha negra, como si la hubiera arrastrado por las cenizas de un incendio. Limpié la mancha con el dorso de la mano y desapareció. Encima del cabezal, en la pared, había otra mancha, pero esa se parecía más a una huella. Debía de haberme apoyado en la pared cuando me puse de pie chillando y había dejado la huella de una mano, clara y distinta. Los dedos estaban tan extendidos que la piel debería haberme dolido. Sin embargo, aquella mano era más pequeña que la mía. La borré con papel higiénico y saliva.
Hay un momento en el que advierto que mi relación con Greg cambia. El hecho de despertarme a su lado en mi cama es algo que simplemente sucede y el breve tiempo que tenemos antes de ir a trabajar es tan importante como el resto. No contemplamos cómo el otro duerme como en las películas; si uno despierta antes, entonces despierta al otro con un: «Eh, despierta».
Este no es momento de dormir. Tampoco yacemos en silencio mientras nos miramos fijamente. Hablamos como cotorras, devorando las palabras como si compitiéramos el uno con el otro. Mientras habla, hago flexiones. Él posa los pies sobre mis hombros y yo me muevo arriba y abajo para él. Me habla de su padre, que ya murió pero podía comerse una sandía entera con una cuchara como si fuera un huevo pasado por agua, quitándole la parte de arriba.
—Estaba gordo como una ballena. Y se sentía orgulloso. Un médico trató de convencerle para que perdiera peso, y él le dijo: «Y, entonces, ¿qué sería? Solo Joe, ¿verdad? Ya no sería Joe el Gordo y a la gente le daría igual que muriese». ¡Ja! Puto gordo.
Cuando me toca a mí, hago abdominales, porque es más fácil hablar mientras los hago, y Greg planta sus pies sobre los míos para estabilizarme. Nunca dice que le parece raro, jamás me ha comentado: «Cuidado, empezarás a parecerte a un hombre». Le cuento los detalles de mi vida, los que puedo revelarle. Le hablo de cuando aprendí a esquilar ovejas, de mi amiga Karen y, antes, de los tiburones y de la Australia rural.
Por la mañana, Sid descubre gorgojos en la harina.
—A mí no me molesta demasiado —dice—. Solo aviso por si a alguien le da asco que haya bichos en el pan.
Se hace el silencio en la mesa y Alan lo rompe desde uno de los lados de la cabaña donde se guarda la lana.
Algo ha arrancado un pedazo de carne de un mordisco a uno de los carneros. No está muerto. Es como si alguien lo hubiera desgarrado y se hubiera llevado un pedazo del animal. Las moscas sobrevuelan la herida. Connor le pega un tiro mientras todos observamos. El animal se mueve.
—Solo son los nervios —me dice Denis, como si yo fuera una histérica a la que hay que tranquilizar.
Pero en realidad pienso en lo rápido que ha ocurrido y en que ha sido un acto de compasión. Un segundo antes, el animal tenía una herida terrible, las moscas depositaban sus huevos en la carne y observaba a sus verdugos a su alrededor, y, al instante, de repente, no hay ningún peligro. «Tengo que aprender a disparar un rifle», me digo. Esa es la respuesta a todo.
Alan está a mi lado.
—Vamos a dar una vuelta, a ver si encontramos algún perro salvaje o algo así —dice.
Connor y Clare se llevan el cuerpo del carnero fuera del redil y el resto de las ovejas los observa. Es imposible saber lo que piensan.
Estoy sola con Alan en el camión. Nunca había sucedido hasta ahora; quiere decirme algo. No para de toser, con la mano en la boca, y, luego, me mira. No vemos nada durante kilómetros, nada excepto las ondas de calor del desierto y, de vez en cuando, un conejo. Alan los caza, los recoge y, después, sigue conduciendo. No hay un silencio sepulcral, pero solo decimos cosas como «allí», «lo he pillado, joder» o «un poco más cerca».
Al cabo de una hora, cuando pienso en el tiempo que he perdido y en que los demás seguro que ya me habrán superado, Alan saca las balas de la escopeta y suspira.
—No hay nada, joder —exclama, y se vuelve hacia mí. Entonces añade—: Normalmente no me meto en los asuntos de nadie. —Me aferro al volante—. Pero quería decírtelo: me parece que lo tuyo con Greg no está mal.
—Espero a que llegue el «pero», aunque no lo hace—. Los dos sois buena gente. A Greg lo conozco desde hace años; es un buen tipo. —Empieza a hacer calor dentro de la camioneta y me pregunto si deberíamos regresar o si encender el motor ahora sería de mala educación—. Y tú también tienes buen fondo. Creo que el hecho de que dos buenas personas estén juntas es algo bueno. —Alan está rojo como un tomate y me pregunto por qué nos ha puesto en esta situación—. Bueno, lo que quiero decir es que tienes que ignorar a los locos, y en este grupo hay uno o dos, eso no se puede negar. No son mala gente, pero… bueno, quizá simplemente se sienten solos.
—No entiendo…
—Vaya, que no te preocupes por Clare, eso es lo que quiero decir, joder. Está tocado del ala, pero no es mala persona. Solo está loco, y la ha liado con ese chaval… —Alan sacude la cabeza—. La madre de Arthur mandó una carta. Dice que está tratando de aprender a escribir con la otra mano. Aunque, bueno, no creo que le sirva de mucho. El chico apenas sabe leer. En fin…
—¿Ha dicho algo?
—No es eso.
—¿Qué ha dicho? —pregunto con firmeza, y mantengo los ojos fijos en las ondas de calor que emanan del desierto en la distancia.
—No importa —contesta Alan—. No me interesa lo que la gente de mi equipo haya hecho en el pasado. Joder, yo también tengo uno. Todos tenemos un pasado. Venga, encuentra a alguien que se dedique a esto y que no tenga un pasado. Si me lo dices, te pagaré. Denis lleva aquí toda su puta vida; cincuenta años. ¿Acaso crees que no está aquí porque huye de algo?
Me mira y me doy cuenta de que quiere contarme alguna cosa. Por un instante, pienso: «¿Qué hiciste tú, Alan?».
—Lo que quiero decir —prosigue— es que Clare es un quejica de mierda. Es un buen tipo, pero es un llorica. A mí no me importa eso, ni tampoco el pasado. No te olvides de que Clare y Greg son muy buenos amigos. Solo actúa como un capullo porque está celoso, pero no lo admite porque, bueno, porque es un capullo. Ser jornalero no ha sido fácil para él. Pero, vaya, podrías hablar con Greg y convencerlo para que se vaya a tomar unas cervezas con Clare una noche. Quizá eso lo apacigüe un poco. Dentro de poco, tendrá una semana libre. Eso también lo ayudará.
—Yo no obligo a Greg a pasar tiempo conmigo —contesto, con el rostro encendido. Me sorprende sentirme furiosa, no me lo esperaba.
—No he dicho eso. Es solo que, como vivimos todos juntos, quizá hacerlo sea lo más… sensato.
Resopla con fuerza. Ha dicho más de lo que le habría gustado.
Agarra los conejos por las orejas en silencio, por la ventana abierta de la camioneta. Los dos tienen un agujero limpio en la espalda. Los sostiene en alto y respira con la boca abierta mientras perlas de sangre espesa caen en el polvo naranja del camino.
—Pensaba llevárselos a Sid, para que cocinara un guiso o algo así. —Una mosca se coloca sobre una de las heridas de los conejos. Alan toma impulso y arroja los animales muertos lejos del camión trazando un gran arco—. Pero estoy seguro de que sabría a mierda —añade, y regresamos a la granja.
Читать дальше