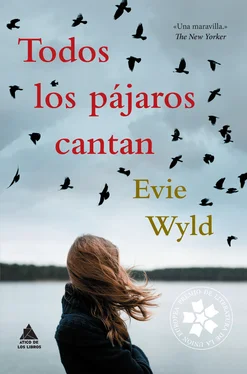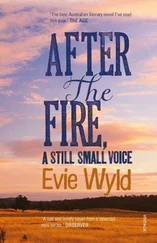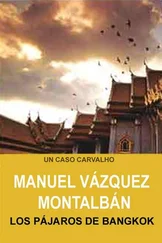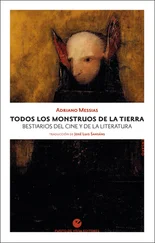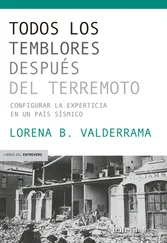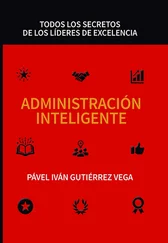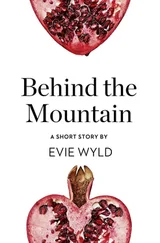—¿Cómo dice?
De repente, sentí que no corría el aire en el despacho.
—¿Eh? —Se oyó una tos en la puerta de al lado. Probablemente no se perdían palabra alguna de nuestra conversación. El sargento me miró ligeramente sorprendido con una pequeña sonrisa—. Solo necesito que me diga su nombre.
Me mordí la lengua.
—Jake Whyte.
—¿Dirección?
—Coastguard Cottage, Millford.
Levantó la mirada, como sabía que iba a hacer.
—Ah, eso lo explica todo, ¿no? Vive en la antigua casa de Don Murphy.
—Sí. Se la compré.
—No se la ve por el pueblo. Todos nos preguntábamos cuándo daría señales de vida.
Sonreí. Más dientes.
—Tendría que pasarse por el pub , hacer amigos. Así no se sentiría sola.
—No me siento sola.
—Bueno, si usted lo dice…
—Han matado a dos de mis ovejas.
—¿Cree que ha podido ser un perro salvaje?
—No. Las han destripado y destrozado.
—Bueno, le sorprendería saber lo que un perro es capaz de hacer. Una vez vi un perro de caza que iba detrás de un zorro. El bicho le abrió las costillas solo con la fuerza del hocico, sin necesidad de morderlo. El animal no duró mucho después de eso. De hecho, le digo más: escupió parte de sus entrañas. No fue nada bonito.
—Hay un grupo de chavales que merodea cerca de mi casa.
—Esta isla no es ideal para los críos, eso es cierto. Bueno, hasta una cierta edad. Se aburren. El festival de cerveza artesana es lo más excitante que tienen, y eso que se supone que no pueden entrar. —Me señaló con el bolígrafo—. Mire, le diré lo que vamos a hacer. Hablaré con ellos y les diré que la dejen en paz.
—¿Cómo sabe quiénes son?
El sargento se dio un golpecito en el lateral de la nariz.
—Me hago una idea de quiénes son los chicos problemáticos de la zona. ¿Dónde los vio?
—En Military Road.
—¿Military Road? ¿No me ha dicho que se metieron en su propiedad?
—No, eso fue otra persona. Lo vi en el sendero que lleva a la playa.
—Bueno, pero eso sigue sin estar en sus tierras.
Sentí el impulso de arrojar su té al suelo, pero me agarré a los brazos de la silla y dije, hablando lenta y claramente:
—Estaba oscuro. No debía estar allí.
El sargento entrecerró los ojos.
—¿Y qué hacía usted allí?
—Estaba paseando, ¡pero yo vivo allí! Mire…
El sargento se reclinó hacia atrás de nuevo.
—Señorita Whyte, lo cierto es que nadie ha hecho nada.
—Mis ovejas.
—Las ovejas se mueren constantemente. Es como si se lo buscaran. Eso dice mi tío, y él sabe de lo que habla. Tiene una granja de cuarenta hectáreas en Gales, donde cría corderos escoceses de cabeza negra. Nunca ha probado carne tan buena.
—No me parece que se lo esté tomando en serio —comenté. Tuve la sensación de que nunca había dicho nada con tan poca firmeza.
El rostro del sargento se apagó y su voz se volvió más suave.
—Sí me lo estoy tomando en serio, señorita Whyte. Me tomo su salud y su felicidad muy en serio. Que una mujer de su edad, con todas esas responsabilidades, viva sola no está bien. Debería bajar más al pueblo, hacer amigos. Es una lástima que el festival ya se haya celebrado, porque, aunque me quejo mucho, puede ser muy divertido.
Cerró la libreta y me ofreció una amplia sonrisa.
Parpadeé y cerré la boca. Me levanté e intenté no tropezar mientras recorría el pasillo para salir de allí. El sargento caminaba de prisa a mi espalda.
—Si está preocupada, puede llamarnos. Si ve al tipo de nuevo y está realmente en su propiedad, avíseme.
La policía de la recepción se volvió y me observó buscar a tientas el pestillo de la puertecilla de metacrilato. El sargento lo abrió. Trató de guiarme tocándome el codo ligeramente, pero yo me aparté con brusquedad.
—Cuidado —dijo, como si hubiera trastabillado.
Bajé los peldaños de la comisaría a trompicones y la fina lluvia me escupió sobre el rostro ardiente.
—Mire, se me ocurre algo —dijo mientras subía a la camioneta—. Quizá podría traer un poco de carne, unas chuletas o una paletilla, para el sorteo que se hace en el Blacksmith’s todos los miércoles. ¡Seguro que con eso hará amigos!
Apenas me di cuenta cuando se despidió de mí con la mano y me marché sin decir adiós.
Todavía era temprano, pero se divisaba una luz en el salón de té y el coche de la dueña estaba aparcado delante. Llamé a la puerta con fuerza y eché un vistazo al interior con las manos alrededor de los ojos para ver quién había dentro. La mujer que la regentaba, que no era mala persona, me vio y dijo: «Está cerrado». Pero yo me quedé ahí, mirándola. Me observó durante unos segundos y, finalmente, pareció darse por vencida. Se acercó a la puerta sacudiendo la cabeza y me aparté para que la abriese.
—Está cerrado, no abrimos hasta las once. El autobús ni siquiera circula todavía.
El autobús era un vehículo amarillo y pequeño que traía a los turistas desde las cuevas de los contrabandistas hasta el salón de té, cuya dueña se refería a él como «un lugar pintoresco». Tenía vistas al mar gris, por lo que no se veía el resto del país desde allí. Si uno lo visitaba en verano o en el momento equivocado del día, estaba lleno de familias y de críos chillando, correteando y peleándose. Cuando iba, siempre trataba de ser la primera en llegar, para asegurarme de que todo estuviera tranquilo, las mesas limpias y el aire todavía puro y libre de las exhalaciones de padres aburridos y pedos de niños.
No me moví ni dije nada; simplemente me quedé allí, de pie. Lo necesitaba. Al final, la mujer suspiró y abrió la puerta para dejarme pasar.
—No puedo seguir haciendo esto, ¿sabes? —dijo, y me limpié las botas en el felpudo antes de entrar—. Ni siquiera he montado el mostrador. Acabo de pasar la fregona. Jacob ni siquiera ha traído las pastas, así que tendrás que pasar con las de ayer. —No esperó a que contestara y señaló una mesa bajo la ventana, donde me senté—. Ni siquiera he preparado las mesas todavía, así que tendrás que esperar.
No le dije que no se molestara en hacerlo, porque sí quería sentarme en una mesa con un mantel de papel blanco y una servilleta cursi bajo el plato y la cafetera. Quería toda la cubertería que la señora siempre colocaba, como si alguien pudiera comerse un panecillo con nata y mermelada con cuchara, cuchillo y tenedor. Tres cucharillas diferentes: una para el café, otra para la nata y una última para la mermelada. Pinzas para los terrones de azúcar. Una taza blanca para el café, previamente calentada con agua caliente para mantenerla a la temperatura adecuada. Quería todo eso y las vistas al mar gris; eso era todo.
La mujer era amable incluso cuando estaba enfadada. Limpió las huellas que había dejado de camino a la cocina, salió y dispuso la mesa, y yo me aparté para que colocara las cosas. Desapareció y, cuando volvió, llevaba un delantal blanco con encaje atado a la cintura y puede que se hubiera aplicado un poco de pintalabios. Pero no me preguntó qué quería, porque ya lo sabía. Cuando llegué por primera vez a la isla, me había puesto en evidencia al pedirle un panecillo con nata de Devon.
«Me temo que solo puedo ofrecerte nata de la isla», me dijo.
El panecillo estaba un poco duro, aunque lo había calentado para ablandarlo. No importaba. Unté la nata y la mermelada, y dirigí la vista al mar mientras me lo llevaba a la boca. No me gustaba la nata, pero podía tolerarla con un poco de café fuerte. Me calenté las manos con la taza y miré la silla vacía que había frente a mí como si fuera a decirme algo. No lo hizo.
Cuando nos acercamos a la puerta, Perro levantó las orejas y tensó los hombros. Me pasé la lengua por los labios y pensé en la escopeta que había en el piso de arriba, apoyada en el armario. Intenté abrir la puerta en silencio, pero Perro salió disparado. Sus pezuñas repiqueteaban por el suelo de piedra de la cocina y por las escaleras que llevaban al primer piso. Creía que había dejado un grueso bastón al lado de la entrada, pero ya no estaba allí. Algo apestaba, como si le hubieran arrancado las entrañas a un animal. No veía a Perro, que ladraba y gruñía sin cesar. Saqué una sartén de un armario y me dirigí arriba tras él, levantándola en alto para descargarla con más fuerza.
Читать дальше