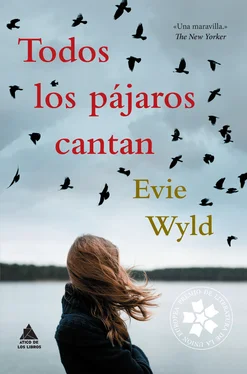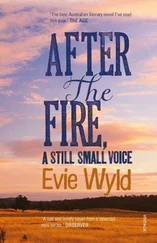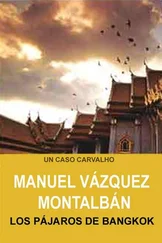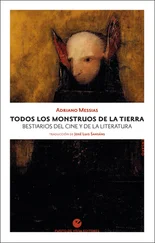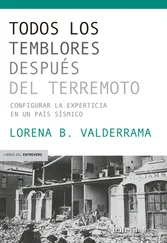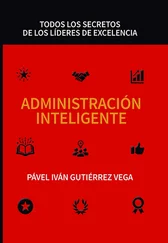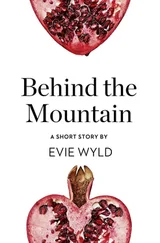Se oyó un fuerte golpe en el rellano junto a mi dormitorio. La barandilla tembló mientras ascendía por las escaleras corriendo. En el rellano, Perro bailaba alrededor de una enorme paloma que tenía el ala doblada en un ángulo raro y un reguero de sangre en la parte posterior.
—¡Perro! —grité, y me miró.
Ya no estaba furioso, aunque todavía agitaba la cola y tenía una pluma colgando del labio. Dejé caer los brazos, suspiré profundamente y me apoyé en la barandilla un instante. Perro aún tenía la lengua fuera y tuve que contenerlo, agarrándolo por la piel de la parte trasera del cuello para evitar que volviera a atacar al ave.
—Basta. Vale, paloma. Vale.
Me miró. Noté que el corazón le subía y bajaba en el pecho. Solo tenía que acercarme y levantarlo. Me dejó hacerlo, y evité con cuidado el ala rota. El corazón le zumbaba, pero seguía en mis manos. Perro gimoteó.
—No —espeté. Se sentó y volvió a levantarse.
La paloma agitó una de sus patas. Tenía una anilla alrededor. Sostuve el ave contra el pecho y le quité la anilla con una mano. Solo había un número de teléfono, lo cual era algo bueno; no tendría que tomar la decisión de retorcerle el pescuezo.
—Vamos a llamar por teléfono —le dije a Perro.
Los tres nos dirigimos hacia el aparato y marqué el número.
El hombre que descolgó no dijo hola.
—Esler.
—He encontrado una paloma que tenía este teléfono en la pata.
Guardó silencio.
—Se ha roto el ala.
—¿Está muerta? —preguntó.
—No, solo herida. El ala.
El hombre suspiró.
—Métala en una caja de zapatos, manténgala caliente y dele agua. Si sobrevive esta noche, ya le dirá ella cuándo estará lo bastante bien como para regresar a casa.
Colgó.
—Capullo —solté, mirando a la paloma.
Todos los zapatos que compraba venían en bolsas de plástico. Eché otro vistazo al ave. Vi que tenía un párpado cerrado y el cuello caído hacia atrás. Mientras hablaba con el hombre por teléfono, había apretado con demasiado fuerza y ahora estaba muerta.
Llevé a la paloma hacia la orilla, envuelta en papel de periódico como si fuera pescado frito. Perro saltaba a mi alrededor con un brillo en los ojos que decía que tenía ganas de matar y traté de mantener un ambiente relajado, no como si intentara deshacerme de un ave domesticada que había matado por accidente. No era una playa bonita para un entierro en el mar. Una capa de algas marinas infestada de piojos de mar cubría las rocas. A nuestro alrededor, se erigían rocas negras, de modo que, si alguien olvidaba el camino de vuelta, corría el riesgo de sentirse atrapado. Era incomprensible que las familias inglesas llevaran allí a sus hijos. Justo después de mudarme, me topé con una pareja joven cubierta de barro hasta los muslos que caminaba por el camino de espinos blancos, perdidos en la oscuridad y con un bebé cada uno. La mujer tenía la cara cubierta de lágrimas y el hombre estaba aliviado de que los llevara en coche de regreso a su bed and breakfast.
«No es un buen lugar para perderse», les dije durante el trayecto de vuelta. «Estabais a pocos kilómetros de un acantilado bastante escarpado». Lo cual era una verdad a medias.
Durante el primer verano en la isla, me preparaba la cena en la playa, bebía cerveza envuelta en una manta, escuchaba cómo las olas rompían en la arena y observaba las luces de los barcos que regresaban a Inglaterra mientras mis ojos se acostumbraban al mar negro y la luna se tambaleaba en el horizonte. Había decidido hacer lo mismo el verano siguiente, pero cada vez llovía más y, a veces, la playa olía de un modo extraño cuando llegaba el crepúsculo, como a goma quemada y forraje.
Perro se comió un cangrejo muerto. Oí crujir su caparazón al hacerse añicos. Comenzó a lloviznar y el agua lo cubrió de una película plateada. Terminó de comérselo, vio algo en las hierbas secas de la orilla y levantó las orejas. Ascendió por la pendiente, con las patas dobladas, y desapareció tras una duna, impulsándose con las patas posteriores. Mientras estaba distraído, di unos cuantos pasos en dirección al agua con las botas de goma puestas para evitar que persiguiera y destrozara el cuerpo sin vida de la paloma cuando la arrojase al agua. Resultó que estaban agujereadas. El agua helada me entraba por la suela, me rozaba los tobillos y me subía por los calcetines. Saqué la paloma del envoltorio y dejé que flotara en el mar. Intentó regresar un par de veces, pero, finalmente, tras varios intentos, se alejó más allá de las pequeñas olas que rompían en el mar, con el pecho blanco y seco, y el ala rota y torcida hacia arriba, alejándose hacia el horizonte. Luego se hundió, como si el mar la hubiera engullido. Tarareé la melodía de Titanic.
En las afueras de Kambalda, hay una taberna para los esquiladores que no es mucho más que un cobertizo de uralita con una barra y mesas hechas con literas de tren. Sirven whisky en tazas y todo lo demás viene enlatado. Los clientes deben llevar su propia nevera portátil, así que, mentalmente, tomo nota de comprar una la próxima vez que pasemos cerca de una tienda, cosa que quizá no suceda hasta dentro de unas semanas. Estoy en la barra y sostengo una taza de whisky en las manos. Llevo aquí demasiado tiempo, porque, de repente, me siento fuera de mí misma y no sé cómo he acabado en este bar en mitad del desierto. Un olor a barbacoa entra por la pared abierta de la cabaña desde el exterior y estoy rodeada de hombres. No hay ninguna mujer en varios kilómetros a la redonda y no sé por qué eso me causa un extraño alivio ni cuánto tiempo tardarán en encontrarme y obligarme a escapar de nuevo. Uno de los chicos más jóvenes, Connor, se acerca a mí arrastrando los pies.
—¿Estás bien? —pregunta.
Asiento.
Se mira la suciedad que tiene bajo las uñas y decide que están bien así. Entonces empieza a liarse un cigarrillo.
—Para ser una chica, te has adaptado bien.
Levanto la mirada y señala el tabaco con una ceja arqueada.
—Ajá —contesto, y saca otro papel de liar para prepararme uno a mí.
Tengo un amigo.
—¿Dónde vivías antes? —pregunta, y un escalofrío me recorre el cuerpo.
—Trabajaba con mi tío en una finca, al norte.
Me odio por decir eso, no porque sea una mentira, sino porque es poco creíble y porque debería haber estado preparada para contestar otra cosa.
—¿Tu tío tiene una finca ganadera en el norte? ¿Dónde?
Contesto sin pensar; de lo contrario, sabrá que es mentira.
—Marble Bar.
—¿Marble Bar? Lo conozco. Quizá he trabajado con él, ¿cómo se llama?
En ese momento, noto que la frente y el labio superior se me cubren de sudor. Me esfuerzo por controlar el color rojo que me tiñe la cara.
—Está muerto —respondo—. Murió, fue horrible.
Connor hace una mueca.
—Joder, lo siento —dice con una expresión incómoda, pero abre la boca y sé que quiere preguntarme cómo se llamaba mi tío, así que lo interrumpo y suelto lo primero que se me ocurre.
—Murió aplastado por su rebaño. —Por su expresión, sé que quiere preguntarme algo de nuevo y vuelvo a interrumpirlo—. Las ovejas se asustaron durante una tormenta y se volvieron locas.
Estoy segura de que Connor jamás ha oído hablar de nadie que haya muerto pisoteado por unas ovejas enloquecidas. Durante unos instantes, pone cara de no saber si estoy burlándome de él, así que, para evitar cualquier comentario, añado:
—Le arrancaron la cabeza.
Abre mucho los ojos, y ya no importa si me cree o no, porque ha dejado de hacerme preguntas. Quizá piensa que estoy chiflada, y no me importa. Levanta su bebida y dice:
Читать дальше