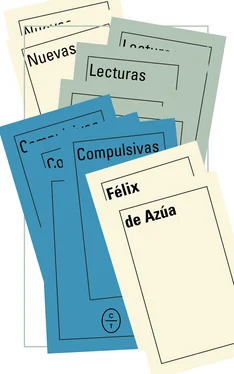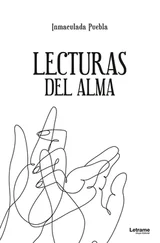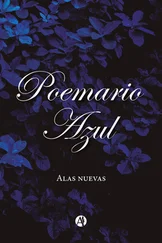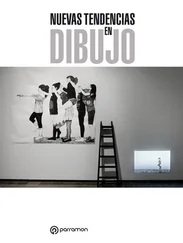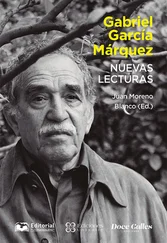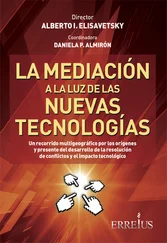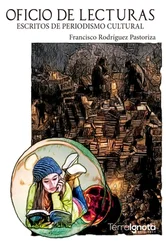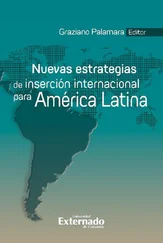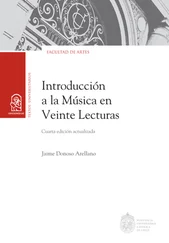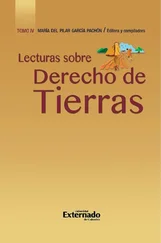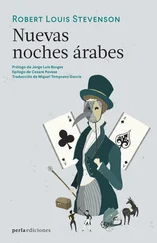El propósito del fragmento bíblico era transformar la etimología noble de Babilonia como «puerta de lo divino» o «puerta de los cielos», en una etimología bufa como «lugar de la confusión» o «lugar del embrollo». El redactor del fragmento (seguramente interpolado) ridiculiza el politeísmo babilónico, en cuya cautividad el pueblo de Israel pasó crueles años de esclavitud. La comparación que el redactor yavehísta establece entre el pueblo babélico (es decir, las antiguas poblaciones mesopotámicas) y su propia tradición hebrea está también presente en los detalles constructivos (uso de ladrillo en lugar de piedra, aplicación del betún como argamasa), los cuales pertenecen a la técnica babilónica de elevación de zigurats.
Las intenciones retóricas del fragmento son evidentes desde el comienzo por el uso de un estilo arcaizante rico en recursos verbales humorísticos. Así por ejemplo en «blanqueemos los blancos ladrillos» hay un juego fonético («nilvena levenim») que aproxima «hacer ladrillos» («lavan») y «blanco» (también «lavan»). O en «alumbremos las lumbres» («venisrefa lisrefa»). La voluntad de mostrar los recursos del lenguaje como un instrumento de juego, pero también de confusión y de embrollo, está presente desde el primer verso.
No obstante, las interpretaciones de la leyenda de Babel son abundantísimas y de una extrema seriedad. Ninguna aceptó su carácter irónico.
el plan divino y la supervivencia
Si se lee el texto con cuidado se comprobará que no hay en ningún momento desafío alguno por parte de los humanos, sino tan sólo un comprensible deseo de permanecer en común; para lo cual es imprescindible su autodenominación: «démonos un nombre» equivale al acto fundacional de la comunidad, al pacto social que funda la soberanía de una colectividad, cuyo nombre garantiza que la memoria reposa sobre un objeto real.
El suceso, además, tiene lugar en una futura patria común: «alcemos una ciudad y su cabeza en el cielo». No hay un solo elemento del relato que indique la más mínima rebeldía o transgresión por parte de los humanos. Es el Señor, preocupado por la habilidad de los hijos de Noé y viendo que con su capacidad transformadora (la misma que inspira el angustiado canto de Sófocles en Antígona) pueden permanecer unidos en un solo lugar y conseguir cuanto se propongan, quien se apresura a destruir el fundamento de su unidad, la lengua, y de ese modo impide que se realice una habitación en común y una memoria única. El Señor dispersa a los humanos por la haz del mundo, convertidos en grupos mutuamente ininteligibles, y así los convierte en signos que señalan los unos a los otros.
La dispersión, si se atiende a la traducción literal, no es el castigo de ningún desafío, ni se produce «con dolor»; es tan sólo una necesidad técnica para que los mortales pueblen la tierra, ya que ése es el proyecto divino y condición para la existencia misma de los humanos:
Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra; y los bendijo Dios, diciéndoles: «Procread y multiplicaos, y henchid la tierra...»10
Por eso, la divinidad, tras el Diluvio, repite a los supervivientes del Arca la orden de ocupar toda la tierra, como signo de que el proceso de habitación, interrumpido por la iniquidad de los cainitas, vuelve a comenzar:
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Procread y multiplicaos y llenad la tierra...»11
Si el destino de los mortales es ocupar toda la tierra, no deben permanecer unidos en una sola ciudad, ni es conveniente que usen una sola lengua. Su propia cohesión es un impedimento para poblar rápidamente las enormes extensiones postdiluvianas. La multiplicación de las lenguas responde a una necesidad de orden táctico en el proceso de habitación del mundo. No hay desafío humano en la construcción de la Torre, ni castigo divino en la supresión del lenguaje común: el Señor multiplica las lenguas para que los mortales, debilitados, se extiendan a gran velocidad empujándose los unos lejos de los otros. Ésta es la razón de que «por poco» (pero aún no del todo) hayamos perdido el lenguaje en tierras extranjeras: nos queda todavía la memoria de la unidad inicial y gracias a ella podemos aún entendernos a través de los diferentes lenguajes. La traducción es el sacrificio permanente que mantiene viva la memoria del lenguaje común.
En la táctica de dispersión que emplea el Señor contra los mortales para desunir la ciudad de Babel, es sensato ver una explicación mítica de los primeros asentamientos y la aparición de ciudades cuando los pueblos nómadas se hicieron sedentarios. Para el espíritu del redactor yavehísta de este fragmento del Génesis, la construcción de una ciudad suponía la renuncia al nomadismo (el redactor habla de desplazamientos hacia oriente en tiendas de campaña), lo que va en contra de la errancia que debía conducir al pueblo elegido hasta la tierra de promisión.
En la interpretación rabínica inspirada por la midrash, a Yahvé le perturba que los humanos se establezcan en ciudades en esta etapa de la habitación del mundo; el Señor los quiere nómadas y errantes. También suelen resaltar los rabinos una crítica implícita en el texto contra las invenciones técnicas: los de Babel utilizan el ladrillo, que es un producto artificial, un invento humano, en lugar de usar la piedra que es el producto «natural». Los zigurats, en efecto, estaban construidos con ladrillo crudo en sus zonas internas y con ladrillo cocido (a veces esmaltado) en sus zonas externas. Una parte de la tradición rabínica interpreta el fragmento como un intento de los descendientes de Noé para alcanzar la seguridad por sí mismos mediante argucias técnicas, como si la seguridad y el asentamiento en el mundo pudieran conseguirse únicamente mediante la voluntad humana y sin mediar la voluntad de Yahvé. El Señor les quita pronto todas las esperanzas en tal sentido. Pero ni siquiera en estas lecturas estrictas y severas hay la menor culpa por parte de los mortales. Tan sólo un acto dictado por el instinto de conservación, rápidamente neutralizado por el Señor.
La única frase que podría interpretarse como un desafío («y su cabeza en los cielos») no es, posiblemente, sino la traducción hebraica de la inscripción que los constructores asirios esculpieron al pie del zigurat de Babilonia levantado (y abandonado) en tiempos de Nabucodonosor I (siglo xii a. C.): «E-temen-a-ki», es decir: «casa del fundamento del cielo y de la tierra». Para los asirios, la pirámide en terrazas era una escala por la que descendía el dios cuando deseaba visitar a los mortales en su ciudad (había un santuario en los fundamentos de la torre seguramente destinado a la hierogamia del dios con una mortal); y, a su vez, los mortales subían a la «cabeza» de la torre para observar el curso de los astros (un segundo santuario dedicado a la adivinación astrológica estaba situado en la cúspide), lo que explica razonablemente esa expresión, «la cabeza en el cielo», que figura en el texto. La torre era la casa que unía la tierra con el cielo, tanto en sentido ascendente como descendente.
Es muy probable que el redactor del fragmento bíblico, o los sucesivos redactores datables hacia el siglo x a. C., estén comentando la historia verídica del zigurat de Nabucodonosor I que quedó inacabado doscientos años antes (siglo xii a. C.). En el siglo vii a. C. el emperador Nabopolasar emprendió su restauración y de ella hay un eco en Herodoto, quien aún pudo ver los restos de la torre «de Etemenaki» hacia el año 460 a. C. El redactor yavehísta usa la leyenda para dar su explicación sobre el origen de las lenguas, la aparición de los pueblos sedentarios, y las primeras construcciones de ciudades.
Читать дальше