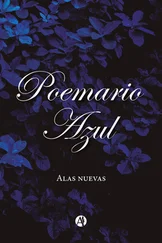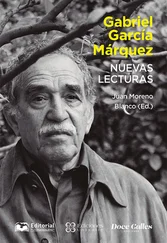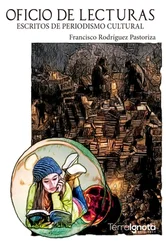El lenguaje no es nuestro, aunque tampoco nosotros somos una propiedad del lenguaje. Estamos en él, ciertamente, pero como los peces están en el mar, sin que éste sea suyo, aunque es cierto que el mar es el agua, las medusas, los besugos y los calamares. Forman unidad. Así que el mundo que hacemos con el lenguaje es un mundo compartido, aunque no sepamos con quién (¿o con qué?). Sabemos, es indudable, que el lenguaje es, sobre todo, eso, lo compartido y compartible, el puro compartir. Un lenguaje no compartible no sería un lenguaje, como se esforzó por demostrar Wittgenstein al describir los lenguajes privados infantiles que antes he mencionado.
Ahora bien, en ese mundo compartido, cuál sea la parte del lenguaje y cuál la de los mortales, es imposible de saber. En el lenguaje que usamos para hacer mundos suenan las voces de millones de humanos muertos. Usamos sus voces sin saberlo, arrastrados por el huracán de sus almas fugitivas. Somos la voz de los muertos en mayor medida que la de los vivos, ellos son los que nos recogen al nacer y nos dan una primera voz. Porque lo que el lenguaje lleva dentro de sí (lo que es) comprende la vida entera de la humanidad. Dentro de sí están las voces cavernarias de los pintores de bisontes, los gritos guerreros de las hordas de Tamerlán y esto mismo que estoy diciendo yo ahora. No hemos perdido ni una sílaba. El lenguaje es y contiene la vida entera de la muerte humana.
Se entiende pues, creo yo, que me proponga como un deber contar lo que he vivido en (ante, con, cabe, so, etcétera) el lenguaje y tratar de infectar mi enfermedad a todo el que quiera padecerla. Hay que tener presente que una vez sabido todo lo anterior, llega un momento en el que superas la timidez, el horror o el apocamiento, dejas que la pasión te arrebate, avanzas con paso firme, abrazas al lenguaje por el talle, como si fuera Emma Bovary, y entonces, escandalosamente, el lenguaje acepta tu abrazo, adelanta el busto, se deja llevar con los ojos en el cielo, gira las vueltas del vals cada vez más rápido, se embriaga de amor, de gozo, de música y escribe un libro llamado Madame Bovary.
Lenguaje musical, lenguaje amoroso, lenguaje del gozo, también hay en la literatura, porque es música, amor y gozo de los muertos, de nuestro inacabable pasado. Permitan, pues, que les infecte con esta enfermedad tan a contracorriente, tan rebelde, tan intempestiva, como es la lectura. Y dentro de veinte años, volvamos a empezar.
Félix de Azúa
Se recopilan aquí, agrupados en cuatro apartados temáticos, los ensayos, artículos y conferencias sobre literatura que el autor ha escrito desde la publicación de Lecturas compulsivas (Barcelona, Anagrama, 1998), su primera antología de textos literarios. En cada sección, los textos se han ordenado según un criterio histórico, de tal manera que el lector pueda seguir las reflexiones críticas de Félix de Azúa con la perspectiva propia de lo que ha sido tradicionalmente su campo de investigación, desde el romanticismo hasta el siglo xx. En este sentido, este volumen es el complemento idóneo a algunos de los libros que el autor ha publicado en los últimos años, sobre todo Autobiografía sin vida (Barcelona, Mondadori, 2010) y Autobiografía de papel (Barcelona, Mondadori, 2013).
De acuerdo con el autor, los textos originales se han editado y ajustado para el presente volumen, eliminando algunas referencias circunstanciales o bibliográficas, supresiones que por otra parte se reproducen en el índice de procedencia de los textos. En las notas se ha dado sobre todo referencia bibliográfica de libros y autores citados, y se ha aclarado además alguna alusión histórica y política necesaria para la cabal comprensión del texto.
Andreu Jaume
i. El fuego celeste: sobre poesía
Hölderlin
¿de qué hablan los poetas?
Aunque desde el bachillerato yo había leído la poesía con la certeza de que era una manera de escribir (una «literatura») distinta a todas y que no podía usarse con ella como con la prosa de las novelas, o la de las historias, o la de los libros de estudio (aunque tenía una imprecisa afinidad con los rezos), creo que mi primera noción concreta de la poesía en tanto que actividad soberana y sin relación con la experiencia inmediata (con el mundo de los sucesos, las actualidades y los objetos) fue cuando tropecé con Hölderlin.
Un acto puramente casual: lo compré porque era bilingüe y en aquella época intentaba aprender alemán. Se trataba de un volumen chiquito, de color verde y papel de mala calidad, editado en algún país americano, quizás Argentina, y traducido por un tal Silvio Pellegrini. Los poemas me impresionaron, pero más aún la convicción inmediata de que aquellos versos, aun siendo una traducción, tenían una fuerza superior a cualquier poeta vivo de los que yo leía entonces, Neruda, Aleixandre, Jiménez. ¿Cómo podía mantenerse lo poético de la poesía cuando todas y cada una de sus palabras habían cambiado, la sintaxis era enteramente distinta y el mundo donde se había producido, la Alemania anterior a la existencia de Alemania, resultaba más exótico que el planeta Marte para un adolescente español del siglo xx?
Estas mismas preguntas se las hacía Marx, perplejo por el mantenido interés que las tragedias griegas despertaban en sus coetáneos. ¿Cómo podía alguien emocionarse, o cavilar sobre nuestro destino, a partir de las palabras que hace milenios concibió el extraño habitante de un lugar remoto poblado por gente que se alimentaba de queso de cabra, aceitunas negras e higos y cuya economía, por así llamarla, se sostenía con las incursiones piratas que emprendían durante el verano por el Egeo? ¿Cómo podía seguir siendo actual Sófocles?
Estaba mal planteado. No era actual sino atemporal, o mejor aún, ahistórico. La poesía es aquello que escapa de la historicidad, lo que no puede explicarse mediante un discurso histórico razonable y sin embargo mantiene su significado a través de la historia. Puede hacerse historia de la poesía, puede analizarse históricamente un poema, muchos poemas están atados a su momento histórico, pero lo poético de la poesía excede a la historia. Es irrelevante que Dante fuera un conservador toscano o que Hölderlin fuera un revolucionario suabo, que Eliot fuera un yankee monárquico o Rilke un checo imperialista, aunque estas informaciones ayudan a aproximarse a lo más inmediato del poema. Más allá de lo inmediato está lo profundo del poema, lo poético, es decir, la materia misma de la poesía, aquello de lo que trata.
En los años sesenta del siglo pasado hubo un fuerte movimiento de crítica literaria que quería tratar el poema como un mero objeto lingüístico. Desde luego un poema es un objeto lingüístico, pero el análisis formal de ese objeto apenas da resultados satisfactorios. No hay nada más triste que el célebre artículo de Jakobson sobre el poema Les chats de Baudelaire. La trivialidad de los resultados aportados por el formalismo, el estructuralismo o la descripción fonológica de los poemas, hace patente que el más sofisticado análisis lingüístico acaba por manifestar la misma perplejidad que yo tuve al constatar que la traducción de un poema antiguo podía ser más interesante que cualquier poema vivo en mi propia lengua.
Entonces, ¿de qué tratan los poemas?
Yo diría que la gran poesía es siempre un homenaje y que si el poema no es un canto, entonces no pertenece a la gran poesía. Debo aclarar desde este momento que hay una poesía pequeña perfectamente noble, «bien escrita», interesante y de gran valor. La poesía de García Lorca, la de Paul Verlaine, la de Browning, son sumamente agradables y pertenecen al mundo de la poesía pequeña, la cual subsiste como sombra y recordatorio de la gran poesía, la de Shakespeare, la de Rimbaud, la de Hölderlin. Los ejemplos pueden ser otros, los hay por decenas. Lo relevante es que la poesía pequeña no tendría interés si no existiera la grande, del mismo modo que los gatos son preciosos por sí mismos, pero sobre todo en tanto que descendientes domesticados del tigre. Tigres en miniatura que permiten admirar su apariencia grácil, flexible, su vida secreta, en la alcoba. Un tigre no cabe en una alcoba.
Читать дальше