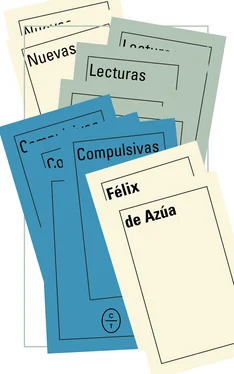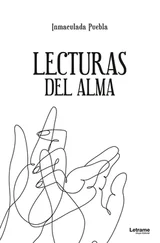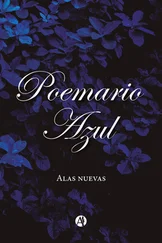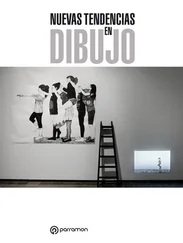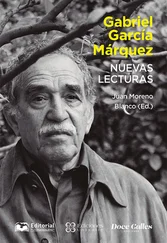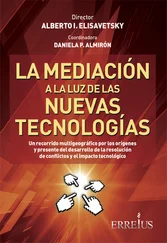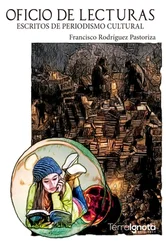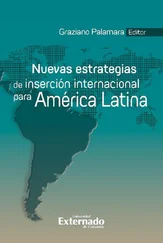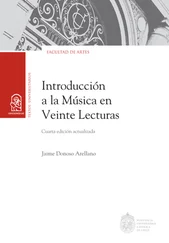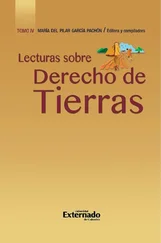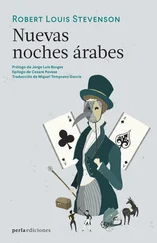La bisagra de la última transformación del mal, sin embargo, entre el romanticismo y la modernidad, es todavía un varón, un Don Juan, pero se comporta pasivamente y de hecho se burla de sí mismo hasta destruir su propia figura. Tengo al Don Juan de Byron por ese momento final, autoconsciente, en el que es el mismo Don Juan quien cede la iniciativa a sus víctimas, persuadido de su propia inutilidad en una sociedad a la que ya no humilla la maldad del seductor. La obra, inmensamente célebre, hoy es escasamente conocida. (¿Quién la ha leído?)
El poema es desmesurado, 16.000 versos, y lo comenzó ya en época tardía, a los treinta años. Los dos primeros cantos se publicaron en 1819. Los tres siguientes, en 1821. Del VI al XIV, en 1823. Y los dos últimos en 1824, el año de su muerte. Trelawny encontró un fragmento del XVII al recoger las pertenencias del poeta en Missolonghi.
En este inmenso poema, Don Juan es seducido sucesivamente por Doña Julia, una mujer casada amiga de su madre, la cual le inicia sexualmente. Por Haidée, hija de un pirata griego y jefa del clan en una isla del mar Jónico, que lo convierte en su consorte. Por Gulbeyaz, favorita del sultán de Constantinopla, la cual lo mantiene vestido de mujer en su harén particular. Por la emperatriz Catalina de Rusia, nada menos, al adoptarlo como chevalier servant. El poema quedó interrumpido cuando Don Juan dudaba entre dejarse seducir por Lady Adelina o Lady Aurora y era finalmente seducido y engañado por la duquesa de Fitz-Fulke.
En cada una de las seducciones es la mujer la que actúa por iniciativa propia y vence la resistencia de Don Juan (cuyo comportamiento coincide con el de las antiguas seducidas barrocas y románticas). En todos los casos Don Juan se enamora y quiere casarse, o por lo menos desea alcanzar una posición estable y confortable. La burla de la burla no puede ser más explícita.
Lo más sorprendente es que el poema responde con precisión a la vida de su autor: por esas fechas Byron se encontraba en pleno proceso de conyugalización. La relación entre Byron y la contessina Teresa Gamba Guiccioli es ya una novela del siglo xx. Se la presentaron en 1819 y sólo se separó de ella para ir a morir en Missolonghi. Cuando la conoce, Byron ha cumplido treinta años, está escribiendo el tercer canto, y se considera un hombre acabado, gordo, calvo, macilento, agotado. Ella tiene diecinueve años, se ha casado un año antes, en 1918, con el conde Guiccioli, un viudo cuarenta años mayor que ella, y según su aguda biógrafa, Iris Origo, es tonta (silly), pero no estúpida (stupid).19
El final de la increíble historia es un monumento a la decadencia de Don Juan. Cuando en 1823 Byron y Teresa han conseguido todas las licencias vaticanas que les permitan casarse, Byron parte a la liberación de Grecia (los patriotas griegos están vendiendo las armas que le proporciona el gobierno inglés a sus implacables enemigos turcos) y muere en Missolonghi a los pocos meses, en abril de 1824, pero de enfermedad.
Y lo que es aún más sintomático, aunque Teresa no lee una palabra de inglés, al conocer en 1821 la traducción al francés de los dos primeros cantos, le prohíbe seguir escribiendo esa obra inmoral e indigna de un caballero. ¡Y Byron acepta! De hecho, en una carta a su editor, John Murray, le comunica que los tres cantos recién enviados son los últimos. Más tarde, Teresa levantó la prohibición, siempre y cuando Byron eliminara todos los pasajes obscenos.
Me parece evidente que en esos momentos finales del romanticismo, en la bisagra de la modernidad, la figura de Don Juan está agotada y va a tener que ceder su papel a las seducidas, convertidas a partir de ahora en seductoras. Veinte años más tarde, en 1847, Baudelaire escribirá su célebre poema en el que Don Juan aparece ya en el infierno, abrumadoramente aburrido. Poco después será sustituido en la tierra por esa figura típica del simbolismo, «la Eva futura» que Villiers de L’Isle-Adam edita en 1886, la primera autómata femenina y madre de la malvada autómata de Metrópolis, metáfora del siniestro capitalismo americano que trata de seducir al empalagoso galán nazi, empeñado en casarse con «María».
Decía Bertrand Russell que la libertad por la que luchó Byron hasta la muerte no era la de los ciudadanos comunes, sino la de un jefe cherokee. Es otro modo de constatar que Don Juan había pasado a la reserva.
Eliot. Truenos, ninfas y agua sucia
Cuando se limpia con arte una obra de arte, como cuando limpiaron la Capilla Sixtina, aparece una obra nueva para quienes viven en ese momento. La antigua, la que el tiempo ensució, tiembla un momento en la nostalgia de los ancianos, pero está irremisiblemente muerta. El mismo efecto se produce cuando una traducción artística resucita una obra avejentada por la edad y el comercio. Esa impresión he tenido tras la lectura de la emocionante traducción que ha editado Lumen. La temible Tierra baldía de T. S. Eliot vuelve a vivir en la versión de Andreu Jaume.20
En este poema, sin duda una de las cimas del siglo xx, el poeta inglés quiso cantar (pero es un lamento) a su sociedad como si ésta fuera un sólido conjunto a la manera gótica, sólo que arruinado y disperso. El puente de Londres, el agobio sexual de algunos empleados, la asfixia de Flebas y otros cuadros, se exponen en un fresco que, a la manera de Lorenzetti en Siena, quiere representar una ciudad ordenada y armoniosa. Sin embargo, está condenada. Una Ley corrompida es incapaz ya de sostener la vida en común de los desdichados ciudadanos. El árbol parece robusto, pero está agusanado.
Algo de fresco medieval refleja el poema, pero sin la alegría y la esperanza de las sociedades antiguas, cuando un destino externo (un camino de espinas hacia la salvación) reunía todas las angustias en un solo haz de palabras celestes. Los condenados, tribu apartada, se agitaban también, pero su baile funesto, contorsionado, servía sólo para resaltar la alegría de los crótalos y panderos que conducían el baile de las muchachas en el Palacio Público de Siena.
Por el contrario, en la ciudad descrita en La tierra baldía no hay diferencia entre condenados y salvados. La democracia ha destruido la posibilidad de distinguir entre el brote fértil y el cizañero. La sociedad que canta (que lamenta) Eliot es la sociedad democrática y el río Támesis baja repleto de basura humana y municipal.
Eliot refinará su fresco del tiempo moderno en los Cuartetos (aquí está aún en estado salvaje), pero el concepto es claro. Como Benjamin, el poeta cree que el pasado (la Historia) no es sino un conjunto de ruinas del presente, seleccionadas como espectáculo para votantes. En cada ruina brilla una luminosidad que nos remite a otro pasado, éste ya inaccesible, soñado, como la luz de las estrellas muertas. Es lo propio de una sociedad baldía, que ya no produce, que sólo conserva, como esos aglomerados comunistas o islamistas donde nada nace, pero conservan el sueño de una salvación y un paraíso divinos, al precio de un sufrimiento tan inmenso como roñoso. Tierras baldías. También las nuestras.
La traducción de Andreu Jaume, admirable, nos permite regresar a este poema, uno de los últimos en los que el poeta aún podía remitirse a la trascendencia, en un español sin sonajero, de una sobria elegancia. Su prólogo, un ensayo sobre el poema que permite pensar que no se ha agotado la gran tradición crítica de los años cincuenta del siglo pasado, es imprescindible antes o después de la lectura.
Octavio Paz y Pere Gimferrer. Cartas de poetas
En el grueso volumen editado por Seix Barral, en sus más de doscientas cartas firmadas por uno de los protagonistas, se cuenta una historia.21 Es un topos clásico, mil veces repetido y que ha alimentado a la literatura desde su nacimiento. Henry James compuso variantes extraordinarias de esta historia clásica, pero las hay también en la literatura griega, japonesa o rusa. Es la historia del maestro y el discípulo. Una historia eterna.
Читать дальше