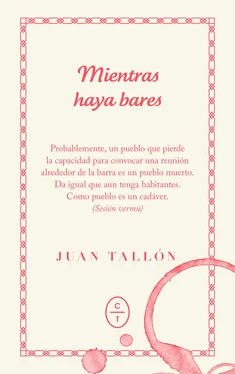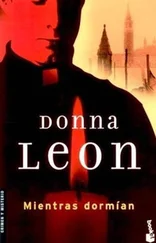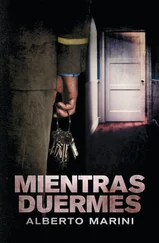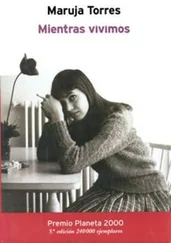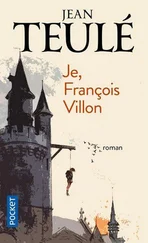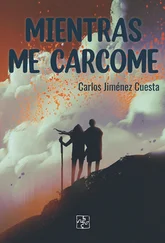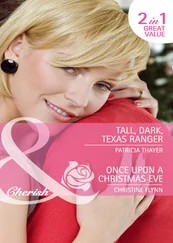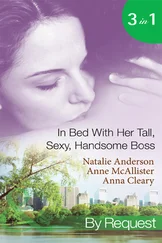1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 A aquellos que soñaban con ser escritores, William Faulkner les proponía una fórmula de enunciado sencillo, fácil de confundir con lo difícil: «Sueña siempre y apunta más alto de lo que sabes que puedes hacer. No te limites a ser mejor que tus contemporáneos o tus predecesores. Intenta ser mejor que tú mismo. El artista es una criatura movida por los demonios». Era un consejo ampliable a no escritores. En realidad, a todas aquellas personas que, llegado el minuto, desean saltar del tren en movimiento. Hablar de literatura simplemente es un modo más de no hablar de literatura.
El método para abandonar la vía del tren —que siempre conduce al mismo lugar, por el mismo trayecto— admite muchas metáforas. Yo me quedo con la del asesinato. En la línea de Faulkner, pero también en la de Gombrowicz. Después de vivir en Argentina un exilio que duró 24 años, al escritor polaco le llegó el momento de regresar a Europa. Lo hizo en 1963. A punto de zarpar en el Federico, gritó a los colegas argentinos su consejo para hallar nuevos paradigmas a su literatura: «¡Muchachos, maten a Borges!». Ese Gombrowicz es el que se cruzaba con el escritor argentino en las calles de Buenos Aires y desde la otra acera le gritaba: «¡Hey, Borges, acá Gombrowicz!». El argentino era ya un autor institucional, canónico, intelectualista, frente a lo que se revelaba la propuesta dionisíaca y periférica de Gombrowicz, que sabía que siempre llega el momento de apartarse del buen camino en dirección al nuevo, que todavía no se sabe a dónde conduce.
En última instancia, nuestros crímenes nos proporcionan identidad. En ocasiones solo consigues saber quién eres a partir de tus cadáveres. Hasta ahora tus crímenes te hacían grande. O pequeño. En todo caso, te hacían alguien. Hablaban por ti. Cierto es que había ídolos a los que matar. La escasez de ídolos verdaderos, que no sean los que ya tuvieron las generaciones anteriores, nos amenaza con no cumplir nuestros sueños de ser algo. Anteayer eras algo gracias a tus víctimas. Ellas te otorgaban carácter. Tus crímenes te indicaban un camino, trazaban el mapa de tus obsesiones, que, a la postre, son lo que hacen que la vida valga la pena. Todo ha cambiado en poco tiempo. Como si matar, incluso siguiendo las instrucciones de la metáfora, estuviese mal visto. Todo recuerda mucho a Casino Royale, aquel filme surrealista en el que Woody Allen interpretaba al sobrino de James Bond, Jimmy. En una de las secuencias, a punto de morir, le decía al tipo que pretendía acabar con él: «No puedes matarme, mi país reaccionará. Enviará una carta».
«Puede que fuera infiel, puede que fuera borracho, pero siempre estaba en casa a la hora de la cena», decía Mary en favor de su marido John Cheever, que tenía dos o tres vicios muy particulares. No hay defecto, cuando nos es demasiado próximo, que no nos parezca ínfimo. Ningún error alcanza notoriedad a cambio de que lo hayamos cometido nosotros, o uno de los nuestros. Esto es así, sin entrar en demasiados detalles. Todos somos Mary Cheever, personas dispuestas a pasar por alto cualquier afrenta a cambio de comer con cierta puntualidad. La vida solo se vuelve soportable si somos capaces de restar hierro a las crisis. Me ocurrió el sábado, cuando golpeé una figura del Apóstol Santiago de Sargadelos, se cayó del mesado y se desintegró. La figura, no sé por qué, era muy querida en casa. Oculté los restos en el fondo del cubo de la basura, para que no molestasen a la vista. Alguien los descubrió, por una fatal casualidad, y empezó a hacer preguntas. «Puede que haya sido yo», admití con arrogancia. «Pero después de pintar el dormitorio, techo incluido, y quedarme para el arrastre», alegué. La vida transcurre entre pretextos.
Todo error es relativo. En especial si lo cometes tú. Da igual qué hayas hecho. No será tan serio, digo yo, si no has matado a nadie. Como tus cagadas no son nunca graves, antes o después tampoco te lo parecen las de tu hermana, tu marido, tu novela o tu partido político. El pretexto se busca. Hay una escena en 99 River Street, de Phil Karlson, en la que uno de los personajes, afligido, le confiesa a su amigo: «He matado». La cosa parece espinosa, en efecto, pero su compañero toca la tecla exacta y lo consuela: «Hay cosas peores aún, como ir matando a alguien minuto a minuto».
En última instancia, conviene ejercer el olvido para dejar sitio a nuevos conocimientos. Nada dura más de tres días, según un proverbio árabe. Se trata de abandonar aquellos lugares en los que ya se ha estado. Como aquel intelectual que decía que el gazpacho se condimenta con sal, pimienta, perejil, tomate… y luego se tira por el váter. Pelillos a la mar, en fin. Es imposible mantener todo el tiempo los ojos abiertos. La podredumbre, en el fondo, es un parpadeo suave en el momento exacto. No hay error próximo, por grande que sea, que no quepa en el fondo de un bolsillo. Todos conocemos la historia de Paco, que después de una noche absolutamente degenerada, digna de Cheever, apareció por casa al amanecer. El vecindario lo observaba intentando abrir la puerta, sin éxito. Cada quien masticaba su teoría. Uno de los vecinos, cínico, le preguntó: «Pero Paco, ¿de dónde vienes?». La mujer de Paco, desde el balcón, consideró oportuno salir en defensa del marido, y respondió por él: «¿De dónde va a venir Paco? Paco viene de Francisco».
El libro es un chirimbolo yonqui
El libro también tiene una vida marginal y andrajosa, muy alejada de la literatura. En ese universo oscuro, lluvioso, solo es una especie de yonqui repelente, que nadie abre y sobre el que se acumula el polvo, cuando no otros objetos, que adquieren de pronto una inopinada superioridad sobre él. No fui plenamente consciente de esa existencia arrastrada hasta el día que me presenté por primera vez en Madrid, y cumpliendo un encargo de mi madre —«mira que no te olvides»— visité a la tía Mercedes, viuda de profesión. No la conocía más que por fotos en blanco y negro, deprimentes y envejecidas, lo que me había impedido hacerme una idea precisa de su bigote. En todos los retratos comparecía vestida de 1890, diluida entre dos o tres personas más. Ella destacaba, sin embargo, porque parecía llegar a la foto directamente de su entierro, haciendo una excepción.
Su primer marido había sido poeta, contemporáneo, a la luz de su estilo místico, de Alonso de Ercilla y San Juan de la Cruz. Tal vez por eso me había imaginado una casa llena de libros polvorientos, que nadie había abierto desde su muerte. En parte es lo que me encontré. Solo en parte. La visita estuvo presidida por el sobrecogimiento gris que me produjo advertir que los libros del difunto tío Andrés resistían el peso de una persiana averiada, equilibraban una mesa o elevaban una lámpara. En el caso más impactante, un ejemplar de Madame Bovary, que de buena gana habría robado después de maniatar a mi parienta, hacía de peana para un viejo trofeo de bridge.
Aquella visita me enseñó que un libro puede tener diferentes finales. Si hay suerte, perduran viajando de lector en lector, que es un modo de no tener final. La eternidad, en el fondo, solo es un boca a boca. Pero si caen en desgracia, los libros descienden a la condición de objetos yonquis. Es decir, cuñas para ventanas que se cierran o sillas con una pata más corta que el resto.
Me costó olvidar a mi tía, aunque cuando lo hice, con el tiempo me volví a acordar más veces de ella. Una fue cuando murió, para preguntarme morbosamente con qué vestido la enterrarían, y si la afeitarían, pero sobre todo qué sería de su biblioteca. Otra fue cuando leí que Evelyn Waugh era un fanático de las novelas epistolares de Samuel Richardson. «No me desplazo nunca sin mi ejemplar de Clarissa», explicaba cuando lo veían tomar el tren con la voluminosa novela de Richardson bajo el brazo. «Me sirve para mantener la puerta del vagón entreabierta», aclaraba. No en vano, Clarissa tiene 984.870 palabras, unas doscientas mil más que la Biblia.
Читать дальше