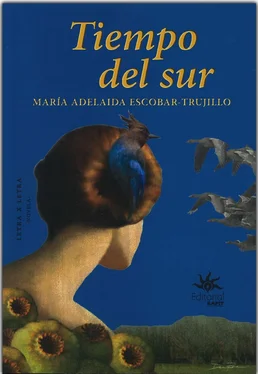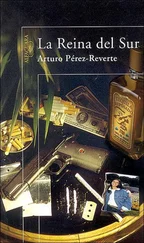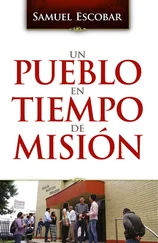—Es tu casa –le digo–. Es tu casa –le repito–. Me he aferrado a ella para que siempre encontraras un lugar dónde llegar.
En el fondo, ella tiene la razón: no es su casa, es la mía y debe seguir siéndolo. Cuando se fueron, pensé que en algún momento querrían regresar, pero cada vez que iba a visitarlos sentía que esa posibilidad se hacía más remota. Llámenlo como lo llamen, obstinación o intuición, algo dentro de mí hizo que me apegara a cada uno de estos rincones.
—No quiero irme –le dije primero a Ignacio cuando la casa se hizo ya grande para los dos–. No quiero irme –le aseguré a Elisa después de la muerte de Ignacio cuando la casa se hizo aún más grande y solitaria. Quería quedarme en mi casa, conservarla para mí y para las niñas. Y no me equivoqué.
Después de casi doce años de la partida de Titi, hoy mi casa es la suya. Su antigua habitación es hoy la de mi nieta. La biblioteca de Ignacio se ha convertido en el cuarto desordenado y lleno de juegos electrónicos de Migue. La habitación de Elisa, que tiempo atrás fue mi salón de costura, es ahora el cuarto renovado de Titi y de Santi. Mi cuarto sigue siendo mi cuarto. Lo poco que trajo todavía está empacado casi todo en cajas que se multiplican en medio de bicicletas, nuevos televisores, computadores, teléfonos, camisas, sacos, uniformes, ropa interior. Los libros de Ignacio, sus libretas y agendas están relegados ahora en cajas que permanecen debajo de las camas. Y si bien me siento viviendo en un lugar desorganizado que día a día se parece menos a mí, estoy feliz de pensar que la casa ha vuelto a tener vida. Una vida prestada, lo sé, pero también mía.
ELISA
SEPTIEMBRE DEL 2012
Tantas personas que miramos al caminar, en una fila, en un ascensor, personas que nos llaman la atención y luego se pierden para siempre en nuestra memoria. Con Lau fue diferente: aunque la primera vez que la vi fue solo por unos minutos, junto a la banda del equipaje en el aeropuerto José María Córdoba, dos o tres días después todavía me acordaba de ella.
En ese encuentro casual solo cruzamos dos o tres palabras. Yo estaba tan distraída pensando en Titi, en cómo estaría, en la cantidad de trabajo acumulado que me esperaba en la oficina, que sin darme cuenta la empujé al bajar una de mis maletas de la banda. Cuando me volteé para disculparme, me sorprendió la sonrisa de esa mujer pequeña, de ojos negros y pelo corto que me ayudó a descargar la maleta. Recuerdo que le di las gracias y volví a excusarme.
—Con gusto –me dijo con otra sonrisa, y unos minutos más tarde, después de recoger sus maletas, se despidió deseándome suerte, como si fuéramos amigas o al menos conocidas. La vi alejarse y abrazar a las personas que la esperaban. No dejó de sorprenderme cuando la vi levantar su mano para decirme adiós desde lejos. Con alegría, y de manera instintiva, yo también levanté mi mano y me despedí.
En las puertas de la aduana distinguí los rostros de mis papás haciéndome señas, como queriendo saber por qué me demoraba. Aquella noche, antes de bajar a Medellín, mi papá decidió que fuéramos a comer una arepa de choclo en uno de los estaderos cercanos al aeropuerto para que les contara todos los detalles del viaje. Las preguntas fueron interminables. Mi mamá quería saber cómo había dejado a Titi en Estados Unidos, si había llorado, si estaba tranquila, si Titi y Santi se veían bien. Mi papá, por su parte, preguntaba por los detalles del aeropuerto, cómo habían ocurrido los trámites, si nos habían hecho demasiadas preguntas, si Santi tenía ya un permiso de conducir, si me había contado algo sobre su trabajo y sus planes futuros. Aunque estaba agotada, sabía cómo se sentían e intenté contestar como mejor pude a todo su interrogatorio.
Así ha sido siempre, cada uno, a su manera, buscaba en mí un apoyo, una aprobación y un cómplice. Mi mamá busca en mí a su madre –eso es lo que dice María Gómez, mi mejor amiga–, y mi papá veía en mí a su socio o al hijo hombre que nunca tuvo. Y aunque estar en esa posición me ha incomodado por años, desde niña he interpretado para ellos el papel de la hija perfecta.
Cuando bajamos por Las Palmas para llegar a Medellín, los dos estaban un poco más tranquilos, y por fin todos nos quedamos en silencio. Cuando pasamos por El Alto, miré la ciudad. Me pareció acogedora y me alegré de llegar a mi casa.
Nunca he vivido en otro lugar que no sea Medellín y solo hasta hace poco empecé a pensar en la posibilidad de irme. Me conmueven sus montañas, el verdor de su tierra, las tiendas de esquina de algunos barrios por donde todavía camino. Como mi mamá, muero por las lengüitas de El Portal y, como a mi papá, me gusta tener mi oficina en el centro. Me encanta mirar a la gente que todavía se sienta a los pies de La Gorda de Botero en el edificio del Banco de la República, detallar las maneras de los hombres que compran tabaco en la esquina del Parque de Berrío y a las parejas que se pasean por Junín. Entrar a conversar con Ramiro en la Librería Nueva, almorzar en el Palazzetto y saludar a Elena, la dueña. Caminar por la Plazuela de San Ignacio y, de vez en cuando, encontrarme con Quintero, mi mejor amigo, a escuchar tangos en Homero Manzi, un chucito al que los dos le tenemos mucho cariño desde que lo descubrimos cuando todavía estudiábamos en la universidad. Pequeños hábitos, placeres necesarios para sobrevivir en esta ciudad que desde lejos se ve tan inofensiva e inclusive bonita, pero que en realidad está tan cargada de violencia.
Recuerdo que aquella noche de mi regreso de Miami, cuando pasamos por Chuscalito, ya casi llegando a la ciudad, pensé en la mujer con la que me había tropezado. Ella, como yo, estaría viendo las mismas montañas, sintiendo el olor de la tierra mojada por la llovizna. No pude dejar de preguntarme cómo se llamaría, dónde viviría, si alguna vez la volvería a ver.
Lau es una de esas personas que uno no olvida. Al menos en mi recuerdo quedaron grabadas desde el primer momento su sonrisa, la suavidad con que se mueve por el mundo y, como diría la tía Bea, su porte. Cuando una semana más tarde volví a verla en una comida en la casa de María Gómez, no podía creerlo. Aquella noche me acerqué para saludar a Rosario González y a Luis Vega, dos amigos de la universidad que no veía desde hacía por lo menos dos años. Conversaban en la sala con otra persona que no podía ver porque estaba sentada de espaldas. Cuando se volteó para saludarme, quedé desconcertada al ver que era la misma mujer del aeropuerto.
—Elisa, ¿conoces a Laura Molina? –me preguntó Rosario–. Acaba de llegar de Nueva York –como en el aeropuerto, Lau me saludó con una sonrisa transparente.
—Sí, ya nos habíamos visto –le contestó Lau.
Yo me quedé callada mientras ella les explicaba a Rosario y a Luis que nos habíamos conocido por casualidad en el aeropuerto. Reconozco que no solo me impactó verla allí, sino que recordara tan bien dónde nos cruzamos por primera vez. Me dio alegría constatar que ella también se acordaba de mí.
Durante la comida no pudimos hablar mucho. Unos minutos después de saludarnos pasamos a la mesa y allí estuvimos casi toda la noche conversando con todos los demás. A mi izquierda estaba Ricardo Camacho, un arquitecto a quien no conocía muy bien; Luis y Rosario estaban en las sillas del frente, y María y Lau se sentaron en los extremos. La noche fue deliciosa, llena de historias de viajes, de libros y películas recomendadas.
Por los comentarios de María me enteré durante la noche de que Lau vivía hacía quince años en Nueva York –donde había estudiado fotografía y trabajaba en publicidad– y había regresado a Medellín para acompañar a su mamá, a quien acababan de hacerle una operación de cadera. Lau es hija única y su papá murió cuando era muy pequeña. Su mamá, Leonor –o Leo, como la llamaba–, era para ella la persona más importante del mundo y no dudó un instante tomarse unos meses para venir a cuidarla. Nunca, hasta que nos conocimos, se le cruzó por la cabeza volver a vivir en Medellín. Solo lo decidió justo antes de regresar a Nueva York –tres meses después de conocernos–, cuando le propuse que viviéramos juntas.
Читать дальше