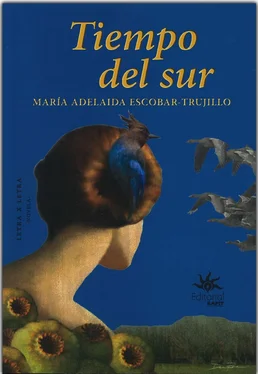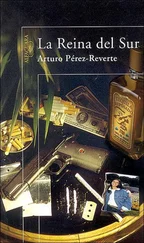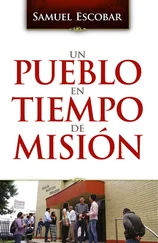—¿Cómo vamos a hacer, Elena? –me preguntaba todas las noches antes de acostarnos–. Yo, que siempre he luchado por ayudar a otros, ahora no puedo hacer nada por mi hija.
Esa mañana en el aeropuerto, mientras Elisa y Titi se registraban para el vuelo y yo abrazaba a los niños antes de que se fueran, Ignacio salió a comprar no sé qué dulces para no tener que estar allí y demostrar sus sentimientos. Tuvimos que esperar un buen rato a que llegara, y como las niñas ya sentían que estaban retrasadas, la despedida fue muy rápida. No quería llorar, no debía llorar, pero allí estaba en ese corredor frío viendo salir a mi hija, a mis nietos, sin poder retenerlos.
Sé –por la cara que hizo Titi– que Ignacio fue incapaz de decirle que la quería o algo que la tranquilizara. Cuando salimos a los parqueaderos, después de dejarlas, lo vi sacar su pañuelo y secarse las lágrimas. No dijimos nada. En la casa, como él sospechaba que iba hacerle un reproche, me dijo:
—Uno es lo que es hasta el día de su muerte, Elena, y Titi me conoce.
—Sí, tienes razón –le respondí–, pero a veces sería mejor pensar en lo que los otros necesitan y no en uno.
—Lo que uno cree con firmeza no se puede cambiar, y yo soy su papá. Era mi obligación hacerla tratar de entrar en razón, así fuera en el último minuto –dijo a manera de excusa–. Desde este momento ya no podremos hacer nada por ella.
El resto del día Ignacio se quedó callado, esperando, como yo, la llamada. Se les olvidó, me dijeron las dos cuando por fin, muy tarde en la noche, pudimos hablar con ellas. La conversación por teléfono fue tan corta como la despedida en el aeropuerto. Migue acababa de dormirse después de casi una hora de estar llorando, me explicó Titi, excusando su tono de voz, sus pocas palabras.
—¿Les fue bien? –le pregunté.
—Aquí estamos, mami, estamos bien –me dijo en susurros.
—Disfruta el reencuentro –fue lo único que logré aconsejarle.
Colgamos, y tanto Ignacio como yo sentimos un descanso. Por primera vez, Titi iba a estar sola y necesitaba aprender a cuidarse y también a valorar lo que era.
No sé bien si lo logró, pero desde hace un tiempo ya no es esa muñequita a la que todos estábamos acostumbrados a proteger. Se ve fuerte, sólida, capaz de soportarlo todo. Ella no se da cuenta de cuánto la admiro. Me regaña porque que quiero darles gusto con los antojitos a mis nietos, que me meta en sus peleas, y repite que odia que la trate como a una niña indefensa. Desde su regreso a Colombia, cada día me acusa de algo diferente. Yo la entiendo y la dejo que se desahogue.
Titi era una niña muy callada, delicada y, a diferencia de Elisa, le importaba mucho ser y estar bonita. Sin embargo, el accidente de Manue, los días en el hospital, en el pabellón de niños quemados, le cambió del todo esa prioridad.
Ni Ignacio ni Elisa, tampoco Santi, conocieron el temple de Titi en aquellas horas tan duras en el hospital. Manue lloraba y Titi, sin derramar una lágrima, curaba con tanta suavidad las quemaduras de su carita que era yo quien lloraba al ver el sufrimiento en el rostro de mi hija. Los primeros dos días no durmió ni un minuto; al tercero estaba tan agotada que logré finalmente que me dejara remplazarla por unas horas. Porfiada y tenaz, cuidó a Manu hasta que la dieron de alta. Nunca le escuché una queja, no la oí lamentarse y solo una vez la vi derrumbarse.
Dos meses después de salir del hospital, fuimos a hacer compras a un centro comercial. Todos los días, por más de seis meses, teníamos que ponerle una faja a la niña que le tapaba la cara y le estiraba la piel para que se curara la cicatriz. Caminando por uno de los corredores escuchamos el comentario de una mujer que pasó a nuestro lado:
“¿Sí viste, querida? Esa señora lleva a la niña con un bozal, como si fuera un perro. ¡Qué pesar!”. Titi se puso tan mal con el comentario que se sentó a llorar desconsolada. A Titi no le gusta hablar del accidente de Manue, no le gusta que nadie pregunte cómo pasó. Me imagino que quiere olvidarlo, como todos, pero nunca podrá hacerlo.
Como Ignacio, yo sabía que la forma en que Titi y Santi se habían ido a Estados Unidos no era ni la correcta ni la mejor. En mi corazón guardaba la esperanza de que esa entereza que había aprendido con la tragedia de Manu le ayudara a afrontar su nueva vida. Pensaba que tal vez, lejos de todos nosotros, sin compararse con su hermana, sin las sentencias de Ignacio y sin mi sobreprotección, lograría salir adelante.
De manera consciente o inconsciente, Ignacio y yo estimulamos la seguridad en sí misma de Elisa, mientras que nos acostumbramos a la fragilidad de Titi. Hoy pienso –claro que lo pienso– que fue nuestro error. No lo evitamos y dejamos crecer en ella esa sensación de inseguridad.
Cuánto tardamos muchos de nosotros en conocernos. Otros, por el contrario, parecen saber desde siempre lo que son y lo que quieren. Así es mi nieta, Manuela. Tal vez esa sala de hospital o los meses en los que no pudo salir a jugar hicieron que ella se volviera más fuerte y capaz de enfrentar las dificultades. Tal vez estar tan cerca de la muerte la ha llevado desde pequeña a saber que es diferente y buscar con fuerza lo que quiere.
Por el contrario, pasó mucho tiempo antes de que yo misma pudiera saber quién soy.
Soy Elena García, viuda de Ignacio Restrepo. Madre de Elisa y Cristina Restrepo y abuela de Manuela y Miguel Botero. Ama de casa, me gusta la música clásica, el piano en especial. Solitaria, pero no agria. Obstinada, según dicen mis hermanas, con una imaginación demasiado grande, según decía mi marido. Generosa, comprensiva y un poco boba, según Angélica –mi mano derecha y mejor amiga por más de cuarenta años–. Tierna, amorosa y un poco terca, según mi hija mayor. Irónica, según los últimos comentarios de mi hija menor. Una mujer a la que le da miedo expresar sus pensamientos y explorar, como sus hijas, sus deseos. Esta es el retrato que tengo de mí misma a mis setenta y un años.
Como dicen mis hermanas, siempre le tuve miedo a contradecir a Ignacio. ¿Cuántas veces sentí que se equivocaba y callé? ¿Cuántas veces reproché en murmullos o sueños sus sentencias?
Amé a Ignacio con devoción, más que con pasión. Me perdí en sus palabras, en sus razones, en su confianza férrea en sí mismo. Descuidada –ahora lo pienso–, fui permitiendo que su voz se convirtiera en la nuestra, y su pensamiento en el mío. Ya muy tarde, cuando dejé de oír su voz como un eco dentro de mi cabeza empecé a sentir el vacío, pero fui incapaz de abrir mi boca. Temía que me ridiculizara. Y hoy me arrepiento. Sí, aunque todo el mundo diga que uno no debe arrepentirse de nada, yo me arrepiento de haberme dejado llevar, de no haber expresado mis pensamientos y seguido mis deseos.
Me hubiera gustado ser una mujer como mi abuela Elisa, como mi hermana Clara, capaz de rebelarse y de creer en su propia opinión.
Las veces que Titi se acerca y me dice que está cansada y no puede pensar más porque si no, como dice el dicho, cogería pa’ el monte, le pido que siga, que no se dé por vencida. Tal vez es demasiado tarde para que vea que su mamá es una mujer diferente a la que dejó en esa misma casa donde, de nuevo, vivimos las dos.
Solo una o dos veces ha buscado que la contemple. Pero casi siempre pasa por mi cuarto y me mira sin verme, como si buscara las llaves, el libro, las gafas que se le han perdido. En esos momentos me quedo sentada en el sillón, en silencio dejo que haga de mí otro de los objetos de la casa. Allí estoy yo, en el sillón junto a la ventana, como el escritorio está justo al lado del baño, el cuadro de la abuela en la sala y el cucú en la pared de la entrada. Ninguno de estos objetos le pertenece, con ninguno de ellos siente una conexión, todos le recuerdan que esta es mi casa y no la suya. Inclusive yo misma, como cada uno de esos objetos, la distancio de la vida que quisiera tener.
Читать дальше