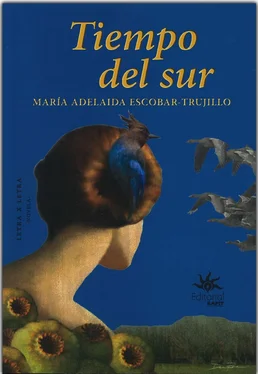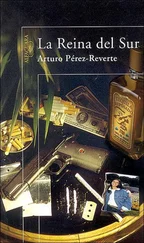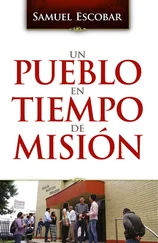Cuando cruzamos la aduana del aeropuerto de Miami, sin que nos detuvieran más que por el control de rutina, recuerdo patente que los ojos se me aguaron de nuevo. Después de tantas horas pensando qué debía o no llevar, qué debía o no contestar, ningún oficial nos había hecho una pregunta difícil y ni siquiera revisaron el equipaje. En el carrusel para reclamar las maletas, los perros antidrogas pasaron cerca de nosotros. Aunque, por supuesto, nosotras no llevábamos nada ilegal, sentí pánico de que ladraran o nos olfatearan más de lo normal. Cuando caminábamos hacia la salida, le pregunté varias veces a Elisa si me veía bien, si estaba bonita, si creía que Santi nos estaría esperando a la salida. ¡Estaba tan nerviosa!
Al salir al corredor de llegadas, nos veíamos como la familia perfecta. El calor del mediodía era sofocante y yo miraba para todos los lados buscando a Santi.
De pronto, en medio de la muchedumbre que esperaba, lo vi. Estaba más flaco, mucho más flaco, pero igual de sonriente, elegante y masculino, como a mí me gustaba. Al vernos se quedó quieto y se le salieron las lágrimas. Me acerqué a él para que abrazara a Migue, para que lo besara y reconociera a su hijo. Después puse mis manos en su cintura y lo abracé con fuerza para no dejarlo ir.
—Llegamos, Santi, por fin estamos juntos –fue lo único que pude decirle. Manue se paró del coche y caminó con timidez hacia él. Santi la alzó entre sus brazos y, de nuevo llorando, la besó varias veces hasta que Manue se puso a llorar.
–Estás flaco –le dije.
—Y tú divina –contestó.
—¡Vámonos a Disney! –exclamó mi hermana con una alegría tan contagiosa que los dos sonreímos y aceptamos de inmediato.
Esas vacaciones en Disney fueron un regalo de la vida que, al menos yo, necesitaba antes de asumir la realidad que se me venía encima. Por ocho días fuimos solo turistas que recorrían una a una las atracciones infantiles, hacían filas interminables y compraban uno que otro muñeco o recuerdo para los niños.
Hasta el día en que Elisa regresó a Medellín, pocas veces nos habíamos distanciado. Aunque Elisa siempre ha sido una mujer muy independiente, hablábamos todos los días por teléfono y nos veíamos al menos una vez a la semana. Pero todo comenzó a cambiar desde nuestra partida. Durante los once años que vivimos en Estados Unidos, algo se quebró en mí. Es cierto que todavía hoy Elisa sigue siendo esa hermana en la que siempre puedo confiar. ¡Pero hemos cambiado tanto! Apenas logramos hablar, decirnos lo que en realidad pensamos. Hay tantas cosas que ni ella ni mi mamá saben ahora de mí. No soy capaz de contarles lo que me pasa.
A veces creo que en esos once años que nos fuimos nada cambió en Medellín. No importa lo que digan las noticias internacionales, lo que sostenga el gobierno de turno y lo que nos aseguraron en Canadá cuando nos negaron el refugio. Sigue existiendo la misma inseguridad, la misma falta de trabajo, de oportunidades, la imposibilidad de que Santi y yo podamos ofrecerles un futuro seguro a nuestros hijos. Tal vez lo único que ha cambiado en la ciudad es el tráfico, la cantidad de motos y taxis que hay. Pero eso sí, no voy a negar que el Parque Explora está muy bonito y las bibliotecas en las comunas y el metrocable son un descreste. Pero, ¿quién va por allá?
Nada ha cambiado, y mucho menos en la familia. Todavía –tan cansones– siguen diciendo lo mismo: que yo soy como mi mamá y Elisa la copia viviente del papá. No se cansan de repetir en los algos de familia que yo estoy más bonita ahora, a mis cuarenta, que cuando me fui. Pero no entienden por qué soy tan tímida, cada vez más reservada, y cómo se me pegó la pendejada de mi mamá de siempre estar en silencio y no opinar sobre nada. Yo sí opino, pero me parece tan aburridor ponerme a discutir por bobadas que mejor me quedo callada. Al final, ha dejado de importarme lo que piensen y digan de mí. Si van a hablar, pues que hablen. ¿Qué más da?
Desde que regresamos a Medellín todos notan que es Manue, y no yo, la que siempre está con Elisa. La admira. Le parece optimista, inteligente, exitosa, y quiere ser como ella. Reconozco que a veces me dan celitos cuando me lo dice, pero en el fondo es bueno que Manue tenga a una persona como Elisa que la estimule. Aunque preferiría que en vez de heredar o copiar el optimismo de Elisa, Manue llegara a convertirse en una persona más práctica. Así no sufriría. Pero yo sé que sufre, y se estresa más de lo que es normal para una adolescente de su edad. Me dice, por ejemplo, que cuando termine el colegio hará todo lo posible para conseguirse una beca y estudiar en Canadá. Yo le digo que no; quiero que ponga los pies en la tierra y se dé cuenta de que ese es un sueño inalcanzable. ¿No es mejor que viva con los ojos abiertos y no construya castillos en el aire que después se destruyan y la dejen sin nada, como a nosotros? Sé que mi mamá y Elisa no están de acuerdo con mi posición, me han reprochado algunas veces ser tan directa con la niña. Pero la vida es muy dura y yo necesito que Manuela aprenda a vivir su realidad tal y como es. Así me duela y Manue se ponga en contra mía, es mucho mejor así que decirse y creerse tantas mentiras.
Migue, por el contrario, es medio buena vida, un bonachón que todo el mundo adora. A veces me preocupa que sea tan ingenuo, aún más en una ciudad como Medellín en la que todo el mundo quiere pasarse de vivo. Pero como parece controlar el mundo a través de su ternura y esa queridura natural que tiene, lo único que me preocupa de verdad es que lo atraquen o se junte con malas compañías.
Todos en esta familia piensan que soy otra persona desde que llegué hace seis meses. Y lo soy. Casi toda mi vida estuve paralizada, atrapada en mis inseguridades. Antes de irnos no sabía lo que quería. Siempre le daba demasiada importancia a lo que opinaran los demás. Después, me aterrorizaba vivir como ilegal. En nueve años que estuvimos en Estados Unidos, ser una ilegal nunca dejó de torturarme. Pero desde que volvimos a Colombia he dejado de tener miedo. No sé si será por lo de Santi o porque me toca y no tengo de otra. Ahora soy yo la que tiene que ser fuerte y luchar por él, por los niños. Y aunque no se me olvida todo lo que mi mamá y Elisa han hecho por mí, por nosotros, ahora me rehúso a que ellas, o cualquiera, me sobreprotejan y me digan lo que tengo que hacer.
ELENA
JULIO DEL 2012
Aunque nos imaginábamos cada uno de sus movimientos, como si los viéramos –el viaje, la pasada por inmigración, cuando se encontraran con Santi, la ida hasta el hotel en Orlando–, estábamos seguros de que en algún momento las niñas se acordarían de llamarnos. Pero cuanto más tiempo pasaba, más ansiosa me ponía. Ignacio me aseguraba que, como siempre, me preocupaba sin necesidad. Pero lo que me angustiaba no eran mis pensamientos fatalistas, que a veces tengo, sino esa sensación física, tan real, que me decía que Titi no estaba bien.
Yo sé lo que les pasa a mis hijas sin necesidad de verlas o escucharlas. Es un aprendizaje que una tiene después de cuidarlas por años, y que a veces me asusta y otras me da una especie de poder invisible sobre ellas.
Sé con toda seguridad que ese paso, tan difícil y riesgoso, de irse y quedarse como ilegal fue el que hizo madurar a Titi. A Ignacio, en cambio, siempre le pareció una locura. La mañana en que Titi se fue para Estados Unidos, antes de salir de la casa le rogué a Ignacio que dejara el papel de abogado por un rato y no la torturara con otro de sus discursos, como venía haciéndolo durante los últimos meses. Le supliqué que solo le dijera que la quería, que le diera un abrazo, un beso de despedida, que eso era lo que ella necesitaba.
Como todos los Restrepo, Ignacio era incapaz de exteriorizar sus sentimientos. De una moral intachable, inteligente y muy buen orador, sus expresiones de cariño se reducían a dar consejos y a una o dos palabras de vez en cuando, que para él eran cálidas. Esas frases cortas que tanto le costaban, como “un abrazo” o “nos haces falta”, eran su forma de decirle a Titi y a los niños, desde lejos, que los quería.
Читать дальше