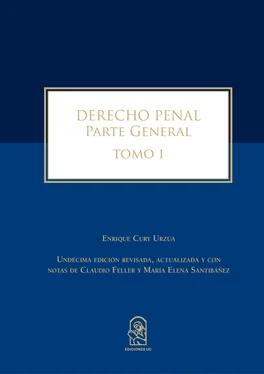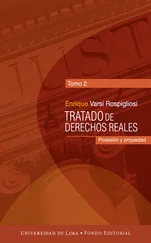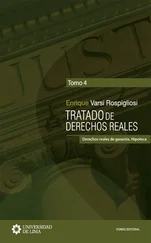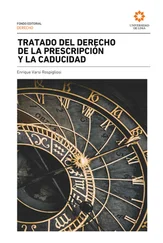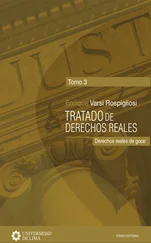b) Por el contrario, la idea de que el Derecho penal es secundario o subsidiario, en el sentido que ahora se le ha dado aquí, constituye una opinión dominante en la doctrina contemporánea, aunque siempre existen opiniones disidentes. La constatación de que la pena es el medio de control social más violento de que puede servirse el Estado de Derecho y de que, por consiguiente, su mayor eficacia relativa no justifica su empleo indiscriminado, ha conducido a una actitud prudente respecto del uso que ha de dársele. En tanto la infracción no pone en peligro la posibilidad de convivencia, siempre serán preferibles las sanciones no punitivas para remediarla, eludiendo las consecuencias desocializadoras del castigo penal.325 Pero debe reconocerse que actualmente reaparecen énfasis en concepciones preventivo generales negativas, que influyen a menudo en la legislación, la cual se comporta a este respecto de manera errática.326
Como consecuencia de este carácter secundario del Derecho penal, existen amplias zonas de la antijuridicidad respecto de las cuales no se producen efectos penales327 y, de todas maneras, la tendencia predominante en la doctrina es extenderlas todavía más.
IV. CARÁCTER FRAGMENTARIO DEL DERECHO PENAL
El carácter fragmentario del Derecho penal significa que este no pretende alcanzar con sus efectos a todas las conductas ilícitas, sino solo a aquellas que constituyen ataques intolerables en contra de bienes jurídicos cuya subsistencia es capital para la preservación de la convivencia pacífica. Esto se expresa en el hecho de que las acciones a las que se amenaza con una pena se hayan descrito por la ley en una forma que precisa sus contornos tan nítidamente como le es posible, y todo lo que yace fuera de esas descripciones se encuentra sustraído a la reacción punitiva. Lo que se castiga, por consiguiente, es nada más que fragmentos de lo antijurídico. BELING destacó esta idea, afirmando que “del común dominio de la ilicitud culpable fueron recortados y extraídos determinados tipos delictivos”328 y “de este modo, redúcese el actual Derecho penal a un catálogo de tipos delictivos”.329
Como se advirtió en el apartado anterior, existe una relación estrecha entre esta característica y la subsidiariedad del ordenamiento penal. Asimismo, es evidente que ella corresponde a una conquista del “movimiento liberal”, afanado en delimitar con precisión lo punible de lo que no lo es, lo cual se ha transformado en una exigencia del Estado de Derecho contemporáneo. De este modo, el carácter fragmentario del Derecho penal, en el que BINDING creyó ver un “defecto grave”,330 se considera hoy uno de sus rasgos más apreciables. Por eso, nunca se insistirá bastante en la necesidad de hacer comprender a la sociedad que no todo lo que infringe las normas ha de ser castigado con una pena y, por el contrario, solo sectores reducidos de lo que es ilícito justifican su empleo.
El carácter fragmentario del Derecho penal debe extenderse también a las medidas de seguridad y corrección si, con arreglo al punto de vista correcto, estas deben ser siempre posdelictuales. En efecto, en ese caso la medida solo se impondrá cuando el sujeto haya ejecutado una de las conductas pertenecientes al catálogo de tipos delictivos, aun en aquellas situaciones en las que no se dan todos los presupuestos necesarios para sancionarlo con una pena. En cambio, dicha característica cesa de ser exacta si en el sistema se incluyen medidas predelictuales, ya que para irrogarlas basta que sobre el individuo se haya pronunciado un diagnóstico de “peligrosidad”. Es verdad que en algunas legislaciones la sujeción a una medida predelictual no depende solo del pronóstico sobre peligrosidad sino, además, de que concurran otros presupuestos descritos por las normas respectivas. Sin embargo, tales descripciones, aparte de no ser siempre concebidas satisfactoriamente, resultan en general demasiado imprecisas y no salvaguardan las funciones de garantía que competen al Derecho punitivo.331
V. CARÁCTER PERSONALÍSIMO DEL DERECHO PENAL
El Derecho penal es personalísimo en dos sentidos: en primer lugar, ello significa que la pena o la medida de seguridad y corrección en su caso solo pueden imponerse al que ha participado en el hecho punible, y no deben afectar a terceros, cualquiera sea el género de relaciones que tengan con el autor (matrimoniales, parentales, hereditarias, amistosas, etc.); en segundo, que es en ese sujeto en quien debe ejecutarse, esto es, el que debe sufrir sus efectos. El Derecho penal no admite representación.332 De aquí se deduce como consecuencia –y no como tercer aspecto autónomo de tal característica–333 que ni la pena ni la medida de seguridad como tales, ni su ejecución, son transmisibles; la responsabilidad se extingue con la muerte del sujeto.334
También en esto se ha producido una evolución histórica que, en ciertos aspectos, todavía no concluye.
En muchos pueblos primitivos, en efecto, la reacción contra el delito afectaba a todo el grupo familiar del autor e, incluso, al clan o tribu a que pertenecía. Esa tendencia se trasmite a organizaciones sociales y políticas más desarrolladas y complejas, en las cuales, aun superado el período de las venganzas colectivas, se continúan imponiendo penas cuyas consecuencias recaen sobre la familia del responsable. Así, por ejemplo, en el Derecho romano y hasta muy avanzada la Edad Moderna.
Pero todavía hoy esta naturaleza personalísima del Derecho punitivo solo parece ser completamente reconocida en el primero de los sentidos expuestos. En cambio, varias legislaciones contemporáneas reproducen disposiciones como la del art. 93 Nº 1º del C.P., según la cual la muerte del responsable extingue la responsabilidad penal en cuanto a las sanciones “personales” pero, respecto de las pecuniarias, “sólo cuando a su fallecimiento no había recaído sentencia ejecutoria”. Con razón MAURACH afirmaba que esta norma “no solo representa un efecto tardío de la codicia fiscal, sino además la infracción más grosera del principio de la alta personalidad de la pena”,335 pues, en efecto, ello significa ejecutarla en perjuicio de los herederos.
Por otra parte, lo cierto es que la pena constituye hasta el presente un castigo cuyos efectos sociales persiguen muchas veces al cónyuge y los hijos de aquel a quien se impuso e, incluso, del que solo ha sido imputado y en definitiva fue absuelto.336 Asimismo, prácticamente en todos los casos la sanción provoca daños económicos y familiares que gravitan sobre el grupo familiar y no solo del condenado. Comprobar todo esto constituye otro motivo para subrayar el carácter subsidiario del Derecho penal: el ordenamiento jurídico debe echar mano de un recurso cuyos efectos colaterales indeseables no está en situación de controlar, únicamente cuando es el último de que dispone para preservar los fundamentos de la convivencia.
Excurso: La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Este rasgo del Derecho penal se relaciona con la cuestión relativa a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas: ¿pueden estas ser sujetos activos de un delito y, consiguientemente, pasibles de una pena penal?
La solución de este problema se ha vinculado históricamente al criterio que se sostenga respecto a la naturaleza de la persona jurídica. Los que ven en ella un ente o figura ficticia (teoría de la ficción), al que el Derecho atribuye por razones prácticas algunas características propias de la personalidad (SAVIGNY, WINDSCHEID) niegan generalmente su capacidad delictual.337 Para algunos de los partidarios de este punto de vista, las personas jurídicas son, en tanto que tales, incapaces de ejecutar una acción. Para otros, en cambio, sería decisivo el hecho de que a tales entes no se les puede dirigir un reproche de culpabilidad, pues los actos que realizan no se originan en su voluntad –de la cual, en rigor, carecen– sino de las personas que los dirigen y administran (ejecutivos) o constituyen la mayoría de sus órganos de decisión (directorios, consejos, juntas de accionistas). Así, solo la conducta de estos últimos puede ser objeto del juicio de desvalor personal en que consiste la culpabilidad penal. En cambio, la teoría de la personalidad colectiva real (GIERKE) considera que la persona jurídica es, como la natural, una entidad con sustancia y voluntad propia, distinta de la de sus integrantes, directivos o administradores. Como es lógico, esto significa atribuirles también la capacidad de cometer culpablemente un hecho injusto y, por lo tanto, un delito punible.338
Читать дальше