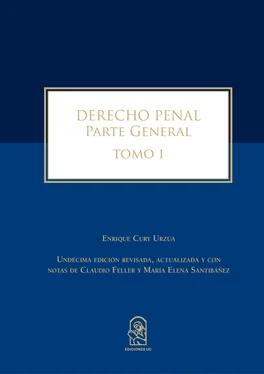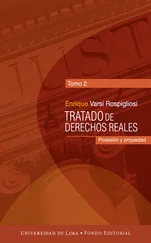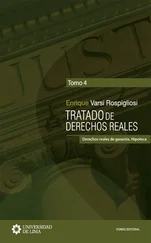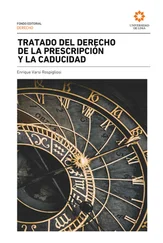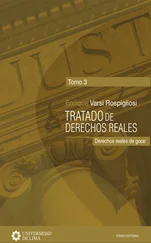A las consideraciones sistemáticas sobre las que se desarrollaba la polémica, en los últimos decenios se han sumado argumentos de política criminal. Quienes abogan por reconocer la responsabilidad criminal de las personas jurídicas enfatizan el incremento de cierta clase de delincuencia (económica, ambiental, fiscal, etc.) protagonizada por grandes corporaciones, muchas veces con alcances transnacionales. Para combatir esa criminalidad no bastaría castigar a las personas naturales que intervienen en los hechos pues, aparte de que éstos están compuestos por una malla de actos complejísimos y es imposible establecer los límites de la participación en ellos, además, los ejecutores materiales suelen cumplir políticas generales de la empresa, cuyos negocios, en conjunto, se desarrollan en las fronteras de la ilicitud. Por su parte, quienes se oponen a la persecución penal de los entes colectivos subrayan que el tipo de las sanciones aplicables a ellos solo pueden ser pecuniarias o consistir en su disolución. Las primeras, dentro de límites razonables, pueden imponerse administrativamente, sin que sea necesario forzar la naturaleza de las cosas para atribuirles una pena penal.339 La disolución, entretanto, puede provocar perjuicios a terceros inocentes, quebrantando el principio de personalidad de la pena. Desde luego, la soportan también los socios (comúnmente accionistas) que no tuvieron intervención alguna en los hechos antijurídicos o en la decisión de ejecutarlos o, incluso, en la determinación de las políticas generales de la corporación, porque formaban parte de una minoría. Además, daña a los trabajadores, a menudo numerosos, que pierden sus empleos o ven reducidos sus ingresos.
De acuerdo con el art. 58 inc. segundo del C.P.P., “la responsabilidad penal solo puede hacerse efectiva en las personas naturales. Por las personas jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare”. De esta manera, la ley se decide en principio –y correctamente, a mi juicio– por la teoría de la ficción, coincidiendo con el concepto que proporciona el art. 545 del C.C.
La expresión “hayan intervenido en el acto punible” debe entenderse en un sentido amplio, que abarca tanto a los autores como a los partícipes y encubridores.340 No se trata, pues, solo de los que han tomado “parte en la ejecución del hecho” (art. 15 Nº 1º C.P.) ni de quienes tienen el “dominio del hecho”,341 sino de cualquier concurrente.
La Ley 20.393, publicada el 2 de diciembre de 2009, consagró la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de lavado de activos (art. 27 de la Ley 19.913) financiamiento del terrorismo (art. 8º de la Ley 18.314) y las formas de cohecho contempladas en los arts. 250 y 251 bis del C.P. –ambas con un contenido más restringido que el que tienen actualmente en cuanto a la naturaleza del beneficio que caracteriza al soborno–. Sucesivas reformas a esa ley han ampliado el catálogo de los delitos base que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y todo indica que ese impulso expansivo no se detendrá. Por añadidura, no solo se han incorporado nuevos delitos base, sino que también se ha ampliado el contenido típico de varios de ellos. La redacción actual de la Ley 20.393 establece como delitos base de la responsabilidad penal de las personas jurídicas los contemplados en los artículos 136, 139, 139 bis y 139 ter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el artículo 27 de la Ley 19.913 (lavado de activos), en el art. 8° de la Ley 18.314 (financiamiento del terrorismo), y en los artículos 240 (negociaciones incompatibles), 250 (cohecho activo o soborno), 251 bis (cohecho a funcionarios públicos extranjeros), 287 bis, 287 ter (ambos incorporados al C.P. por la Ley 21.121 publicada el 20 de noviembre de 2018, con el objeto de penalizar conductas que son expresivas de “corrupción entre particulares”), 456 bis A (receptación) y 470, numerales 1° (apropiación indebida) y 11 (el delito de administración desleal, recientemente introducido a nuestro ordenamiento por la mencionada Ley 21.121), del Código Penal.342
El art. 1º inc. tercero de la Ley preceptúa que, “Para los efectos previstos en esta ley, no será aplicable lo dispuesto en el inc. segundo del art. 58 del Código Procesal Penal”, de donde debe deducirse que, en lo referente a delitos distintos de aquellos sobre los que versa el inc. primero, subsiste lo prescrito en esta última norma.
La Ley 20.393 fue redactada de acuerdo con el punto de vista desarrollado por TIEDEMANN, que se basa en la idea “de que a la persona colectiva le afecta una culpabilidad propia por su organización”.343 Con razón afirma ROXIN que, de todas maneras, ello implica valerse de una ficción “ya que la organización defectuosa no puede ser realizada por la propia persona colectiva, sino por sus directivos”; por otra parte, no cabe duda de que es distinta la responsabilidad, generalmente culposa, por el fallo organizacional en que pudiera haberse incurrido por el ente colectivo, y la dolosa por el delito que efectivamente se imputa.
A su vez, la idea de hacer una imputación directa a la persona jurídica, que también es defendida por algunos, supone crear conceptos de acción, injusto y culpabilidad diferentes de aquellos de que se sirve el Derecho penal en la actualidad.344 La problemática permanece latente. El detalle pertenece a la Parte Especial.
Estas normativas se han originado en la aparición de nuevas formas de delincuencia, que se generan en la complejidad y volumen de los grandes negocios. Hasta ahora, sus efectos preventivo generales parecieran no haber sido importantes y su aplicación es infrecuente.
VI. DERECHO PENAL DE ACTOS Y DERECHO PENAL DE AUTOR
Se dice que un Derecho penal es de actos cuando lo que en él se castiga son las conductas ejecutadas por el sujeto, con prescindencia de las características personales de este. Así, en un ordenamiento punitivo de esta clase se sanciona “el homicidio”, “la violación”, “el robo” o “la injuria”, describiendo los hechos en que consiste cada uno de esos delitos, y no a las personas que los cometen o tienen tendencia a cometerlos.
Por el contrario, se habla de un Derecho penal de autor para referirse a aquel que sustituye el catálogo de las conductas punibles por el de unas descripciones de características personales o modos de vida, a los cuales se conecta la reacción punitiva o la medida correctora o segregadora. En lugar de sancionar hechos, aspira a configurar tipos de hechores (“homicidas”, “delincuentes sexuales”, “delincuentes contra la propiedad”, “delincuentes ocasionales”, “delincuentes peligrosos por tendencia”, etc.).
El Derecho penal de actos tiene la ventaja de su objetividad. En este sistema el castigo se asocia a un hecho perceptible y, hasta cierto punto, verificable por el juez. Las particularidades personales, las motivaciones y el pasado del inculpado no debieran desempeñar papel alguno en el juicio que se pronuncia en su contra, el cual solo es determinado por el comportamiento que infringió el mandato o prohibición. No hay lugar, por lo tanto, para apreciaciones antojadizas ni desigualdades enraizadas en diferencias de credos, razas, educación, ideas políticas, situaciones familiares u otras semejantes. De aquí que el Derecho penal de actos posea enorme prestigio en los ordenamientos jurídicos fundados en concepciones liberales.
Pero esta objetividad, con todo lo apreciable que es, también genera dificultades. Al prescindir de las características personales, parifica la responsabilidad, impidiendo o al menos dificultando la individualización de las penas. Para un Derecho penal de actos en su forma más pura, el homicida ocasional que dio muerte a la víctima en estado de arrebato emocional debería ser castigado en la misma forma que el “matador” a sueldo de una banda de pistoleros. Con él, sobre todo, se justifica el sarcasmo de ANATOLE FRANCE, según el cual la norma, en su majestad, exige el mismo respeto por la propiedad ajena a los banqueros y a los vagabundos que habitan bajo los puentes del Sena.
Читать дальше