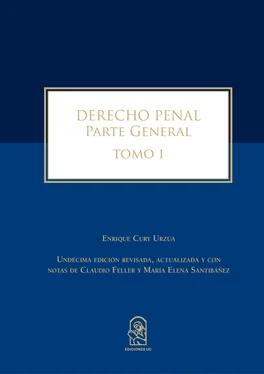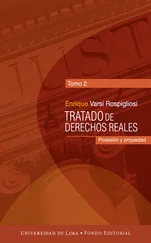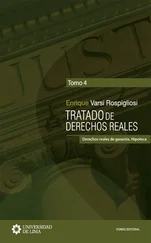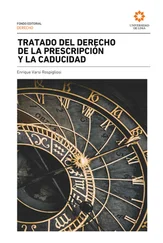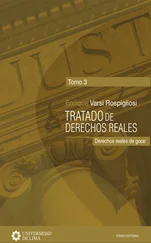1 ...8 9 10 12 13 14 ...55 i) Los bienes jurídicos son estados sociales valiosos que hacen posible la convivencia y a los que, por eso, el ordenamiento jurídico les ha otorgado reconocimiento.
Puesto que son estados sociales, los bienes jurídicos preexisten a su consagración como tales por el Derecho, el cual se limita a conferirles ese carácter mediante el otorgamiento de su protección.125 En efecto, la vida, la integridad corporal, la salud, la libertad, el honor, la probidad de los jueces y de los funcionarios o la propiedad, existen y valen para sus titulares y para la sociedad antes de que el ordenamiento jurídico los reconozca. El Derecho toma la decisión de preservarlos a causa de que percibe el significado de esos valores para sus detentadores y para salvaguardar la vida en sociedad, lo cual exige conservarlos, protegiéndoles contra daños y peligros.
Los estados que constituyen el sustrato de los bienes jurídicos pueden adoptar distintas formas: un objeto psicofísico (la vida) o espiritual–ideal (el honor), un estado real (la intimidad de la morada), una relación vital (el parentesco), una relación jurídica (la propiedad) o la conducta que se espera de un tercero (la probidad del funcionario público o la imparcialidad y sujeción a Derecho del juez). Así, WELZEL los define en general como “cualquier estado social deseable que el derecho quiere resguardar de lesiones”.126
Como BELING advirtió hace tiempo, para el legislador el acuñamiento de las figuras delictivas y, por consiguiente, la selección de los estados sociales a los que conferirá el carácter de bienes jurídicos “no significa ningún juego de capricho”.127 En efecto, solo debe escoger aquellos cuya lesión o puesta en peligro constituye un riesgo para la convivencia porque deterioran las condiciones de supervivencia mínima de la sociedad. Ahora bien, en el estado actual del desarrollo cultural de la humanidad, existe consenso en atribuir esa significación a algunos de tales estados, como la vida, la salud, la libertad ambulatoria y de autodeterminación sexual, etc. Ellos constituyen el “núcleo duro” del ámbito de protección penal. Pero la coincidencia no es completa y cada ordenamiento jurídico tiende a extender el campo de la protección penal, incorporando bienes cuya importancia es discutible. La fijación de un límite a esta expansión es difícil aun en países que han logrado consolidar el Estado Democrático de Derecho.128 Para orientar una solución hay que tener en cuenta, aparte de lo que ya se ha dicho,129 que en la sociedad contemporánea se entiende que la soberanía procede del pueblo y que, por lo tanto, solo se justifica la protección penal de bienes que pertenecen a todos los integrantes de la comunidad y no solo a grupos de clase, posición o poder, o a convicciones morales, religiosas o políticas determinadas.
La idea de que el Derecho penal tiene por finalidad proteger bienes jurídicos se originó a fines del siglo XVIII. Pero los escritores liberales de la Ilustración no emplean este concepto, sino que se refieren a derechos subjetivos.130 131 De acuerdo con su opinión, solo pueden castigarse con una pena los hechos que lesionan a esas entidades espirituales (poderes) consustanciales a la naturaleza humana, pertenecientes al individuo, a las cuales se atribuye una existencia real susceptible de ser reconocida por la razón. De esta manera limitan el campo de lo punible, reservando la defensa mediante la pena solo para las infracciones materiales a esos derechos, cuya dañosidad social es, por tal motivo, incuestionable. En esta concepción se inspira el Code Penal francés de 1810, del cual son herederos el español de 1848–50 y, a través de este, el chileno.
A medida que la complejidad de la sociedad contemporánea exigía al Estado una intervención mayor en el cumplimiento de tareas destinadas a salvaguardar intereses individuales y colectivos, el concepto de los derechos subjetivos resultó insuficiente para fundamentar la misión del Derecho penal. Estas funciones estatales nuevas, que eran también decisivas para establecer una convivencia pacífica, no eran captadas correctamente por una noción construida de conformidad con la concepción individualista propia del liberalismo temprano.
De acuerdo con la información disponible, el primero en describir el concepto de bien jurídico fue BIRNBAUM, en 1834, quien no empleó explícitamente ese concepto sino solo el de “bien”, con la “finalidad de lograr una definición natural de delito independiente del Derecho positivo”.132 Sin embargo, quien lo impuso parece haber sido BINDING,133 que lo formalizó, poniéndolo al servicio de su concepción positivista del derecho: el bien jurídico es cualquier bien al que se ha otorgado protección jurídica. Con esto el concepto ya no constituye un límite para el legislador, pues de este depende conferir tal carácter a cualquier interés individual o social.
Por esto es importante el giro que realiza LISZT cuando atribuye al bien jurídico un contenido material preexistente a su reconocimiento por el Derecho.134 Pero no consiguió hacerlo prevalecer. Durante gran parte del siglo XX el bien jurídico es, sobre todo, un concepto metodológico que se aproxima mucho a la idea de ratio legis, cuya función principal consiste en servir de instrumento para la interpretación de las normas y no de garantía política frente a la expansión de la función punitiva del Estado.135 Debido a la enorme influencia del pensamiento europeo en nuestro medio, esta noción formalizada corresponde a la que se expone en las obras de autores chilenos hacia la década del sesenta.136 Solamente GRISOLÍA defendió explícitamente otro punto de vista en esa etapa.137
Paradójicamente es WELZEL quien inicia el movimiento que intenta devolver al bien jurídico su contenido material y la función consiguiente de limitar el arbitrio legislativo en la consagración de los tipos penales.138 En efecto, él lo vincula con las valoraciones ético–sociales, anteponiendo la vigencia de estas a los propósitos ordenadores del legislador. Asimismo, él es quien introduce la idea de que el bien jurídico presupone un “estado social deseable” en el lugar de un simple “interés”, con lo cual materializa más aún el concepto, porque ya no depende de una pura apreciación sino de una situación objetiva. Esto se reconoce hoy de manera amplia y nada tiene que ver con que, a juicio de WELZEL, el modo preferible de defender los bienes jurídicos consiste en acentuar la prevalencia del desvalor de acción por sobre el de resultado. Tal conclusión es, más bien, una consecuencia de la significación que WELZEL atribuye a esos bienes, por lo cual su defensa no debe limitarse a la prohibición de lesionarlos o ponerlos en peligro, sino que exige también –y, en su opinión, principalmente– el acatamiento subjetivo de su vigencia.139
A partir de ese momento se produjo un rescate progresivo de la concepción de LISZT140 y un esfuerzo creciente por dar cada vez más concreción a su noción material del bien jurídico.
Sin embargo, el bien jurídico tal como lo entiende LISZT tiene un carácter prejurídico. Por tal motivo, podría cumplir razonablemente bien la función político criminal de limitar el arbitrio legislativo, permitiendo exigir que solo se consagren tipos destinados a salvaguardar intereses reales y preexistentes a su acuñación. En cambio, no se lo puede emplear como instrumento dogmático de interpretación teleológica, debido a que no procede del Derecho en vigor.141
En Alemania, España e Italia esto se intenta hacer obteniendo un concepto material de las Constituciones respectivas, cuya afirmación del Estado Democrático (y Social) de Derecho constituye el punto de apoyo dogmático para esa elaboración.142 De esta manera, los tipos penales encuentran un límite en los principios fundamentales sobre los que descansa la idea del Estado de Derecho y no podrían atribuir el carácter de bienes jurídicos a prescripciones morales o ideológicas, lesionando las libertades básicas de los ciudadanos amparadas por la Carta Fundamental. Al mismo tiempo, el concepto de bien jurídico extraído del texto constitucional es capaz de cumplir también la función hermenéutica que se le había asignado a la noción formalizada imperante a principios del siglo. Después de las reformas que se le introdujo en 1989, de la C.P.R. han desaparecido casi todas las disposiciones que dificultaban en nuestro país el empleo de este procedimiento y se citaban en ediciones anteriores de este libro.143 Por consiguiente, a partir de ellas este camino se encuentra expedito y perfeccionarlo dependería de la elaboración jurisprudencial. El punto de partida es que en una “República democrática” (art. 4º de la C.P.R.) en la cual “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” y “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” (art. 5º inc. segundo de la C.P.R.) la función primordial de la Constitución consiste precisamente en la preservación de estos derechos, consagrándolos explícitamente, amparando al ciudadano contra abusos del poder que los lesionen, pero también de manifestaciones legislativas que los desconozcan. A esta idea básica tienen que subordinarse todas las normas y cuando la contradicen son inválidas, incluso si alguna se contiene en el mismo texto constitucional, pero se refiere a materias que, respecto de ella, son secundarias. Desde esta perspectiva es posible a los tribunales –en especial, al Tribunal Constitucional– y a la dogmática penal elaborar el concepto de bien jurídico en una forma semejante a la propuesta por la doctrina europea. En esta obra no cabe desarrollar más extensamente el criterio expuesto.144 En todo caso, debe consignarse que hasta ahora la jurisprudencia solo ha acogido en forma parcial las ideas que lo sustentan.
Читать дальше