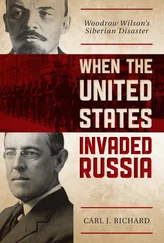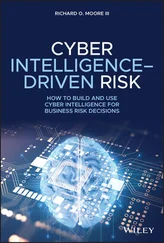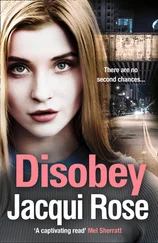También desde esta óptica debe ser abordada la cuestión de la no proliferación de armas nucleares. En varias oportunidades, el informe Wolfowitz insiste en la necesidad de evitar que potencias diferentes de que las que ya las poseen estén en condiciones de obtenerlas o de construirlas. Al mismo tiempo conviene continuar apuntando una parte del arsenal estadounidense contra los principales dispositivos del antiguo arsenal soviético “porque Rusia sigue siendo la única potencia en el mundo que podría destruir a Estados Unidos”. Pero, de la lectura de ese informe se desprende que se trata claramente de evitar que cualquier otra potencia, exceptuando los Estados que ya hayan adquirido un arsenal nuclear, pueda dotarse de uno y llegar, así, a compensar o neutralizar, en cualquier parte del mundo, la supremacía absoluta de las fuerzas convencionales estadounidenses: evidentemente, esta es la lección que tanto en Estados Unidos como en otras partes dejó la Guerra del Golfo [1990-1991].
La preocupación fundamental de preservar el estatus de superpotencia única de Estados Unidos no vale solamente para sus antiguos adversarios, sino también para sus aliados. Este es uno de los puntos sobre los cuales el informe Wolfowitz es más claro. Allí se puede leer: “Tenemos que actuar con miras a impedir el surgimiento de un sistema de seguridad exclusivamente europeo que pudiera desestabilizar a la OTAN”.
Esta preocupación ya se tradujo en las gestiones de la diplomacia estadounidense al momento de la conferencia atlántica de Roma, en noviembre [de 1991], cuando esta se comprometió firmemente con el fin de evitar cualquier referencia a la perspectiva de un sistema de defensa específicamente europeo e independiente de la organización militar atlántica que pudiera fundarse en el futuro, idea que intentaban defender los representantes franceses.
Tomando en cuenta los cambios operados en las relaciones de fuerzas en el mundo, el informe trata en particular sobre las relaciones con Alemania y Japón. De una forma muy sintomática, en uno de sus primeros párrafos, califica como victoria “menos visible”, obtenida al término de la Guerra Fría, “la integración de Alemania y de Japón en un sistema de seguridad colectiva dirigido por Estados Unidos”. Naturalmente, excluye la promoción de ambos países al rango de potencia nuclear militar y, confirmando así la voluntad estadounidense de conservar una posición preponderante en el ámbito específico del armamento nuclear, prevé que Estados Unidos, al retirar de Europa sus armas nucleares tácticas ubicadas en tierra y en mar, de ninguna manera plantea el retiro de sus misiles nucleares tácticos aire-tierra ubicados en Europa (4).
La eventualidad de un nuevo hundimiento de Irak, la hipótesis de un conflicto que impida que Corea del Norte se convierta en una potencia nuclear, una posible intervención en América Central, con el pretexto de prevenir el desarrollo del comercio de la droga, o en Filipinas, para limitar las consecuencias del retiro de las bases estadounidenses, no son sino ilustraciones relativamente secundarias de la misma preocupación: el riguroso mantenimiento de Estados Unidos en el rango de única superpotencia en el mundo.
Los medios pueden diferir según se trate de prohibir cualquier reconstitución de una gran potencia en el Este, impedir que los aliados de Estados Unidos objeten su posición preponderante o imposibilitar el surgimiento de un nuevo centro de poder en Extremo Oriente; pero el objetivo es el mismo –la preservación de una hegemonía exclusiva– y, en todos los casos, implica una capacidad permanente de intervención en cualquier parte del mundo en que la única superpotencia decida actuar.
Traducción: Bárbara Poey Sowerby
1. The New York Times, Nueva York, 8-3-1992, e International Herald Tribune, París, 9-3-1992.
2. International Herald Tribune, 18-2-1991.
3. Véase “Sous l’œil de Washington”, Le Monde diplomatique, París, septiembre de 1991.
4. N. de la R.: Actualmente, cinco países europeos –Bélgica, Italia, Alemania, Holanda y Turquía– albergan cerca de 180 de esos misiles, en bases equipadas de cazabombarderos estadounidenses F-16 o Tornado.
La Alianza Atlántica marcha hacia el Este
Gilbert Achcar
Tras la caída del muro de Berlín, en 1989, seguida del derrumbe del sistema de Estados comunistas, de la unificación de Alemania, de las disoluciones de la URSS y del Pacto de Varsovia, Occidente se encontraba ante una alternativa que la historia del siglo XX permitía formular con gran rigor. Frente al imperio ruso, el gran derrotado de la Guerra Fría, dos actitudes remitían nuevamente al tratamiento reservado a Alemania al término de las dos guerras mundiales precedentes: ya sea la humillación del perdedor, a la manera de la paz de Versalles de 1919, ya sea su integración en una Europa en vías de unificación como ocurrió con la República Federal de Alemania (RFA) (1). La experiencia histórica sugería optar por la segunda fórmula sobre todo porque la Rusia de 1991, como la Alemania de 1945, atravesaba una mutación radical, al incorporarse al liberalismo político y económico de ese Occidente al que había combatido durante tanto tiempo.
La ira de Moscú
Esa opción correspondía a la lógica gaulliana de una Europa que se extiende “del Atlántico al río Ural”: el hombre que había decidido retirar a Francia de la estructura militar integrada de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1966, para preservarla de la hegemonía de Washington, probablemente hubiera recomendado la disolución de la Alianza después de 1991 en beneficio de una seguridad euro-atlántica administrada en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y apoyándose en un sistema de defensa europeo (2). Se habría fijado como objetivo la integración a futuro del conjunto de los países de Europa del Este en la Unión Europea, incluida, y sobre todo, Rusia. Habría visto en la alianza franco-rusa y euro-rusa la forma de lograr un doble reequilibrio: el de Europa frente a una Alemania unificada y el del mundo frente a un Estados Unidos triunfante.
La voluntad de conjurar esta perspectiva de una Rusia integrada en el seno de Europa Central, la que, por consiguiente, ya no necesitaría de la tutela estratégica de Estados Unidos es la única base racional de la opción hecha por Washington. Sometido a la demanda apremiante de los dirigentes poscomunistas de Europa Central, sostenida por el canciller alemán Helmut Kohl y retomada por los “realistas” del establishment de la política exterior estadounidense, con Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger al frente, el presidente William Clinton, tras alguna vacilación, cedió y, en enero de 1994, proclamó su voluntad de ampliar la Alianza Atlántica a los ex vasallos europeos de Moscú, confirmando así la vocación de escudo antirruso de la OTAN y desatando la ira de Rusia.
La administración Clinton, tironeada entre las dos opciones “liberal” y “realista” de la política exterior estadounidense, optó por una solución presentada como intermedia, pero que en Moscú fue percibida como fundamentalmente hostil: una ampliación de la OTAN hacia el Este, compensada por el pobre premio consuelo que constituía el Acta Fundacional OTAN-Rusia, firmada en París en mayo de 1997 (3). Tanto en este ámbito como en el de la ayuda económica a Rusia –aunque lejos de un nuevo plan Marshall que ese país necesitaría para finalizar su mutación–, la actitud de la administración Clinton ilustraba perfectamente el siguiente dilema descrito por un opositor estadounidense a la ampliación: por un lado, la no asistencia a Rusia crearía el riesgo de un caos peligroso o de la escalada del revanchismo; por el otro, la reconstrucción del poderío económico ruso resucitaría la hegemonía regional de Moscú y la bipolaridad geopolítica.
Читать дальше