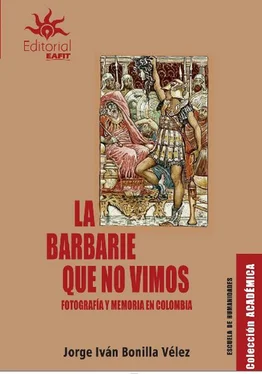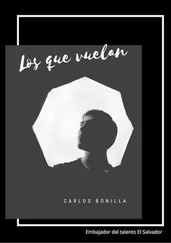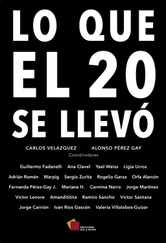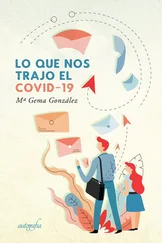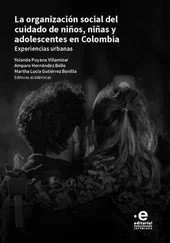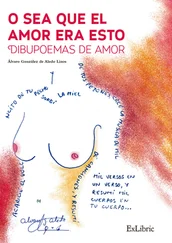[…] se describe muy poco, se explica aún menos y no se “domina” nada en absoluto; su final son lágrimas que el lector también derrama y lo que queda más allá de esto es el “efecto trágico” o el “placer trágico”, la demoledora emoción que nos da la capacidad de aceptar el hecho de que algo como esta guerra haya podido suceder realmente ( Arendt, 1990, pp. 30-31),
y que para Arendt está asociado a una forma de creación de lazos que vinculan a la comunidad a través de recursos expresivos, “pues también nosotros tenemos la necesidad de recordar los sucesos significativos de nuestras vidas narrándolos a nosotros mismos y a otras personas” (1990, p. 32). Hablamos de aquel efecto –el “efecto trágico”– que permite, por medio de la narración de una historia acontecida, del relato de un evento acaecido, que “los espectadores puedan cuestionarse acerca de por qué podría ocurrir algo como lo representado” ( Lara, 2009, p. 90); que surge cuando “uno es capaz de aceptar que un hecho como el narrado también pudo no haber ocurrido” ( Lara, 2009, p. 93), o haber sucedido de una forma diferente; que habilita echar a andar nuestra imaginación. Porque
[…] cuando somos capaces de comprender lo que ha ocurrido, podemos ser conscientes de que el pensar y el juicio no solo son “facultades profilácticas”, sino también procesos de construcción moral que permiten establecer criterios normativos para visualizar nuevos patrones de acción (2009, pp. 91-92).
Ahora bien, si la imagen fotográfica carece de narración en el sentido que le otorga Susan Sontag, o no está en la ruta del relato literario, poético o dramatúrgico al que se refiere Hannah Arendt, ¿por qué, entonces, acudir a la narración para comprender las potencialidades o los defectos de la imagen fotográfica en este recorrido? Porque, a pesar de sus críticos, la imagen fotográfica comparte con la narración cierta forma común de aprehender la realidad: ambas ofrecen una conexión emotiva, afectiva, re-personalizada del mundo, 33en un proceso de aprehensión donde se ponen en juego las imágenes, las palabras, los sonidos, los recuerdos y los productos de nuestra imaginación. Narramos historias, miramos imágenes, no solo para alentar una compresión racionalista del mundo que permita entender, al decir de Susie Linfield, las contradicciones internas del capitalismo global, las razones del genocidio en Ruanda, o el porqué de la guerra fratricida en Colombia, sino para otra cosa: “para tener una idea de a qué puede parecerse la crueldad, la extrañeza, la belleza, la agonía, el amor, la enfermedad, las maravillas naturales, la creación artística o la violencia depravada” ( Linfield, 2010, p. 22; traducción propia). Solo que la dimensión escritural-narrativa, con sus respuestas afectivas, no carga con los mismos lastres de la imagen en general. La tensión entre pensar y sentir no ha sufrido las mismas oposiciones en las narrativas escriturales –el plano de lo profundo–, como en el caso de las querellas del pensamiento crítico contra la imagen –el plano de la superficie–: en esta última, el “y” de pensar y sentir se transforma en el “o” de pensar o sentir. Una situación que ha estado en la base de la propia “teoría social que ha preferido el tropos del desencanto sobre el totemismo , y ha hecho caso omiso al poder emocional de los objetos económicos y sociales” ( Bartmanski y Alexander, 2012, p. 3; traducción propia).
Si, como escribía Bertold Brecht 34en 1931, “una fotografía de las fábricas de Krupp o de las AEG [los armamentos masivos alemanes y las compañías eléctricas, respectivamente] no nos dice nada sobre estas instituciones” ( Linfield, 2010, p. 21; traducción propia), entonces hay que reconocer que “las fotografías no explican la forma en que el mundo trabaja”; ellas no ofrecen razones o causas; “no cuentan historias con un coherente, o al menos discernible, inicio, nudo y desenlace”, como tampoco “logran revelar la dinámica interna de los acontecimientos históricos” ( Linfield, 2010, p. 21; traducción propia). Pero la condición antinarrativa de la fotografía no evita su poder emotivo, ni su fuerza performativa en tanto “acto” con capacidad de producir sentido. Esta no alcanza a explicar los hilos que mueven la historia, pero puede tocar al espectador moralmente. Retornando a Accidental Napalm Attack , la foto de la niña vietnamita huyendo del napalm, esta imagen fue capaz de activar la conciencia pública en contra de la guerra de Vietnam, porque recreó, a través de un acto de la imagen, asuntos importantes de la vida moral, como el dolor, la separación, las relaciones entre extraños, la ausencia de verdad de las fuentes oficiales y el trauma. Estas características fueron reforzadas por dicha representación fotográfica, al demostrar que el fotoperiodismo puede hacer un trabajo destacado en el contexto del discurso público, labor que los textos verbales, adheridos a las normas de la racionalidad discursiva, quizás no hubieran podido hacer mejor, o lo hubiesen hecho de otro modo ( Hariman y Lucaites, 2003, p. 40). Es la imagen de un evento que no debió haber ocurrido. Es la fotografía de una experiencia humana difícil de comunicar solo a partir de conceptos. De ahí su capacidad para proveernos de ese “efecto trágico” del que habla Arendt, y también su disposición para alentar otras narrativas diferentes a las que justificaban la guerra.
Esta mixtura entre palabra e imagen, este lugar de cruce –impuro e incierto– entre la imagen y la narración, es lo que se puede apreciar en el trabajo de dos reconocidos artistas contemporáneos, quienes acuden al estilo documental del reportaje gráfico para reflexionar sobre el problema de las imágenes de la atrocidad y la muerte: el canadiense Jeff Wall y el chileno Alfredo Jaar. En Dead Troops Talking (A vision after an ambush of a Red Army patrol near Moqor, Afghanistan, winter, 1986) (1992) y en War Game (2007), dos piezas fotográficas de gran tamaño, Jeff Wall recrea situaciones del mundo “real”, pero representadas por actores profesionales o amateurs . En la primera se puede apreciar varios soldados rusos muertos conversando en el hueco de una colina luego de ser embocados por tropas afganas, mientras que en la segunda se observa un par de niños negros, envueltos en una sábana blanca, en medio de algunos objetos abandonados en un lote de una barriada popular de una ciudad. Wall no es fotorreportero, sus escenas son artificiales, están fabricadas; por tanto, “son débiles como evidencia, pero poderosas en su significado” ( Möller, 2009, p. 181). Son fotografías que emulan situaciones de la vida real, pero agregan algo nuevo: la ironía. Revelan cosas que suceden en la guerra y en los patios traseros de las periferias urbanas, “excepto que los niños muertos no sonríen y los soldados caídos no fanfarronean con sus propias heridas”, ni mucho menos hablan entre sí (2009, p. 181). ¿Necesita el espectador conocer el contexto propiciado por las palabras y las circunstancias bajo las cuales fueron realizadas dichas fotografías para ser tocado y afectado? Ambas imágenes sacuden al espectador, porque rompen con los códigos del fotoperiodismo y de la fotografía documental (cercanía con el sujeto/objeto fotografiado, alta referencialidad, no intervención del fotógrafo en la situación) y muestran lo que a primera vista no se deja ver: que “la guerra ha entrado a formar parte de los juegos de los niños” e “infringe la dignidad de sus víctimas” (2009, p. 180). Solo que para apreciar esta ironía hay que acercarse a las imágenes, observarlas con detenimiento y descubrir lo que no se espera ver. Esa es la tarea del espectador.
En “The Rwanda Project: 1994-2000”, 35un conjunto de exposiciones fotográficas e instalaciones artísticas con las que Alfredo Jaar documentó, durante varios años, el genocidio en Ruanda, ocurrido entre el lapso de la primavera y el verano de 1994, hay otro ejemplo de esta compleja relación entre las palabras y las imágenes. Una de las obras centrales de dicho proyecto es Real Pictures (1995), una instalación compuesta por una cantidad de fotografías que representaban diferentes aspectos del genocidio –las masacres, los campos de refugiados, las localidades destruidas– que Jaar decide guardar dentro de cajas negras completamente selladas ( Schweizer, 2008, pp. 30-31), en cuya parte superior aparece la descripción textual de lo que hay dentro de cada una de las cajas, pero la imagen es invisible: los espectadores no puedan ver, con sus propios ojos, lo que hay allí “enterrado”. ¿En qué reside el impacto de Real Pictures ? Que es una exposición que muestra una ausencia de las imágenes, pero a la vez una presencia de las palabras; 36que plantea un nudo “entre la palabra y lo que ella hace ver” ( Rancière, 2008, p. 77) y, por lo mismo, intenta “construir una imagen, es decir, una cierta conexión de lo verbal y lo visual” ( Rancière, 2010, p. 96).
Читать дальше