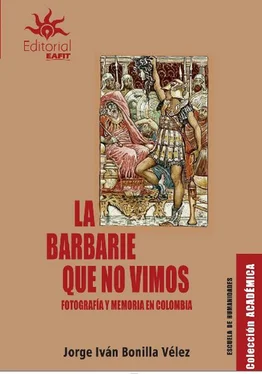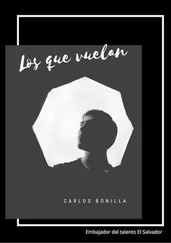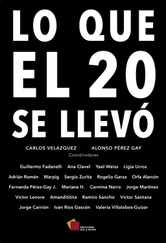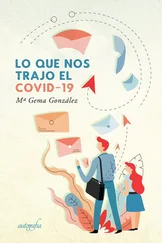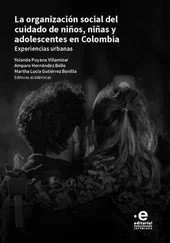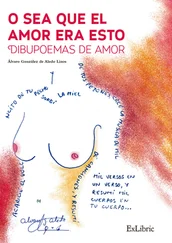Con estas consideraciones, Butler nos instala en un doble escenario de reflexión: en el reconocimiento de que las imágenes son seres vivos y en la idea de que es necesario controvertir la división entre palabra e imagen. 29A esto se refieren algunos investigadores provenientes del campo de los estudios visuales, para quienes las imágenes que trabajan en el arte, el cine, los medios, las figuras del lenguaje y las metáforas son objetos que tienen una vida propia ( Mitchell, 2009), que excede tanto las intenciones de sus creadores como los datos del contexto en que estas han sido producidas, ámbitos estos hacia donde tradicionalmente ha apuntado la historia del arte en su ubicación de las imágenes como objetos inertes que, para ser interpretados, necesitan un conocimiento previo, proporcionado ya sea por las intencionalidades del artista –lo que quiso decir su creador– o por una colección de referencias brindadas por el contexto ( Bal, 2009). De ahí el interés, en algunos de estos estudiosos, por la “presencia” de la imagen –la imagen como “presencia”–, que alude a una preocupación por su condición existencial, por su disposición de actuar y emocionar, por su fuerza performativa 30capaz de afectar las respuestas del espectador ( Bal, 2009; Levin, 2009; Azoulay, 2012; Freedberg, 2014). Situación que lleva a repensar la imagen más allá de su condición de objeto estético autónomo, orientado a la “representación” o cognición del mundo ( Moxey, 2009), en un desplazamiento que aboga por ir del poder representacional de la imagen en su tarea de dar cuenta de la realidad, al vigor performativo con que esta actúa sobre esa realidad.
La vida de las imágenes, como sostiene W. J. Thomas Mitchell, “no es un asunto privado o individual […] Conforman un colectivo social que mantiene una existencia paralela a la vida social de sus anfitriones humanos y del mundo de los objetos que representan” (2014, p. 104). De ahí que examinar las imágenes como especies vivas 31no implica que estas resistan al lenguaje, sean “puras” y se expliquen por sí mismas. Como afirma la teórica del arte y crítica cultural Mieke Bal, la idea de que los objetos visuales son contrarios al lenguaje, de que la visualidad es un acto inefable que, por tanto, no se puede ni se debe explicar, esconde en el fondo un sentimiento antivisual ( Bal, 2004, p. 22). Esto implica asumir tres aspectos que Bal estima importantes a la hora de interrogar qué sucede cuando la gente mira y qué ocurre en el acto mismo de mirar: el primero es reconocer que se trata de un “acto profundamente impuro, orientado por los sentidos y fundamentado en la biología”, en que “la mirada se encuentra inherentemente encuadrada, delimitada, cargada de afectos”; pero, asimismo, está atravesada por una acción cognitiva intelectual que “interpreta y clasifica” (2004, p. 17); el segundo es asumir que esta impureza es susceptible “de ser aplicada a otras actividades basadas también en los sentidos como escuchar, leer, saborear u oler” (2004, p. 17), que están mutuamente permeados unos de otros; y el tercero es entender que la simultaneidad entre textos e imágenes demanda un acercamiento no esencialista de ambos registros, que permita cuestionar por igual, tanto el desprecio a la analogía lingüística en nuestra aproximación a las imágenes, como la subvaloración de las modalidades sensoriales en nuestra veneración por el pensamiento. Ni las imágenes están destinadas a desaparecer bajo el polvo de las palabras, ni tampoco están condenadas a la mudez.
A esto se refiere Mitchell cuando controvierte la idea de que existen medios puramente visuales o puramente lingüísticos, exclusivamente cognitivos o apenas afectivos. Para este autor, palabra e imagen es el “nombre de una distinción ordinaria”, “una forma fácil de dividir, cartografiar y organizar campos de representación”, “una etiqueta engañosamente simple, no solo para dos tipos de representación, sino para unos valores culturales profundamente contestados” ( Mitchell, 2009, p. 11): en este lado la palabra , asociada al flanco de “la ley, la lectura y el dominio de las élites”; y en este otro la imagen , vinculada “a la superstición popular, a la falta de formación, a la disipación y la corrupción” ( García, 2014, p. 30). Sin embargo, como el propio Mitchell sostiene,
[…] la interacción entre imágenes y textos es constitutiva de la representación en sí: todos los medios son medios mixtos 32y todas las representaciones son heterogéneas; no existen las artes “puramente” visuales o verbales, aunque el impulso de purificar los medios [alrededor de un solo órgano –la vista, el oído, el tacto–] sea uno de los gestos más importantes del modernismo (2009, p. 12).
Lo cual “no quiere decir que no haya diferencias entre los medios, o entre las palabras y las imágenes”, sino que esas distinciones son mucho más complejas, porque son objeto de cruces: estas aparecen tanto dentro de los medios como entre ellos, “no pueden desligarse de las luchas que tienen lugar en la política cultural y la cultura política”, y se transforman “a lo largo del tiempo, a medida que cambian los modos de representación y las culturas” (2009, p. 11).
Narración y re-personalización
Desde otra perspectiva, pensadoras como Hannah Arendt (1990) han visto las narrativas como poderosos vehículos expresivos, que permiten echar un vistazo a determinados acontecimientos históricos de la humanidad, sin hacer uso de las herramientas conceptuales o del debate especializado de las disciplinas académicas. En Narrar el mal (2009), un libro dedicado a cómo las narrativas pueden ayudar a comprender las diferentes dimensiones del daño moral y la crueldad humana que están presentes en acontecimientos catastróficos como las guerras, la filósofa mexicana María Pía Lara se detiene en el trabajo de la imaginación moral propuesto por Arendt, con el fin de encontrar allí una guía ética para aprender de las catástrofes. Pues, como la propia Arendt decía: “ninguna filosofía, ningún análisis o aforismo, por profundo que sea, puede compararse con la intensidad y riqueza de significado de una historia bien narrada” (1990, p. 32).
Arendt “creía que la narrativa nos proveía de una mejor forma de lidiar con las crisis y con los problemas concretos, en contraste con las teorías abstractas y sistemáticas acerca de la política” ( Lara, 2009, p. 79). Ella, además, mostró que “cuando necesitamos comprender algo complejo o difícil de expresar lo podemos hacer utilizando una forma narrativa como una especie de puente entre la imaginación y la comprensión” (2009, p. 80), como un vínculo entre lo expresivo y la explicación, cuya relación es necesaria en el proceso crítico que se lleva a cabo en la esfera pública cuando de aproximarse a la crueldad humana se trata. Esto, en la medida en que contar-narrar historias no es algo contrario a los argumentos, sino que estas aportan ingredientes esenciales para el proceso racional, porque al contrastar unas historias con otras, y al constatar que emergen otras nuevas que develan dimensiones no percibidas anteriormente, las sociedades pueden enfrentar su visión del pasado y cuestionarse sobre lo que antes sus integrantes no vieron, o no quisieron ver, de una forma pública y en abierto debate crítico (2009, pp. 51-78).
En todo caso, Arendt sabía que no cualquier narrativa nos enseña algo valioso sobre el daño moral, la crueldad, la maldad, la esperanza, el amor o el odio, ni que todas las historias ejercen las mismas repercusiones en los espectadores: solamente aquellas que pueden proveernos de un “efecto trágico” están habilitadas para hacerlo. En su reflexión sobre si es posible “dominar el pasado” de las guerras, esto es, saber qué sucedió en ellas, volver a la memoria de lo que allí ocurrió mediante historias bien narradas, Arendt alude a Una fábula , aquella novela publicada en 1954 por el escritor estadounidense William Faulkner, basada en un hecho sucedido durante la Primera Guerra Mundial, en la que
Читать дальше