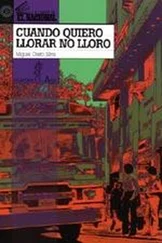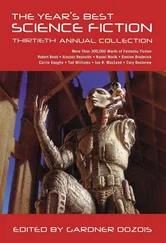Aquella fue la mayor labor de Colón durante la travesía: consolar a la tropa de marineros y funcionarios, cuyo fervor por el descubrimiento decrecía a medida que pasaban los días. Así que ver un pájaro significaba que había tierra cerca. Un día hallaron un mástil roto flotando en el agua: otra prueba de que había tierra en las proximidades, aunque fuera una tierra mortal donde naufragaban los barcos.
—Pero, don Cristóbal, bien podría haberse hundido el barco en mitad del océano por una tormenta.
—He dicho que hay tierra cerca. Tan cerca que tendrás que alcanzarla a nado si vuelves a ponerme en duda.
Otro día vieron una ballena. Todo un espectáculo, «señal de que estaban cerca de tierra, porque siempre andan cerca». También eran expertos en cetáceos y sabían de sobra que las ballenas nunca nadan en alta mar, son gigantes porque les gusta embarrancar en las playas y morirse al solecito.
Algunos días llovía: «Vinieron unos llovizneros sin viento, lo que es señal cierta de tierra».
También encontraban algas flotando, a veces sueltas, a veces en grandes masas como para hallar en ellas algún cangrejo. Otra señal de tierra cercana, era evidente. Aunque la verdad era que estaban en el corazón del mar de los Sargazos: una masa de agua casi inmóvil en mitad del Atlántico, con tres corrientes marinas que la aíslan, donde se concentran sargazos (un tipo de alga flotante) en extensiones que parecen praderas. El mar de hierba del que hablaba el viejo Pero Vázquez de la Frontera.
Hacia finales de septiembre, la tripulación estaba hasta el moño del viaje. Le preguntaban a Cristóbal por qué no viraban para seguir los dichosos pájaros en busca de la supuesta tierra que tan cerca estaba, pero este decía que «pa qué», que ya sabían que esas islas estaban allí, que las tenía en el mapa; el mismo Toscanelli las había dibujado sin haber salido de Florencia en su puta vida. Que ya las visitarían a la vuelta, porque lo que él quería era dirigirse a Cipango. Algunos, por la noche, murmuraban que quizá era hora de introducir un cuchillo entre las costillas de aquel perturbado que tenían por almirante y dar media vuelta con un tripulante menos. La comida se estaba pudriendo. Y conste que la comida ya era una porquería recién embarcada: aparte de los quesos de La Gomera, en las despensas de las carabelas se guardaba pescado en salazón, tocino, harina y lo que las fuentes llaman «bizcocho». Pero no piense el lector en el esponjoso y aromático bizcocho de la abuela, eso habría durado cinco minutos en alta mar. Lo que ellos llamaban «bizcocho» era un pan sin levadura que se cocía una vez… y otra… y otra… hasta que no quedaba una gota de agua en su interior. O sea: el pan más jodidamente duro del universo. Mal combo cuando cogías el escorbuto, porque te dejabas los dientes clavados en el bizcocho de las narices. Aunque podía sacarles de un apuro si, llegados a tierra, alguien les atacaba, porque en las carabelas no viajaba un solo soldado, pero con un bizcocho bien lanzado seguro que pulverizabas cráneos.
Para bajar aquellos manjares, los expedicionarios llevaban algo de vino y un buen cargamento de agua que era una delicia beber; para evitar que se pudriera, le echaban un montón de vinagre.
Imaginará el lector el ambiente en las carabelas cuando se plantaron en octubre. Tras dos meses de viaje, el hedor de la comida podrida y de veinte o treinta tripulantes sucios y sudados era tan insoportable que subían a dormir a cubierta y no saltaban al agua porque no sabían nadar. Estamos hablando de veinte o treinta bocas oliendo a perro mojado, de veinte o treinta culos por barco tirándose pedos de comida descompuesta, de cuarenta o sesenta sobacos infames, ¡de cuarenta a sesenta pies con aroma a infierno!
«Menos mal que estoy resfriao y no huelo ná».
Tripulante anónimo de La Pinta, 29 de septiembre de 1492.
No, los hombres no estaban contentos, y parece que si no estalló el motín fue porque Martín Alonso Pinzón logró calmar los ánimos en el último momento. Y eso que no sabían ni la mitad, porque el mamón de Colón les mentía con las distancias. Cristóbal no quería que nadie le copiara la ruta si tenía éxito, y contaba con que el viaje sería duro y que más de uno querría dar la vuelta; poco después de salir de Canarias, informó a la tripulación de que avanzaban menos millas de las que en realidad recorrían. Si hacían doce millas, decía nueve. Si hacían setenta millas, decía cuarenta. El mismo Cristóbal debía de estar preocupadísimo a esas alturas: estaban ya demasiado lejos como para una vuelta segura con lo puesto… ¡Si no hallaban tierra pronto, podían darse por muertos! ¿Y si Toscanelli la había cagado con las medidas? Vaya faena tirarse años lidiando con los cosmógrafos reales para acabar dándoles la razón al morir en mitad de la nada.
Tuvieron suerte: la noche del 11 de octubre, a Cristóbal le pareció ver un destello a lo lejos. ¡Lumbre! Avisó a algunos de sus hombres para que corroboraran, y sí, eso parecía, aunque estaba tan lejos que uno no podía fiarse. La célebre confirmación llegó al día siguiente desde La Pinta (que con el nuevo velamen era la más rápida de la flota, la que iba en cabeza), cuando el vigía Rodrigo de Triana gritó: «¡Tierra! ¡Tierra!».
Por supuesto, Colón comentó: «Yo ya la había visto antes».
5. Cuando Colón llegó a Japón
No se sabe con exactitud cuál fue la primera isla que vieron Cristóbal y sus muchachos. Luego sabrían, por los nativos, que se llamaba Guanahani. El almirante la llamó San Salvador por motivos obvios. Lo único seguro es que estaba en las Bahamas. Pero Cristóbal creía que había llegado a Japón.
Si la confusión de los indígenas fue remarcable, imagine el lector la de los cristianos.
El 12 de octubre, Colón se subió a una barca con los capitanes Pinzón, el intérprete, el escribano de la armada y un grupito de apoyo, y se dirigió a tierra. Cristóbal portaba el estandarte real. Cada Pinzón, un pendón con una cruz verde: uno con la Y de Ysabel y otro con la F de Fernando. Y con sus barbas, sus brillantes armaduras, sus espadas de hierro, su hedor insoportable.
Los indígenas no comprendían qué demonios era aquello. Los saltos culturales tienen estas cosas: ni siquiera parecían concebir que aquella gente hubiera venido navegando desde el este; era gente rarísima que llegaba de donde nunca nadie venía, del sol. Pensaron, por tanto, que venían del cielo. También que el cielo debía de ser un lugar tremendamente apestoso.
Los de la barca, mientras tanto…
Escenas del descubrimiento: los españoles llegan y empiezan a timar y a secuestrar a la gente
Cristóbal Colón salta de la barca, chapotea en la orilla, cae de rodillas y besa la arena. ¡Salvados, loado sea el Señor! Se yergue enseguida y, con toda la dignidad del mundo, toma posesión de aquellas tierras en nombre de los reyes mientras el escribano toma buena nota. El resto del grupo mira a su alrededor, alucinado con la belleza de las Bahamas. Y todavía se sorprenden más cuando reparan en que los nativos que se acercan están desnudos, cubiertos apenas por algunas pinturas aquí y allá.
—Esto es el paraíso —comenta uno de los tripulantes sin quitarle ojo a las bamboleantes tetas de una vieja indígena.
—¡Y qué bien huele! —añade otro, que apenas recordaba otros aromas más allá del olor de pies, de axilas o de culo.
—Pero estos no parecen chinos —remata el aguafiestas del grupo, confundido ante aquella gente de robustos y hermosos cuerpos, ni blancos ni negros, sino de un café con leche parecido al de los canarios.
Luis de Torres, el intérprete, se dirige a los nativos en todas las lenguas que conoce, sin ningún éxito. Al final, unos y otros empiezan a gesticular y a emitir gruñidos guturales, o a repetir palabras lentamente, intentando entenderse.
Читать дальше