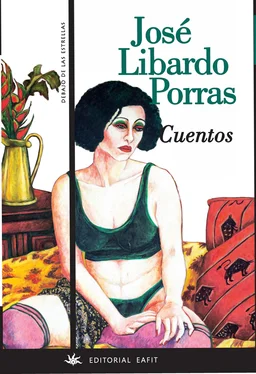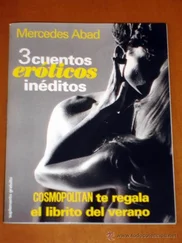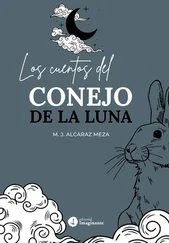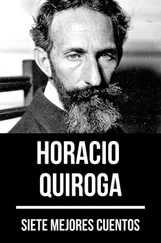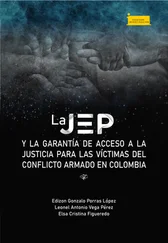Un día, tras bailar la danza más humana y homicida, la danza del hombre y el cuchillo, y salir perdedor, se marchó al país más habitado.
Desde luego, parientes, conocidos, amigos y hasta enemigos lo velaron con todos los honores: con lágrimas, historias y aguardiente, como se velaba a un hombre en San Bernardo.
En algún momento de ensueño deseé ser un Ismael. Cuando una llama se resiste al viento, su nombre tiembla en mi boca.
De Es tarde en San Bernardo (1984)
Los Restrepo eran de los más vaciados de San Bernardo, que no es decir poco, pero al cruzarse con ellos uno creía estar ante alguien de otro barrio, un habitante de Laureles o de El Poblado, o algún extranjero que por accidente había caído en nuestro bullicio.
Eran cuatro rubios de ojos verdes. El primero se mantenía bronceado y le encantaba pavonearse en pantaloneta y sin camisa por la calle; la segunda parecía un cromo del álbum de artistas donde salían Violeta Rivas y Gigliola Cinquetti y, como su hermano, usaba bluyines Lee y tenis americanos, y nunca saludaba.
Según las lenguas voraces, con tal de comprar las prendas que vestían se resignaban a no probar carne y a comer huevo solo los domingos.
En la mayoría de nuestras casas, por supuesto, padecíamos restricciones iguales o peores, mas, merced a su actitud, en ellos constituía motivo de burla esa circunstancia común.
Los otros dos, Felipe y Luisa, que sí eran amigos nuestros, decían con orgullo ingenuo que su hermano mayor tenía una novia de plata.
Un domingo estábamos en casa de doña Mira pugnando por ver a Tarzán a través de la ventana, pues la vieja solo dejaba entrar a ver televisión a quienes compraban sus helados de agua azucarada y anilina, cuando el papá de los rubios nos sorprendió discutiendo cómo Tarzán lograría salir de esas arenas movedizas y llegar a tiempo para salvar al jefe negro. Venía de la tienda de don Pablo con dos bolsas de parva en las manos; se detuvo a contemplar el tumulto como incrédulo de que sus descendientes estuvieran allí, entre la guacherna, y se les aproximó sin que ellos lo advirtieran. Los demás guardamos silencio intercambiando miradas de curiosidad. Felipe seguía hablando.
El hombre entregó los paquetes a la niña, agarró al otro hijo de una oreja, retorciéndosela, y lo arrastró hacia su casa. El arrastrado no se quejó, no dijo ni mu, pero Luisa no pudo soportar el dolor de su hermano y se fue tras ellos sin importarle que en la carrera se le cayeran algunos panecillos.
Aunque eran las vacaciones, por varios días ninguno de los dos salió a jugar pelota envenenada o los interminables partidos de bate. Nosotros nos preguntábamos qué cosa horrible habrían hecho Felipe y Luisa para que los hubieran castigado con esa severidad. Debían haber cometido el pecado más mortal.
Al finalizar la semana aparecieron con su padre, quien traía una escalera por la que él mismo subió al tejado a instalar una antena de varillas de aluminio, de varios cuerpos, más grande que cualquiera de las que habíamos visto en las casas de los ricos cuando íbamos a ver los entrenamientos del Atlético Nacional y el DIM.
Viendo esa antena, ninguno era capaz de concebir cómo sería el televisor. Los rubios decían que el papá se los había mostrado en una revista, que se veía inmenso, como dos veces el de doña Mira, que las imágenes aparecían en colores como en el cine, y aseguraban que tan pronto lo trajeran y lo instalaran podríamos ir a ver en él los programas que nos gustaban.
Mientras llegaba ese día, continuamos arremolinándonos en la ventana de la casa de doña Mira para ver a Tarzán y a Batman , a Hechizada y a Lassie . Felipe y Luisa, en cambio, pasaban encerrados esperando que retornáramos a nuestros juegos para salir e integrarse con nosotros a la vida de la calle.
A ese televisor fabuloso quizá lo habríamos visto si no es porque una mañana llegan a la casa de los Restrepo unos señores acompañados de policías y, después de leer papeles y teclear actas, la desocupan.
En la acera quedaron apilados muebles con el paño roto y los resortes partidos, colchones manchados, cajas de ropa entre las cuales se veía algún bluyín marca Lee, ollas sucias de tizne, un juego de pesas…
Los cuatro hermanos y la mamá permanecieron allí, de pie junto a sus pertenencias, llorando un llanto hecho más de vergüenza que de dolor, aguardando que el hombre de la casa contratara un camión que los alejara por siempre de esa calle donde escasamente había un televisor en blanco y negro, donde los niños tenían el cabello pasudo y la piel casposa y las señoras eran tan amigas de la invención y el chisme.
La antena siguió erguida en el tejado como para testimoniar que en ese sitio la vida les había dado caramelo a unos niños, hasta que el nuevo inquilino bajó lo que de ella quedaba y en su lugar puso una antena más pequeña, de las que sí nos eran familiares.
De Es tarde en San Bernardo (1984)
1
¡Mostrame los calzones!
El grito de Jeyson, libre, baja por las calles del barrio La Camila, atraviesa el río, atraviesa el viaducto del metro que imita a una serpiente blanca entumecida –su cabeza es la estación Cacique Niquía–, llega al parque de Bello y trata de ascender a San Pedro de los Milagros: las montañas de occidente, azulosas, se lo impiden y lo hacen regresar medio muerto, fantasmal, en forma de eco: ones… nes… es… Antes que Catalina, lo escuchan los obreros municipales que reparan un andén y un grupo de estudiantes del liceo Fontidueño; unos y otros ríen y, vivos los ojos, aguardan la respuesta.
Catalina se alza la falda hasta la cintura como si fuera a quitársela, levanta los brazos y gira, lenta, en una danza cuya música parece estar a todo volumen en su sexo adolescente. Da tres, quizá cuatro vueltas, baila, baila; empieza a alejarse caminando hacia atrás sin perder de vista a Jeyson, o al bulto que a la distancia es Jeyson, y sin dejar de decirle adiós con las manos. Sonríe. ¡Qué dientes! Aunque él ya no la ve, aún lleva la falda arriba, ignorante del mundo.
Jeyson permanece con el rostro pegado a los barrotes. A lo lejos, los autobuses y camiones cargados ruedan raudos, vuelan sobre la autopista reluciente por el sol de las cuatro y media de la tarde. Cuándo será mañana, se dice, todavía con la rebelde imagen de las piernas de Cata color canela, lisas y duras, fija en sus pupilas, borracho en el recuerdo de su bravo olor a hembra. Oye su voz dentro de él, gritándole desde allá abajo: Mi amor, te amo, te pienso, eres el único; manéjese bien, mi amor…
Hace cuentas: faltan veinticuatro horas para verla de nuevo y cinco días para la visita, para besarle los pechos niños y aspirar y beber el alucinógeno aire de su sexo, para acariciarle las piernas. Usted, mamacita, con esas piernas podría saltar de astro en astro, suele decirle. Respira con fuerza.
2
—¡Hora de contarnos, señores! –repite el parlante de pie en la puerta del pasillo. La mayoría ya bajó al patio; Jeyson, con el rostro arrimado a los barrotes de la ventana, mira a la nada que es ese todo de la calle. El parlante espera unos segundos antes de insistir–: Hey, Jeyson, hora de contarnos.
Al oír su nombre vuelve en sí, en su condición de preso en el segundo pabellón de la cárcel Bellavista. Con agilidad de fantasma salta del andamio que allí denominan teléfono, cruza el pasillo e inicia el descenso por los escalones de los cuatro pisos. Canturrea: Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado: cinco; martes, miércoles, jueves, viernes y sábado: cinco; martes, miércoles…
—Huy, este man está loco –murmura el parlante, quien le sigue los pasos para asegurarse de que el conteo y el encierro no se retrasen: ese es otro deber suyo, para eso le paga el comité de disciplina.
Читать дальше