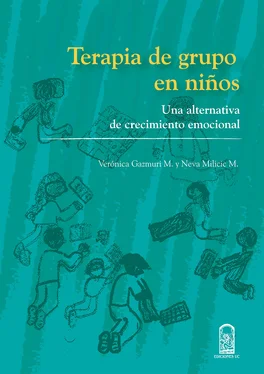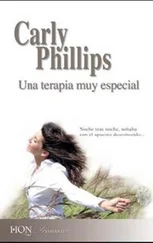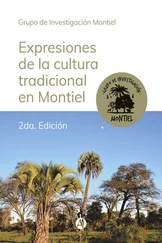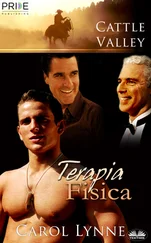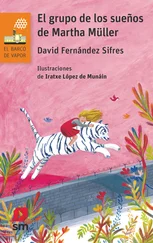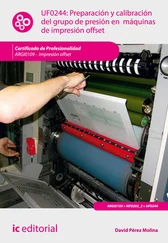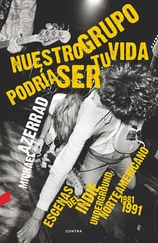La orientación conductista basa su comprensión de la terapia en la observación de la conducta y sus variables ambientales como antecedentes y consecuencias de la conducta. De esta manera, el rol del psicólogo es el de un investigador que estudia y manipula las variables que afectan la conducta y, así, favorecen el cambio. Esto recibe el nombre de análisis funcional de la conducta.
A partir de los años 60, el foco de la psicología conductista se desplazó hacia el estudio de los procesos internos que, al no poder ser observados, se consideraron parte de una “caja negra” que no podía ser estudiada científicamente. El énfasis comenzó a cambiar desde la conducta misma hacia los procesos cognitivos responsables de la conducta humana. En el año 1976, bajo el título de Cognitive Therapy and Research , se publicó el primer número de una revista dedicada a la investigación y a la terapia desde el punto de vista cognitivo, dirigida por S.D. Hollon (Olivares y Méndez, 2001).
“Los procesos cognitivos se refieren a aquellos procesos que configuran las representaciones mentales, transformándolas y construyendo esquemas de experiencia y de acción” (Maichenbaum y Gilmore, 1984).
El enfoque cognitivo conductual destaca el papel de los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta, relevando conceptos como las percepciones, creencias, expectativas, atribuciones, interpretaciones y autoinstrucciones. El rol del terapeuta es más bien el de un diagnosticador-profesor que evalúa los procesos cognitivos y, en base a ello, organiza experiencias de aprendizaje que permitan al paciente modificar las cogniciones y, de este modo, cambiar los patrones afectivos y conductuales asociados por otros más adecuados (Olivares y Méndez, 2001).
El contexto de grupo ofrece un espacio privilegiado en tanto permite no sólo conocer las creencias de cada uno de los miembros sino también evaluarlas con el resto del grupo. Así también, el grupo permite observar las conductas de los distintos integrantes y ensayar nuevos repertorios conductuales que resulten más positivos. Al respecto, Kaplan y Sadock (1996) plantean que el grupo ofrece a los integrantes una fuente de información importante acerca de las conductas que resultan molestas o le hacen atractivo a los demás, y también respecto a las percepciones que cada persona tiene de las situaciones sociales, pudiendo confrontar a cada miembro con las percepciones distorsionadas o defensivas.
Para estos autores, el grupo de orientación cognitiva-conductual también destaca por dar a sus participantes la oportunidad de refuerzo a través de los demás integrantes del grupo y por poner a disposición una amplia gama de modelos para el entrenamiento y práctica de las conductas. Con base en los principios de Skinner (1978), cuando el grupo refuerza una determinada conducta a un niño, por ejemplo escuchar cuando otros hablan, se fortalece dicho comportamiento, con lo cual aumentan las probabilidades de que vuelva a ocurrir, y de que se transfiera a otros contextos.
Kaplan y Sadock, 1996) identifican nueve actividades que forman parte del plan del terapeuta en la psicoterapia grupal cognitivo-conductual. Las tres primeras apuntan a la constitución del grupo: organizar el grupo, incluir a sus miembros y construir la cohesividad de éste. Las restantes refieren a determinar qué conductas constituyen el problema, evaluar el progreso del tratamiento, planificar y llevar a la práctica las técnicas específicas para el cambio, modificar los atributos grupales para mejorar el proceso terapéutico y, por último, establecer los cambios y el mantenimiento de la terapia a modo de producir modificaciones conductuales y cognitivas en el grupo.
Mahoney y Arnkoff (1978, en Olivares y Méndez, 2001) clasifican las técnicas cognitivo-conductuales en tres enfoques. El primero de ellos, técnicas de reestructuración cognitiva, apunta a identificar y modificar cogniciones que resulten desadaptativas. El segundo, el entrenamiento en habilidades de enfrentamiento, se relaciona con la adquisición de habilidades para hacer frente de forma activa a una variedad de situaciones estresantes. El tercer enfoque lo conforman las técnicas de resolución de problemas cuyo objetivo es entrenar en una metodología sistemática para abordar diferentes problemas.
De estas tres categorías generales se desprenden ciertas prácticas de la terapia cognitivo-conductual, extraídas de Olivares y Méndez (2001), que con modificaciones adecuadas a las etapas del desarrollo de los niños se aplican en distintos momentos de la terapia grupal:
• Uso del refuerzo positivo: Se trata de proporcionar al niño un estímulo grato para aumentar la frecuencia de la conducta deseada. Por ejemplo, felicitar al niño cuando escucha a su compañero. A diferencia del castigo, el refuerzo positivo permite mostrar al niño cuáles son las conductas esperadas.
• Reatribución: Consiste en determinar qué proporción de responsabilidad es razonable atribuir al paciente y qué, a otros factores dadas las circunstancias de cada caso.
• Búsqueda de interpretaciones alternativas: Tal como su nombre lo indica, alude a investigar activamente nuevas interpretaciones a los problemas del paciente. Una forma de hacerlo es a través de la técnica de las dos columnas. Ésta consiste en realizar una tabla en cuya primera columna se registre la interpretación original mientras que en la segunda, todas las interpretaciones alternativas posibles.
• Búsqueda de soluciones alternativas: Una vez definido cuidadosa y exhaustivamente el problema, se buscan las soluciones alternativas.
• Cuestionar la evidencia: Busca someter a prueba de realidad las imágenes y pensamientos del paciente. Un modo de hacerlo es a través de preguntas que lo lleven a buscar la evidencia del problema en la realidad. Por ejemplo, ¿qué evidencia tenemos de…?
• Técnica de la triple columna: A través de un ejercicio escrito, se favorece la toma de conciencia de los errores lógicos a la hora de analizar la realidad. Se dibuja una tabla con tres columnas tituladas, de izquierda a derecha: situación, interpretación y error.
• Descentramiento: Muchos pacientes suelen pensar que ellos y sus problemas son el centro de atención de los demás en la medida en que están convencidos de que los demás notan o saben qué piensa y siente. El descentramiento apunta a que el paciente logre ver que esa capacidad que le atribuye a los demás, de “leerle” el pensamiento”, no es tan potente como se cree.
Spivak y Shure (1980) definen las habilidades sociales como aquellas necesarias para asegurar que la conducta social sea exitosa y aceptada socialmente. Específicamente, estos autores identifican ciertos procesos cognitivos, a la base de las habilidades sociales, cuyo desarrollo se expresa en un conjunto de conductas eficaces para la interacción social y el ajuste escolar. Estos procesos son:
• Pensamiento alternativo: Frente a un problema interpersonal, ser capaz de generar alternativas de solución.
• Pensamiento consecuencial: Habilidad para anticipar las consecuencias de la propia conducta
• Rol Taking: Habilidad para tomar la perspectiva del otro, captando sus atributos, reconociendo sus necesidades, comprendiendo sus intenciones y considerando su punto de vista. Las dramatizaciones y cuentos son especialmente útiles para el trabajo de rol taking .
Aportes de la teoría racional emotiva
La terapia racional emotiva se enmarca dentro de los aportes de la corriente cognitivo-conductual y fue desarrollada en 1962 por el psicólogo estadounidense Albert Ellis. La teoría a la base de la terapia racional emotiva postula que las emociones y la conducta posterior están causadas por los pensamientos o el lenguaje privado de una persona. Así, si se busca cambiar la conducta de un niño, según la teoría racional emotiva, habría que modificar las cogniciones que la sustentan.
Читать дальше