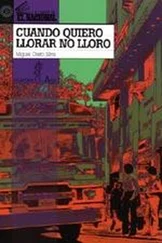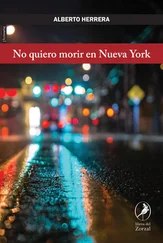Jamie sabía a lo que se enfrentaba. Su hermano era un maestro en lograr que se hiciera pis en los pantalones gracias a las cosquillas que le haría si no corría. Debía hacerlo por el bien de sus calzoncillos de Bob Esponja, ¡estaban recién salidos de la lavandería!
Jamie pegó un grito por anticipado, se dio media vuelta y salió disparado hacia el pasillo. Allan se aplaudió en su interior por haberse deshecho de esa pulga tan fácil.
Se acercó a la ventana y se abrió paso entre las cortinas. Recargó una mano en el cristal: del otro lado las gotas de lluvia trataban de tocarlo, rápidas y gordas. Cerró los ojos. Una agradable sensación de irrealidad lo golpeó y las imágenes de la pantera rebobinaron en su mente.
Muy dentro de él lo sabía.
Sabía que Reby había vuelto.
Capítulo 1
Héroe
Michael Blackmoore amaba su trabajo.
Y era en serio.
Su parte favorita era el contacto directo con la naturaleza, el aire fresco, los animales, las plantas y, sobre todo, la paga. ¡Oh, la paga era asombrosa! Tan asombrosa que podía permitirse rentar un pequeño departamento cerca de Notting Hill y mantener a un perro mestizo que había recogido en la calle. Aunque, Pimienta, una extraña cruza de labrador y algo que se parecía a un gato egipcio por su escaso pelo, nunca le agradecía su solidaridad.
Para él, el zoológico de Londres era un lugar estupendo para trabajar. ¡Yupi! Excepto por un pequeñísimo y minúsculo detalle: la mierda. Hizo una mueca muy a su pesar, sacó una carretilla y una pala del depósito, y pensó en las toneladas enteras de la apestosa popó salvaje que tendría que recoger, toda rodeada de moscas muertas de hambre.
—¡Eh, Mike!
—¿Qué hay, Jake? —le devolvió el saludo a su compañero con una sonrisa de lo más radiante.
En cuanto se volteó, continuó empujando la carretilla y su sonrisa se desvaneció de golpe. Había llovido tan fuerte en las últimas horas que seguramente lo que recogería sería un caldo de lo más aguado.
Como era uno de los que tenía que hacer la limpieza, debía recorrer quince hectáreas de terreno, recoger los «pastelitos» de más de dieciséis mil especies diferentes y regresar a guardar todo.
No olía precisamente a Hugo Boss.
Ya había experimentado de todo. El primer día, los simios treparon a los árboles y le arrojaron el estiércol, que se suponía debía recoger, en la espalda, mientras, gritaban y saltaban en son de burla; una alpaca le escupió una baba viscosa llena de porquería en la cara y, más tarde, resbaló con una hoja y cayó sobre el excremento cremoso de los elefantes.
Oh, sí. Fue revitalizante.
Para Michael, había mierda de muchos tipos, unas eran más asquerosas que las otras. Verdes o cafés, grandes o pequeñas, duras o caldosas, apestosas o superextraapestosas.
Se detuvo frente a la entrada exclusiva para el personal del recinto de cristal de los periquitos australianos y tomó el pesado llavero con más de treinta llaves diferentes que colgaba de su grueso cinturón de cuero. Allí tenía compartimentos en dónde guardaba un desodorante, un arma del tamaño de un revólver cargada con dardos tranquilizantes —por si acaso—, comida para arrojar a animales pequeños y esa clase de cosas.
En cuanto abrió la puerta metálica, una treintena de periquitos de diferentes colores se despertó y comenzó a revolotear sobre su cabeza. Michael sonrió y frunció los labios para silbar una canción. Los periquitos le respondieron y, poco a poco, se tranquilizaron y se posaron en las ramas de los troncos artificiales. Aprovechó y comenzó a limpiar el excremento de las aves que no le resultaba tan desagradable ya que para los desechos de los periquitos solo tenía que usar un par de guantes.
Michael había aprendido que el tamaño de los animales era directamente proporcional al grado de inmundicia y al de asquerosidad de sus excrementos. Solía sentirse intelectual al explicarles eso a las turistas que se acercaban a fotografiar a los animales cuando él hacía su trabajo dentro de las jaulas. En serio, no entendía a las extranjeras. Parecía que cuanto más sucio, sudado y apestoso estuviera, más sexi lo encontraban. Había días en los que él terminaba siendo la atracción principal. Incluso, siempre querían tomarse fotos a su lado, fotos que seguro acababan en cuentas ajenas de Facebook. Ah… Qué vergonzoso.
Por otro lado, Michael también podía decir que el excremento de los elefantes era el más pesado y grande, pero no el más asqueroso. Oh, no. Sin duda, ese premio se lo llevaban las bestias felinas. Se llenaban de larvas con facilidad, las moscas pululaban sobre los restos de carne podrida y sin digerir, y el hedor hacía que los ojos de Michael lloraran como si se estuviera bañando con agua de cebolla.
La mierda se había convertido en la parte más dura a la que se tenía que enfrentar. Ya no lo era el peligro que significaba estar entre una manada de leones. Los animales lo entendían y él a ellos en una forma que nadie más comprendía. Su jefe le decía que la empatía era un don y que, por eso, había sido elegido para limpiar el estiércol. No corría riesgo de que las fieras le mordieran el trasero ni de que el zoológico tuviera que pagar su seguro médico. Michael creía que se estaba burlando de él, pero no debía morder la mano del que le daba de comer a él y a su perro bastardo.
Sí, a su jefe le encantaba tratarlo de tonto, pero, entre ellos, había tácito reconocimiento. Muy en el fondo, el viejo sabía que Michael era su mejor empleado. ¿Y qué lo había lanzado a la cima? Sí, la mierda.
Así es. Michael era el único que hacía ese trabajo sin rechistar o poner caras. Haber crecido en una granja y haber ayudado en los trabajos duros le daba ventaja y experiencia sobre los demás empleados: como resultado su paga era un poco más glamurosa.
Miró fijo a un chimpancé que tenía la cara somnolienta y pensó que se parecía a su tío Duffy en su lecho de muerte. Rebobinó sus últimas y sabias palabras y se sumió en los recuerdos. Era una tarde calurosa a principios del verano y Michael se acercó despacio al borde de la cama en donde vería morir al buen Duffy. El hombre hizo un movimiento débil con la mano huesuda para que se acercara todavía más. Michael obedeció, bajó la cabeza e inclinó la oreja sobre los labios resecos de su tío. Primero, se sintió tentado a echarse hacia atrás a causa de su aliento a mueble viejo y, luego, en el momento de mayor tensión, Duffy reunió el último soplo de aire que le quedaba para hablar con una voz rasposa. En vez de decir «Mikie, el oro está enterrado en...» y morir con la lengua fuera antes de terminar la frase, el tío lo asió con fuerza del cuello de la camisa y le dijo con contundencia:
«¡Escúchame bien, Michael Arthur Phillip II Blackmoore! ¡Sal de aquí y has algo de provecho con tu vida, porque el día en que la mierda valga algo, los pobres nacerán sin culo!».
El joven Mikie se sorprendió por la brusquedad de los movimientos de su tío que estaba a tres segundos de morir. Sí, tres. Porque después de que habló, lo soltó, le dio un paro cardíaco y murió. Ese día memorable, Michael decidió entrar a trabajar en el zoológico a alimentar y recoger la porquería de los animales.
Para cuando terminó de atender el estaque de los flamencos, aún era temprano y no había muchos turistas. Salió y soltó un resoplido de cansancio. Se miró el uniforme y trató de encontrar un trozo de tela que no estuviera tan sucio como para limpiarse las manos. Fracasó, no había ni una sola fibra sin mugre.
Musitó una maldición y se pasó el antebrazo por la frente para apartarse los mechones de color bronce oscurecidos por el sudor. Asió las barras de la carretilla y se dirigió a la peor parte de su día: la casa de los felinos.
Читать дальше