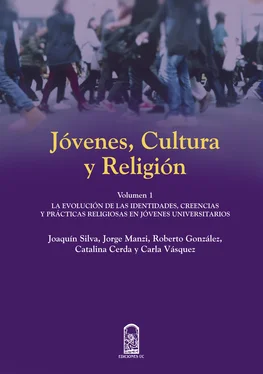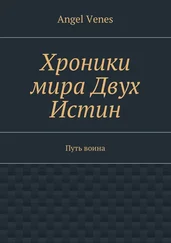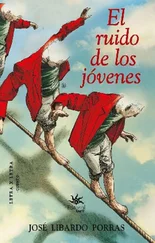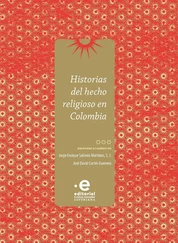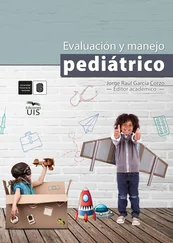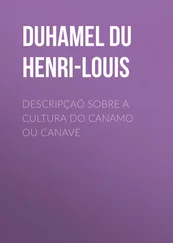En nuestros días estas preguntas siguen vigentes y todos los intentos por desconocerlas o por responderlas a la ligera se muestran inútiles. Sin embargo, quizás ellas ya no se presenten del mismo modo ni tampoco las religiones estén respondiéndolas adecuadamente. Desde hace décadas en Europa y más recientemente en muchos países de América Latina se han experimentado fuertes procesos de secularización, en los que justamente las personas se dejan de reconocer en relación con un referente religioso y trascendente, en que las instituciones religiosas dejan de ser las principales fuentes de cohesión social, de proveer el sentido de la vida, la normatividad de la acción (Valenzuela, Bargsted, & Somma, 2013; Valenzuela, 2006). En muchos casos se ha venido mostrando una fuerte tendencia a la individualización de la experiencia religiosa, en la que las personas pueden seguir sintiéndose unidas a un sentido religioso, espiritual o trascendente, pero ya no a través de una única mediación institucional o, simplemente, sin sentir la necesidad de recurrir a ninguna de ellas. Al mismo tiempo, la no creencia religiosa –sea en sus formas declaradamente agnósticas o ateas y, si se quiere, también aquellas denominadas “prácticas”, es decir, que a pesar de la autodenominación religiosa, se vive igual que un no creyente– constituye una realidad en la que se comprenden muchas personas, que comienza a ser compartida, que va creando también una cultura.
Así como los cambios en la política tienen efectos en la economía, los cambios en la economía afectan la educación, y la educación altera las posibilidades de desarrollo e integración. En esta realidad, “en la que está todo íntimamente relacionado”, es posible reconocer que la religión es un componente esencial, que interactúa con los demás factores que la conforman. Los cambios que se observan en el campo de la religión no se entienden sin sus trasfondos históricos, sin los procesos de globalización, sin los avances del conocimiento científico y tecnológico, sin las ideas, representaciones y símbolos que marcan esta época. Con todo, el campo religioso no es simplemente una copia religiosa de los demás sistemas de la sociedad. Este tiene su propio código, lógica, dinámica. Él se constituye por la comprensión de la cotidianidad de la existencia con relación al misterio, lo santo, lo divino. Desde esta experiencia de vivir la inmanencia en referencia a la trascendencia, la religión ha sido un factor decisivo en la comprensión que las personas y las sociedades tienen de sí mismas, en las formas en que las personas se relacionan entre sí y con su entorno natural, en las posibilidades de un desarrollo digno y justo para todos los pueblos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTUDIO
Con el propósito de ahondar en la comprensión de las tensiones y cambios que hoy experimentan los jóvenes universitarios en el campo religioso, desde el año 2004 un grupo de académicos de la Escuela de Psicología y de la Facultad de Teología iniciamos una investigación de esta intersección que se produce entre cultura y religión en los jóvenes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Por el carácter dinámico del objeto de estudio, consideramos que la investigación debía desarrollarse longitudinalmente, indagando creencias, expectativas y percepciones de la esfera religiosa y de otros ámbitos asociados (como el de la sociedad y la política) en tres momentos claves de su vida universitaria: cuando ingresan a estudiar, cuando se encuentran en la mitad de sus estudios universitarios (en torno al tercer año) y hacia el final de los mismos (en torno al quinto año), cuando están próximos a enfrentar la transición vital hacia el mundo laboral profesional.
¿Por qué un estudio longitudinal?
Tal como hemos mencionado previamente, el momento en que los estudiantes ingresan a cursar estudios universitarios representa un hito muy relevante en el desarrollo y consolidación de sus ideas acerca del entorno social, así como de la autonomía con respecto a la familia de origen. En ese momento se vive una ampliación muy significativa del entorno social de referencia, con oportunidades inéditas de contacto con jóvenes que poseen experiencias, creencias y orígenes diferentes de los que han conocido la mayor parte de los estudiantes durante su vida escolar. Este cambio de contexto provee una oportunidad única para estudiar de manera sistemática la estabilidad y cambio de las creencias con que los estudiantes inician sus estudios universitarios. Por ello, la investigación comienza en una etapa inicial de los estudios universitarios, cuando la influencia social del nuevo entorno es aún incipiente; y continúa en etapas posteriores (tercer y quinto año), cuando se han consolidado nuevas relaciones sociales, se ha estado expuesto a múltiples fuentes de influencia (al menos en el ámbito académico y social), y se ha avanzado en el proceso decisional que caracteriza esta etapa de la vida.
¿Por qué estudiar las creencias religiosas en el contexto de otras dimensiones psicosociales?
Esta investigación tiene como foco principal la identidad y creencias religiosas, intentando establecer los dinamismos, estabilidad y cambios que estos aspectos de la experiencia creyente experimentan durante los estudios universitarios. Sin embargo, nos pareció fundamental que el estudio no desconociera otros ámbitos muy relevantes en el proceso de asumir un rol adulto en la sociedad. Por ello, se agregaron preguntas referidas a actitudes sociales que han sido ampliamente estudiadas por la psicología social (valores personales, actitudes hacia la igualdad y la autoridad, identificación con la nación, confianza en instituciones y actitudes hacia la democracia). También se indagó en la identidad política de los jóvenes, tanto en términos de su alineamiento ideológico, como en cuanto a su adhesión a partidos políticos.
Los temas abordados en el estudio
La investigación se basó en el empleo de un cuestionario que cubrió diez tópicos 2: 1) intereses y uso del tiempo libre , donde preguntamos por el consumo de medios, por la confiabilidad de los medios, por las actividades en que participan mayormente, por ámbitos vitales que son reconocidos como problemáticos y por las personas con quienes los jóvenes conversan sus temas; 2) actitudes sociales y políticas , donde se incluyeron preguntas sobre adhesión a la democracia, confiabilidad de instituciones, dominancia social, patriotismo y orientaciones políticas; 3) creencias y sentido , donde se preguntó por los principios orientadores en la vida de los jóvenes, por las fuentes de sentido, por sus creencias religiosas, por la increencia religiosa de quienes se declararon agnósticos o ateos, por las eventuales crisis en los sistemas de creencia; 4) identidad religiosa , donde se indagó acerca de la autoidentificación religiosa de los jóvenes, de su percepción respecto de la fortaleza o debilidad de estas, de los ámbitos de la vida en donde reconocían que aquellas podían influir, y acerca de la posibilidad de que se hubiesen planteado alguna consagración de tipo religiosa; 5) prácticas religiosas , donde se quiso conocer cuáles eran las prácticas religiosas más recurrentes entre los jóvenes y por el sentido que ellos mismos les atribuían; 6) antecedentes de las creencias , donde se profundizó en la socialización religiosa de los jóvenes, preguntando tanto por los referentes de su propia socialización, como por la importancia que ellos le asignaban a la privacidad o publicidad de sus creencias e identidades; 7) actitudes hacia grupos religiosos y no religiosos , donde quisimos conocer cuáles eran las actitudes y sentimientos que los jóvenes declaraban hacia grupos religiosos y no religiosos distintos al propio grupo de pertenencia, y cómo podrían variar o no esas actitudes según el conocimiento y cercanía que se tuviera de ellos; 8) formación universitaria , donde se preguntó por los motivos de los estudiantes para elegir su carrera y para ingresar a la UC, por la valoración de que en sus mallas se contemplaran cursos teológicos; 9) autoconcepto , donde se quiso conocer la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos, de su satisfacción vital, de sus aptitudes para enfrentar y resolver los desafíos que enfrentan; y 10) antecedentes generales , donde se recabó información acerca de la familia de los estudiantes, que luego ayudara a una mejor identificación de sus diversos contextos socioeconómicos, culturales y religiosos.
Читать дальше