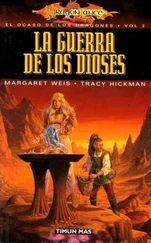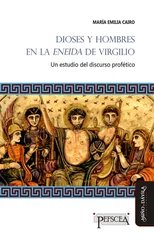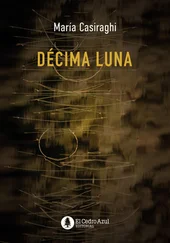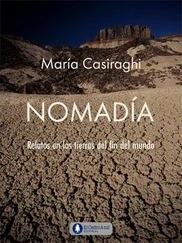Tomo mi cuaderno de apuntes del sur para recordar el mito mapuche sobre el witral, o telar.Leo:
“En el mito cosmogónico mapuche, la Lalen Kuzé (araña madre) es la primera tejedora. Ella le enseñó a tejer a Ulche Domo que es la figura femenina mítica del origen, que a su vez le enseñó a las primeras mujeres mapuches. El telar reúne en sí mismo toda la cosmovisión y sabiduría de este pueblo.”
De pronto, un grito interrumpe mi lectura. Es mamá, que me llama sobresaltada desde el comedor. Ella, que nunca ve televisión, está pegada a la pantalla junto a Belén, mi hermana mayor.
Veo lo que están mirando. Las torres gemelas de Nueva York arden, estalladas por aviones suicidas. Me siento al lado de mi madre y le aprieto la mano. Juntas miramos, una y otra vez, la imagen que los medios repiten hasta volverla real. El fuego, hipnótico, nos enmudece. Un humo negro cubre la ciudad, la pantalla, y la sala. Ante el espanto y la alarma del presente, de la destrucción de una civilización soberbia en el símbolo de esas torres, se me sobreimprime la escena de las aldeas incendiadas de los mapuches. El pavor de la familia de Petrona al ver sus casas arder, y dentro a aquellos seres queridos que no quisieron dejar su lugar. El mismo caos en distintas proporciones para el mismo dolor individual, la misma injuria de un pueblo hacia otro pueblo.
Salgo al jardín, mi sobrina Celeste está allí, sola, tiene una rama angosta en la mano y juega a mojarla en un charco. Luego, con la punta húmeda traza dibujos sobre una columna de hierro rojo que sostiene el techo de la galería.
Mirá - me dice, señalando el dibujo de una bicicleta en la columna.
-Qué lindo- respondo.
-No -insiste-. Mirá lo que pasa ahora.
Veo entonces cómo desaparece la figura de la bicicleta súbitamente secada por el sol. Mi sobrina moja la punta, una y otra vez, haciendo un dibujo nuevo cada vez; un caballo, un pájaro, una mariposa, nacen para dejarse morir en un instante, por obra del sol. Podría pasar horas mirando estos dibujos aparecer y desaparecer como secretos de otro mundo. Pero a mi hermana se le ha acabado el tiempo.
- Nos vamos, le dice a Celeste. -Tenés que estudiar.
Y yo las veo partir, de espaldas, de la mano, y desaparecer en segundos, como caballos, pájaros, mariposas; y detrás, el sol, también se va, dejándome sola en la penumbra.
Equivocada, llego a la iglesia antes de tiempo para el bautismo del hijo de Mercedes. Me pidió que yo fuera la madrina y quise ser puntual.
Hay sólo diez personas adentro, todas mujeres, la mayoría ancianas, arrodilladas en los reclinatorios de madera. Está terminando la misa matinal.
Siempre me llamó la atención la mayoría femenina en las iglesias del mundo. Me crié en un colegio religioso, todas mis amigas fueron educadas en el catolicismo, así y todo, casi todos nuestros padres son ateos o al menos no practican, mientras que las madres siguen ciegamente los preceptos y dogmas de la iglesia. Son las mujeres las células reproductoras de la política clerical.
Más tarde, las viejas se van y llega mi familia y las otras familias. Se celebran tres bautismos simultáneos. Empiezan por el más pequeño, su madrina se adelanta para sostenerlo mientras el cura lo moja con agua bendita; como todos los bautizados, llora. Los otros niños se contagian. De pronto, parecería que toda la iglesia llora. El cura habla más alto, para que todos podamos oírlo. Insiste en la importancia del bautismo para la salvación eterna.
Por momentos me pregunto qué estoy haciendo acá. Me cuestiono incluso si soy yo la que está aquí. A veces me parece que nunca volveré a estar en ningún lado.
El que se vigila a sí mismo todas las horas del día, no necesita ninguna religión, decía Ceferina Huaquiful. Esta frase la descubrí hace unos días, en mis tantas lecturas sobre filosofía y cosmovisión mapuche. Me pareció reveladora. Vigilarnos incluso cuando dormimos, pienso.
Como veo que la ceremonia se alarga y que mi ahijado será el último, salgo al patio que hay detrás de la capilla. Hay un jardín pequeño y una huerta. Hace calor y aún hay sol, pero ya se ven venir unos enormes nubarrones como frentes de guerra en el cielo. Como si no los viera, un cuidador riega los canteros. Me gusta la imagen del agua saltando hasta las flores, con un breve arcoíris naciendo entre la pared y el pasto.
Con Petrona, nos turnábamos para regar por las mañanas. Mientras ella lo hacía, yo buscaba el arcoíris, y si la que regaba era yo, Petrona se sentaba hasta que los colores aparecían y les cantaba una canción en su lengua, decía que así le hablaban las viejas a los arcoíris de su tierra.
Ahora el cuidador que regaba se ha ido. Sólo se oye el canto de la gente dentro de la iglesia. Todoscantándole a un dios que jamás existió, pienso.
Algo me pasó en la Patagonia, no puedo explicar cómo, pero quizás con la misma ausencia de lógica por la que alguna vez creí, dejé de creer. Como decía un amigo mío, la existencia de Dios es una creencia y la no existencia de Dios también lo es. Lo que más me gustaba de los mitos que me contaba Petrona es que no intentaban explicar todo el mundo, sino el mundo de los mapuches; el diluvio mapuche le ocurría sólo a ellos, el diluvio cristiano se impone al mundo entero.
Entro otra vez a la capilla. Es el turno de mi ahijado. Ahora es él quien llora más fuerte. Lo que provoca el llanto es el nombre, pienso, no el agua.
Petrona decía que había tantos nombres como nacimientos, y cada uno de nosotros podíamos nacer una o más veces durante nuestra vida. Yo quería volver a nacer, por eso un día le pedí un bautismo indio. Ella me dijo: “puedo darte un nuevo nombre pero no un nuevo nacimiento. Eso sólo puedes dártelo tú misma.”.
Una mañana se acercó a mi cama para ver si dormía. Tenía los ojos abiertos ya, reconocía las paredes del recinto, y trataba de imaginar las paredes de mi infancia pero no podía. “¿Estás lista?” Preguntó. “Sí”, respondí.
Me vestí y salí al patio. El vasco, su pareja, había salido al pueblo temprano y estábamos solas en la casa. Petrona me esperaba vestida de azul, y cantaba en lengua india unas melodías dulces y monótonas. Absorta en la música, perdí el registro de lo que sucedía. Dejó de cantar y me dijo:
“Nuestros nombres nacen por miedo, un miedo viejo, de que todo oscurezca. Por eso, en mapudungun, al nombrar al otro encendemos su conciencia, le recordamos que arde, que existe”.
Hizo un nuevo silencio. Toda la casa era como un pozo de luz. Aunque era de mañana parecía la siesta, la ciudad había enmudecido y el aire tenía el color del silencio. Cuando los perros ladraron en las casas vecinas, Petrona me dijo: “Te llamaré Amui Leufu, que en tu lengua significa “arroyo que corre”. Bendigo todos tus viajes, como los viajes de los arroyos que bajan por la cordillera, nunca cesarás el camino y siempre te protegeré”.
III
Cuando el lonco dejaba la ruka por días, sea por trabajo, para emprender un viaje, para negociar con vecinos o gobernantes, se armaba entre las mujeres de la casa una unión más fuerte con nuestra madre, pero de sus hijas era yo quizás la que más tiempo compartía con ella, pasaba casi todo mi rato con Margarita, y era ella la que me daba los consejos y enseñanzas propias de un lonco. En estos casos, ocupaba el lugar de padre y madre, como si parte del lonco habitara en el cuerpo de mamá estando él ausente.
Hacía días que papá había partido a Esquel, a pedir respuestas por nuestro pleito de tierras. Era de tarde. Cecilia y yo aprendíamos, calladas, nuestra clase diaria de telar. Mamá tejía al lado nuestro, para enseñarnos el oficio. De pronto, el silencio se interrumpió. Escondidos detrás de unas matas estaban dos de los primos Prane, de la edad mía eran, cantando en voz alta una canción ofensiva contra los huincas. La cantaban a propósito, para herir a mamá. Pero ella no hizo caso al canto de los primos, nos siguió hablando del trabajo, la retaba a Cecilia por no poner empeño. Ella no le daba importancia al estudio, era chalchalera para trabajar, sin prolijidad, a mí en cambio, no me importaba otra cosa, aprender, tocar todo, preguntar, si me mandaban a hacer algo, yo iba, nunca la hice rezongar.
Читать дальше