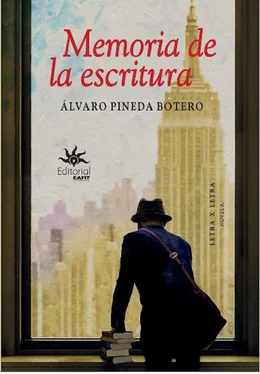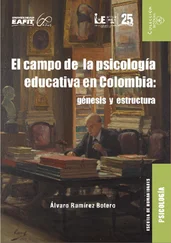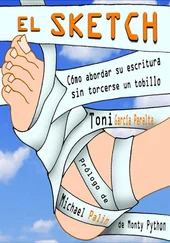1 ...6 7 8 10 11 12 ...24 En aquellas circunstancias, la lucha de clases tomaba tintes siniestros. Y, en efecto, el tumulto enardecido pasaba por Bomboná, que comunicaba el centro con barrios populares como El Salvador y Gerona. Hubo asesinatos, heridos, saqueos, incendios, choques con la fuerza pública. Pero lo que sucedía en Medellín era apenas un pálido reflejo de los disturbios en la capital. La radio traía las peores noticias y el miedo se apoderó de la población.
A finales de 1948, Arturo Peláez y Francisco Zúñiga, dos viejos amigos de tu padre, estaban entusiasmados con una colonización y querían que Jorge los acompañara. Peláez era de Rionegro; en viejos archivos de familia encontró los títulos de unas tierras selváticas en las vertientes del río Samaná, en el municipio de San Carlos, que databan de la época de la Convención. Habían sido adquiridos por su abuelo en un remate. Peláez y Zúñiga viajaron a conocerlas y regresaron llenos de proyectos y sin sospechar que la ola de violencia iniciada el 9 de abril también iba a anegar aquellas montañas. Así surgió la sociedad “Agromaderas del Samaná”.
Es curioso que Jorge hubiera aceptado colaborar. Significaba un cambio de ciento ochenta grados en su concepción de vida. Durante su juventud todo su interés estuvo centrado en una idea de progreso respaldada por la ciencia y la tecnología, por las drogas nuevas y el comercio internacional. Ahora sus amigos le hablaban de aventuras selváticas, o sea, de los valores e ilusiones que habían estado vigentes cien años antes, cuando se iniciaba la colonización antioqueña. Era regresar al pasado, al hacha para descuajar montes, a las mulas y a los arrieros. Era comenzar otra vez de cero. El cambio fue efectivo. De repente, el ambiente familiar volvió a vibrar con optimismo y alegría.
Para ese entonces ya asistías al “Gimnasio Medellín” de don Daniel Gómez, en la calle Maturín. Decían que era un “gran educador”. La señorita Ana, la hija menor del dueño, te enseñó a deletrear, pronunciar sílabas y formar frases. El primer libro fue La alegría de leer , de Evangelista Quintana. Confundías o trastocabas los signos: la “E” con el “3”, la “F” con la “T”, la “S” con la “Z”, la “q” con la “g”, el “9” con la “p”. Te dio trabajo entender la diferencia entre “mantequilla” y “mantecilla”. En quinto de primaria escribías: “suabidad”, “sullas”, “iglecia”, “senagosa”. Se trataba de una forma de afasia que tus padres y maestros atribuyeron a la pereza y que te costó innumerables regaños. De hecho, la ortografía fue la materia más difícil y aún te causa tropiezos.
En la casa de Bomboná, el “baño de inmersión” estaba en el tercer patio y era al aire libre. El agua helada que descendía de la montaña caía en chorro y allí te empujaban antes de las siete de la mañana. Tu papá decía: “el agua fría templa el carácter”. Y te quedabas sin saber qué significa “templar el carácter”. Salías engarrotado y el frío seguía colándose por las piernas por lo menos hasta las diez de la mañana. Entonces comenzaba otra sensación, la del hambre, que solo se calmaba al medio día, cuando regresabas a casa para almorzar. No es exagerado decir, pues, que la escuela primaria fue para ti un tormento y que la lectura y la escritura las aprendiste bajo las sensaciones de frío y hambre. Te sentiste aliviado al terminar el quinto año, entre otras cosas, porque ya podías usar pantalones largos.
Los sanitarios estaban en la parte posterior del colegio. Los niños orinaban de pie, frente a un caño por donde corría agua. Un día te diste cuenta que las niñas se encerraban en un cubículo. ¿Por dónde orinan ellas?, te preguntabas, y te dispusiste a descubrirlo, mirando por las rendijas. La primera conclusión fue que cada persona tenía una configuración diferente en esa parte del cuerpo. Había tripas y rajas, pero también tenedores para orinar como por una regadera, o cucharas para hacerlo a traguitos o aún configuraciones más exóticas como tirabuzones, monedas, flores o cajas. Sin duda la variedad era grande. Te sentiste decepcionado cuando llegaste a la conclusión de que solo hay dos formas y que, tal como explicaba la maestra en la clase de religión, tenían que ver con el pecado. Por eso los castigaban: tanto a las niñas como a los niños les tenía que entrar mucho frío por las piernas; esa era la razón para que las faldas y los pantalones fueran cortos.
Con la señorita Delfina Restrepo estudiaban el Método Palmer de Caligrafía Comercial , cuyas ilustraciones les servían de modelo para llenar páginas. Aprendían el uso de la pluma y la tinta dibujando palotes, curvas y ligados en un proceso heroico que dejó manchas indelebles en camisas y pantalones y los convirtió en víctimas de los regaños de maestros y padres de familia. Tu caso fue especialmente difícil: tenías la inclinación natural a escribir con la izquierda. La señorita Delfina resaltó en público lo que calificó de “defecto”, poniéndote en la picota pública y generando en ti un sentimiento de vergüenza o culpa. Pero aseguró que sí era posible corregirlo, lo cual alivió la pena. Tus padres la apoyaron. Entonces te obligaron a escribir con la derecha. Los trazos se torcían de manera incontrolable, la pluma de latón –engarzada en un cabo de madera– se partía y dejaba goterones, la tinta se derramaba y te veías obligado a repetir las planas hasta el cansancio.
Rafael, uno de tus compañeros, llegó un día con una elegante estilográfica Parker ; toda una novedad. Era de un verde oscuro jaspeado. La pluma dorada relucía y el depósito de tinta estaba convenientemente localizado en el interior del mango, de modo que no había que cargar siempre con un tintero. Al recorrer el papel no rastrillaba como lo hacía la pluma de latón, sino que se deslizaba con una suavidad envidiable. Esa sí era una verdadera máquina de escribir. Al verla, la señorita Delfina la decomisó, y luego, a la primera oportunidad se la entregó a la madre de Rafael, pidiéndole que no le dejara a su hijo llevar esos aditamentos tan lujosos que, en manos de los niños, solo servían para fomentar vicios que luego no iba a ser posible corregir.
Los exámenes orales eran angustiosos, en especial los de religión. Se hacían ante varios profesores. Cada estudiante “pasaba al tablero” y respondía preguntas formuladas en cualquier orden y por cualquier profesor. No era necesario pensar, ni siquiera había que comprender lo que se decía. Bastaba repetir de memoria para sacar cinco. Muchos lo lograban. Tú pasabas con “tres raspado”. El temor de fallar en público te enmudecía, respondías vaguedades y tartamudeabas, con lo cual el público prorrumpía en carcajadas. De aquella experiencia te quedó un leve tartamudeo, que aparecía cuando te sentías nervioso, y que tardó años en desaparecer. Al final de la escuela primaria, tus maestros habían logrado inculcarte sensaciones confusas de pecado, imperiosas necesidades de arrepentimiento e inciertas aspiraciones de perdón.
A la casa entraban libremente los niños del vecindario y del colegio. Tu madre los recibía y les preguntaba dónde vivían, cuáles eran las ocupaciones de sus padres, cuántos hermanos tenían y cosas por el estilo. Se interesaba mucho por los apellidos. Luego te daba consejos: “no debes juntarte” con fulano “porque no es de tu posición”. “Debes seleccionar mejor a tus amigos, porque nada es peor que una mala compañía”. Estas frases te sorprendían porque estaban en total contradicción con la experiencia. Te sentías acogido, te llevaban a sus casas, te regalaban dulces y frutas, te enseñaban juegos, expresiones, picardías y ahora tu mamá venía con el cuento de que eran malas compañías.
Regina despreciaba a indios, negros, mestizos, mulatos y demás especies, y a los bogotanos, costeños y pastusos, es decir, a la mayoría de la población. Creía que unas familias y unas provincias eran mejores que otras. Si uno era antioqueño y ostentaba un apellido “bueno” no debía establecer relaciones con individuos de procedencias dudosas.
Читать дальше