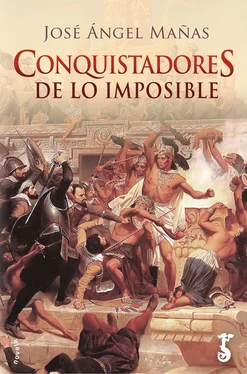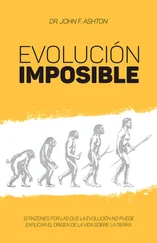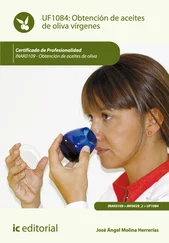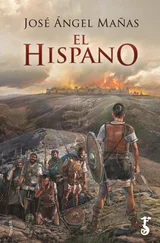—Idos ya, o no respondo de lo que pase —dijo Narváez.
—Váyanse vuestras mercedes y no vuelvan más por aquí —advirtió otro de los capitanes.
Juan Velázquez, dando un talonazo a su yegua, partió al trote calle abajo. Olmedo lo seguía de cerca. Los de Narváez se les quedaron mirando bajo la llovizna.
—Anunciad a los hombres que quien mate a Cortesillo, cuando nos enfrentemos con él, recibirá tres mil reales —dijo Narváez.
La lluvia caía con fuerza sobre Zempoala. Se oían los tambores y pífanos de sus hombres en el campamento.
—Velázquez me emplaza a verme las caras con el Cortesillo. Preparaos todos para la batalla. Ya se acabó el juego de los mensajitos. Saldremos a su encuentro —concluyó el mandatario—. Y, o se entrega con sus hombres, o los masacramos a todos.
V. HABLA JERÓNIMO EL LENGUA
Juicio de residencia de Hernán Cortés, principios de 1529
«(…) Quitando el testimonio de Bernal Díaz, todo lo que oigo en esta audiencia hasta ahora son críticas a Hernán Cortés, y eso me sorprende: no se oían ni la mitad de ellas cuando los presentes estabais bajo su obediencia. Todos sabéis cómo se conquistó la Nueva España. Muchos ya le servíais cuando me incorporé a la expedición en la isla de Cozumel. Los veteranos todavía os burláis recordando que, para que no me matasen, hube de gritar en voz alta: «¡Dios, Santa María y Sevilla!». Yo traía un remo al hombro, una cotara vieja calzada, la otra atada en la cintura, una manta raída, un braguero con el que cubría mis vergüenzas, y estaba trasquilado como un maya. Había nacido en Écija, pero tenía la piel tan morena y la ropa tan deteriorada que era difícil imaginar en mí un cristiano. Para entonces el navío que capitaneaba Pedro de Alvarado tomaba la mar y los demás estaban embarcados, salvo Cortés, que quedaba con diez o doce hombres en la playa. Esperaban a que pasara un viento contrario repentino que no dejaba salir su navío del puerto. Y el domingo después de la misa comían cuando justo llegó por la mar la canoa a la vela que me traía desde la tierra del Yucatán, adonde Cortés había enviado días atrás a buscarme. Cinco españoles y algunos naturales de la isla me acompañaron a la playa donde me presenté ante él. Pero hoy quería hablar sobre doña Marina, o la Malinche, como la llaman algunos, quien como sabrán vuestras mercedes fue apuñalada hace demasiado poco en circunstancias, cuando menos, misteriosas. Por eso hoy deseo honrar su memoria contando su historia y relacionándola con el que es quizá el único cargo que pueda hacérsele con justicia a Cortés: la muerte de su mujer Catalina Juárez. Sí, señores, no murmuren los cortesianos, que no he de callar. Pero para entender lo sucedido con doña Catalina debemos primero hablar de la Malinche. Pocos ignoran que a doña Marina, cuando llegamos a estas tierras, la habían vendido sus padres a esos mismos mayas que cuando avistaban navíos por la costa nos daban guerra. Por eso, cuando entramos en el río que allí llaman Tabasco, no fue ninguna sorpresa ver la orilla llena de guerreros con las caras pintadas, lanzas, flechas, tañendo trompetillas, caracoles y atabalejos, para espantarnos. El capitán, que era muy de proceder según ley, les rogó, en presencia del escribano, que nos permitiesen desembarcar, pues veníamos en son de paz. Y cada vez los mayas respondían que si poníamos un pie en la orilla nos harían la guerra. Entonces era yo el lengua de la expedición. Con mi cabello largo y trenzado y mi aspecto a medio camino entre indio y español, era quien le permitía a Cortés entenderse con los nativos. Como había tomado órdenes en su día en España, también procuraba hacer inteligible a los caciques amistosos los conceptos de la fe y les hablaba del Cristo y sus parábolas, allí donde Olmedo intentaba explicar el misterio de la santísima trinidad y la inmaculada concepción. El caso es que ese día dimos nuestra primera batalla en el Yucatán. Y pese a ser muchos los mayas, al tener armaduras y arcabuces conseguimos ponerlos en fuga gracias a la veintena de caballos que traíamos y que Cortés mandó llevar a tierra. Al principio los animales estaban torpes y temerosos en el correr del largo encierro en el navío. Pero poco a poco cogieron confianza. El día de la batalla, al aparecer de improviso en la lucha, sembraron el terror entre los mayas, que pensaron que jinete y montura eran un solo animal. Todos huyeron, dejándonos victoriosos cuando podíamos haber sido muertos. Como resultado, esa noche se reunieron sus caciques para ofrecernos paz, y el capitán Cortés bien sabéis que mostró su habilidad diplomática cuando, al presentarse en el campamento los caciques con sus mantas e inciensos, los halagó y convenció de que debíamos ser hermanos. Pero al mismo tiempo, por si acaso, como todos temían tanto a los caballos, pidió que trajeran del navío una yegua recién parida junto con un macho muy rijoso, de tal manera que, mientras parlamentaba, al oler el caballo a la yegua se puso a relinchar violentamente, consiguiendo que los caciques creyesen con espanto que bramaba por ellos. Eso y un lombardazo desde los navíos logró convencerlos de que estaban mejor en paz con nosotros. El palo y la zanahoria. Así funcionaba el capitán. Y a modo de tributo, al día siguiente volvieron aquellos mayas con una veintena de mujeres y entre ellas doña Marina, quien ya dije fue vendida por su familia a los de Tabasco, que a su vez nos la entregaron a nosotros. Y nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Eran todas igual de jóvenes y la Malinche venía vestida con el huipil maya. Tenía como adornos un par de pendientes dorados y un collar de cuentas de obsidiana enrollado dos veces en torno a su cuello. No era ni más guapa ni más fea que las demás, y el capitán Cortés, sin fijarse, se la cedió a uno de sus hombres de confianza, Alonso Hernández de Portocarrero. Yo tampoco, lo reconozco, me fijé en ella hasta que unos días después llegaron los embajadores mexicanos. Para entonces sabíamos que había muchas tribus sometidas a un Moctezuma que vivía lejos y al que pagaban tributos a través de unos cobradores a los que Cortés, para regocijo de los caciques locales, había echado con cajas destempladas. Las noticias llegaron a Tenochtitlán y no tardaron en aparecer los embajadores de Moctezuma. Fue un momento delicado para mí, puesto que Cortés comprendió que no hablaba el náhuatl. Y estando en plena faena me di cuenta de que la jovencísima doña Marina reía de algo que le decía el criado de Teuhtlilli, gran señor con el que intentábamos comunicar por señas. Viéndolo, me acerqué rápidamente a preguntarle en maya dónde había aprendido la lengua. “Es la lengua de mis padres. El maya lo aprendí como esclava en Tabasco”. Agarrándola por el brazo, la llevé hasta al capitán, que para impresionar a los emisarios de Moctezuma se había puesto sus mejores atavíos y se había sentado, a modo de trono, sobre una silla en la popa del alcázar de la mayor de nuestras naves. Allí interpuse a la Malinche entre nosotros y Teuhtlilli, que se mostró inmediatamente complacido. Ese día ella tradujo del náhuatl al maya y yo del maya al castellano. Y así, cuando terminamos, Teuhtlilli, que como buen señor mexicano apenas hablaba a las mujeres, la congració con una sonrisa. Cortés la felicitó y a partir de ese momento la percepción que todos tuvimos de doña Marina, nombre con el que la había bautizado el padre Olmedo, cambió por completo. “¿Cómo te llamas en náhuatl?”. “Malinalli”. “¿Viene del octavo signo?”. Ella asintió: “Los que nacemos bajo ese signo se supone que tenemos mala ventura. Prosperamos un tiempo y luego caemos en desgracia”. Tenía una voz suave, con un timbre natural agradable, y canturreaba cuando estaba a solas canciones ancestrales de su pueblo. Pero tuvo que aprender, haciéndose violencia y a instancias nuestras, a elevar la voz y a endurecerla, para hacerse respetar. Entendiendo que era la única bilingüe entre nuestras indias, el capitán fue como si la descubriera por primera vez. Y de lo que pasó entre ellos da cuenta su hijo Martín Cortés, aquí presente (…)».
Читать дальше