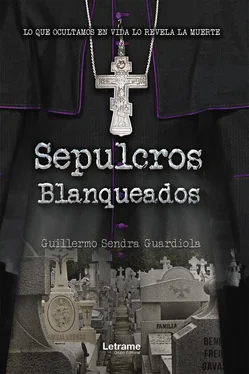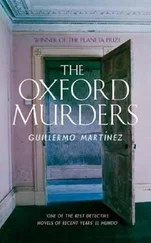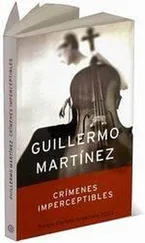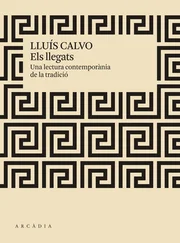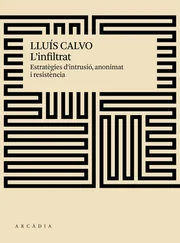El inspector se sentó y comenzó a abrir cajones de forma arbitraria; únicamente encontró material de oficina perfectamente ordenado.
La mujer quedó de pie, inmóvil, frente a él, y de nuevo entrecruzó sus manos, como si esperase pacientemente a que el policía acabase su labor de inspección.
Velarde, sentado, miró a un lado y a otro de la estancia para acabar fijando su inquieta mirada en aquella mujer de rostro imperturbable.
—No veo ningún archivo.
—El canciller ordenó ayer recoger toda la documentación en la que estaba trabajando don Gregorio.
Se produjo un incómodo silencio por parte del policía.
—¿Puede darme alguna información acerca del señor obispo?
—¿A qué se refiere?
—¡No sé! Si tenía algún enemigo o…
—¿Enemigo? —interrumpió la religiosa—. Don Gregorio era un hombre de Dios, profundamente cristiano, todo fe y corazón.
—Ya, pero ha sido asesinado.
Ella guardó silencio.
El policía respiró hondo.
Seguidamente, señaló una de las sillas confidente, invitándola a sentarse; la mujer rehusó con la cabeza.
—Por favor —insistió.
Ella tomó asiento. Las rodillas juntas y la espalda recta, sin apoyarse en el respaldo.
—Solo quiero hacer mi trabajo: encontrar al asesino de don Gregorio. Pero en estos momentos únicamente tengo dudas; y unas pocas pistas que no sé cómo interpretar. Por eso preciso de su ayuda, que colabore conmigo. ¿Lo hará? —su voz se volvió cadenciosa, como si su pregunta fuese, en verdad, un ruego.
Ella se le quedó mirando fijamente, sin pestañear. Sus ojos eran verdes, nítidos y luminosos. Pero su rostro seguía rezumando desconfianza y recelo.
—¿Es usted ateo?
Velarde se recostó sobre el sillón.
—Mas bien…, un hereje.
Ella, a duras penas, pudo reprimir una sonrisa.
—Bien, le ayudaré, pero desconozco los detalles de la muerte de don Gregorio. Se dedicaba exclusivamente a su función pastoral; desconozco sus relaciones privadas y la existencia de potenciales enemigos.
El policía la miró, agradecido; seguidamente se levantó de un brinco de su sillón y comenzó a pasear por el despacho.
—En primer lugar…
—¿Sí?
—¿Cómo he de dirigirme a usted? ¿hermana, sor Aurora…?
En esta ocasión la religiosa no reprimió la sonrisa, la cual quedó plasmada en la comisura de los labios.
13
El subinspector Gálvez entró en una de las salas de autopsias del Instituto Anatómico Forense empujando con ímpetu la doble puerta de vaivén que quedó batiendo hasta detenerse.
—Buenos días, Balmes, a ver qué me cuentas esta vez.
El médico forense le esperaba ataviado con su bata verde.
—Te va a encantar; el obispo es una caja de sorpresas.
El cuerpo desnudo del prelado se hallaba sobre una mesa metálica; destacaban, por un lado, la extraña inscripción de la frente y, ahora, una gran cicatriz en forma de Y, aún sin suturar, sobre el pecho y el abdomen.
Al policía le sorprendió, desagradablemente, el tono amarillento de la piel.
—¿Ya sabéis el significado? —El médico señaló la frente.
—Todavía no. Aparte de la asfixia, ¿sabemos algo más?
—Sí. Ven, te enseño. —Y ambos se inclinaron sobre la cara del fallecido—. ¿Ves esta ligera abrasión sobre la zona de la boca?
—¿Cloroformo?
—¡Bingo! Y juraría que es casero.
—¿Se puede hacer en casa? —preguntó Gálvez.
—Es muy fácil; basta con mezclar doscientos mililitros de lejía y diez mililitros de acetona en un recipiente cerrado y esperar dos horas para que la reacción se materialice; transcurrido ese tiempo, la mezcla se habrá convertido en dos líquidos claramente diferenciados: en la parte inferior el cloroformo, transparente, y sobre él, un residuo acuoso que debe ser desechado. Basta con una simple jeringuilla para aislar el cloroformo.
—Gracias por la lección de química. Entonces, ¿el asesino se sirvió del cloroformo para dejar inconsciente al obispo?
—Inconsciente, mareado, indispuesto…, lo suficiente para que no ofreciese resistencia ni pidiese auxilio; e introducirle el rosario hasta morir de asfixia.
—¡Vaya por Dios!
—Nunca mejor dicho. Pero aún tengo más —anunció el médico con cierta euforia mientras le mostraba el contenido de un pequeño cubilete—. Estaban en el estómago. El asesino le obligó a ingerirlos.
—¡La hostia! —exclamó, Gálvez, sorprendido.
—¿Sabes cuántos hay?
Gálvez asintió con un sutil movimiento de cabeza.
—Treinta y tres.
14
El estridente sonido del teléfono les sobresaltó. La hermana Aurora se apresuró a descolgar el auricular y colocárselo en el oído, pero seguidamente alargó el brazo.
—Un compañero suyo pregunta por usted.
Velarde, de pie, cogió el teléfono.
—Gálvez, ¿algo nuevo?
Escuchó con atención, prácticamente sin articular palabra.
Colgó el auricular al tiempo que volvió a sentarse frente a ella.
—En la habitación del hotel donde asesinaron al obispo encontramos sobre la cama, cuidadosamente extendida, la sotana, pero con los botones arrancados.
El rostro de ella mostró asombro.
—¿Por qué le arrancaría la botonadura morada? —preguntó—. ¿Qué sentido tiene?
—¿Morada? —arqueó las cejas el policía.
—Podría decirse que la sotana es el uniforme de diario o la ropa de trabajo de todo sacerdote; y son los colores los que identifican los distintos rangos existentes dentro de la jerarquía eclesiástica; son como los galones en un uniforme militar. La sotana siempre es negra para todo el clero, a excepción del santo padre, para quien es blanca. En consecuencia, esos colores distintivos se plasman en tres prendas: el fajín, la botonadura de la sotana y el solideo. Estas tres prendas cambiarán de color según la dignidad de su portador. Así, serán de color negro para sacerdotes y diáconos, morado para obispos y rojo para los cardenales.
Velarde escuchaba con la máxima atención aquellas reglas que le eran desconocidas.
—¿Quiere usted decir que cuando el señor obispo salió de su casa llevaba una sotana con botones morados, un fajín morado y un solideo morado?
—Así es. Botones forrados de tela color morado —puntualizó ella.
Él quedó, por un instante, en silencio.
—¿Qué es un solideo?
La religiosa sonrió.
—Es el pequeño gorro de tela de forma circular que cubre la coronilla. El solideo simboliza la dedicación en exclusividad a Cristo, por eso los cardenales y los obispos solo se lo quitan ante el Santísimo Sacramento o en presencia del papa en señal de respeto. Como bien sabrá —esbozó una ligera sonrisa irónica—, el solideo del papa es de color blanco, como el resto de su vestimenta.
De repente, el tono de voz de la monja devino sombrío.
—Usted dijo antes que los botones habían sido arrancados.
—Sí, todos, los treinta y tres.
—¿Han desaparecido? ¿Para qué los querrá el asesino?
—No, los tenemos todos.
—Por curiosidad, ¿donde estaban?
—En el estómago de don Gregorio.
A la religiosa se le escapó una mueca de repugnancia, un amago de arcada.
—El asesino se llevó consigo el solideo.
—¿Y la cruz pectoral?
—¿Cómo?
—Una insignia episcopal que simboliza la excelencia personal y la sumisión cristiana de su portador. Suele ser una gran cruz que pende del cuello.
Velarde se descubrió a sí mismo mirándola fijamente, casi absorto, disfrutando de sus explicaciones y de su voz aterciopelada.
—Aurora.
—¿Sí?
—Como verá…, preciso de su ayuda para resolver este caso.
15
—Resulta difícil de creer que un asesino se haya tomado tantas molestias para ejecutar su crimen —comentó el doctor Balmes.
Читать дальше