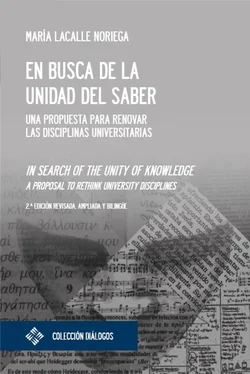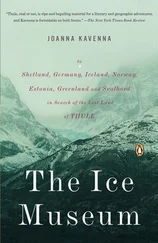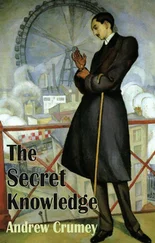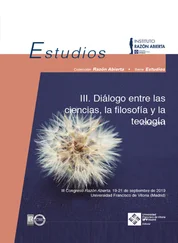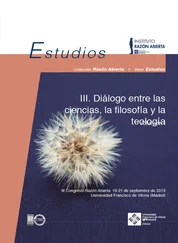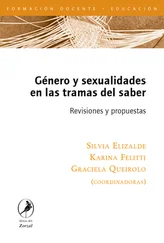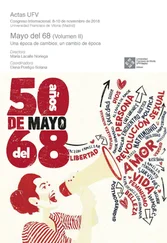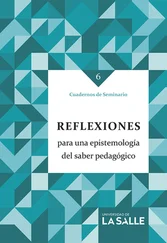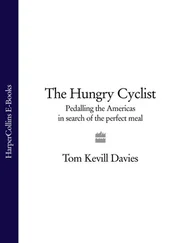¿Cuál es el resultado que buscamos? No, desde luego, un híbrido consecuencia de la yuxtaposición de conceptos filosóficos o teológicos junto a los científicos. No se trata, tampoco, de que el profesor de Matemáticas o el de Informática expliquen Metafísica o Teología en sus clases, sino de que en sus explicaciones, en su trato con los alumnos, en su comunicación con ellos, y a partir de los contenidos de su materia, les remitan a las preguntas fundamentales, a la verdad, al bien, al porqué de las cosas. Se trata de replantear cada una de las asignaturas superando los límites de cada área de conocimiento, ampliando horizontes y buscando en nuestra enseñanza una dimensión mucho más profunda.
Volviendo al ejemplo de la Ley de reproducción humana asistida, nos encontramos con un término — preembrión —que no se puede explicar desde categorías estrictamente jurídicas, por lo que necesitaremos la ayuda de la Biología. Pero, siendo necesaria, la ayuda de la Biología es insuficiente. Para comprender verdaderamente las cuestiones que plantea la Ley de reproducción humana asistida, además de saber que el embrión es un ser humano, y que el término preembrión no tiene sentido para la biología, necesito saber que es persona, y eso me lo dice la Filosofía, y que es imagen de Dios, y eso me lo dice la Teología. Solo desde la unidad del saber, la enseñanza del profesor de Derecho será completa. Si el profesor renuncia a esto y se limita a transmitir a sus alumnos la letra de la ley y, estará cayendo en un reduccionismo positivista tremendamente empobrecedor.
El resultado al que aspiramos parece conducirnos hacia una ciencia nueva, en la que los límites del propio método de conocimiento son superados sin que la racionalidad científica se convierta en ideología, 44siempre teniendo en cuenta que la síntesis se logra en el corazón del buscador. Igual que no existe fragmentariedad de saberes sino hombre fragmentado, no existe sabiduría sino hombres sabios.
2.4. PLANTEAMIENTO DE LAS PREGUNTAS DE FONDO
Como ya hemos señalado, desde el punto de vista epistemológico ha de superarse el criterio de que la única certeza válida es la empí-rico-matemática y, con ello, ensanchar los horizontes de la racionalidad. Dicho antropológicamente esto, equivale a volver a poner en juego al hombre integral en el quehacer universitario. Para ello hay que plantearse las preguntas presentes en el fondo de todo quehacer científico y que conectan con las preguntas existenciales del hombre. Al fin y al cabo, la ciencia es la respuesta al asombro de la realidad, de ahí la confluencia de estas preguntas humanas y la labor científica. No se trata de forzar imposturas intelectuales, se trata de no cerrarse ante la realidad.
2.4.1. CUESTIÓN ANTROPOLÓGICA
En el fondo de toda asignatura que se imparte en la universidad hay una antropología, explícita o implícita. Esa visión del hombre marca profundamente todos los contenidos que se impartan. Es una exigencia propia de nuestro modo de entender el reto cultural del momento, que se procure que toda asignatura impartida en la Universidad Francisco de Vitoria haya sido repensada a la luz de una crítica de las antropologías reductivas y de las antropologías filosófica y teológica. La pregunta de fondo de la cuestión antropológica puede expresarse así: ¿qué idea del hombre subyace en lo que enseño: individualista o solidario; materialista o abierto a la trascendencia; genéticamente predeterminado o capaz de libertad? ¿Qué tipo de hombre se construye con estos saberes que estoy transmitiendo? 45
El pensamiento jurídico de hoy depende en buena medida de los postulados filosóficos y antropológicos de la modernidad, pues en los siglos XVII y XVIII se establecieron las bases filosóficas del Derecho actual. La concepción del hombre como individuo autónomo, la centralidad de la voluntad en la creación, dotación de contenido y extinción de las relaciones jurídicas, la separación entre público y privado y la identificación del primero con el Estado, la idea de libertad como ausencia de vínculos, el carácter artificial de la sociedad y del Estado, la articulación de los derechos individuales a partir de la noción de conflicto y su previa descontextualización histórica y social, la sustitución del concepto de bien común por el de interés general… , son algunos de los sillares sobre los que descansa el Derecho actual. Forman parte del subconsciente de la cultura jurídica contemporánea, y se basan en una determinada concepción de persona. 46Cuando repensamos el Derecho desde una antropología personalista, nos vemos abocados a romper esquemas y a cuestionar axiomas y principios que han sido asumidos acríticamente por la mayoría de los juristas.
¿Cómo podría enseñarse Derecho Penal sin analizar detalladamente la dignidad humana y los bienes que de ella se derivan y que constituyen el objeto jurídicamente protegido de cada tipo delictivo? ¿Cómo enseñar Derecho Administrativo sin reflexionar sobre el papel del Estado y sobre su relación con la persona? ¿Cómo hacer comprender el Derecho de Familia sin escrutar la naturaleza esencialmente social del ser humano y el significado profundo de las relaciones conyugales y familiares? Y cuando la legislación vigente es injusta por atentar contra los bienes esenciales de la persona, ¿cómo podemos mostrárselo a los alumnos si carecen de un fundamento antropológico claro?
En el ámbito de la Bioética vemos que hay diversas concepciones antropológicas. Por un lado, las tesis funcionalistas y las que ponen el fundamento de la dignidad en la autonomía sostienen que hay una separación entre el cuerpo y la dimensión personal, es decir, que el cuerpo es, en algunos momentos, mero material biológico que no expresa a la persona. Según estas teorías, el ser humano no es siempre persona: comienza a existir como un simple cuerpo biológico que después deviene persona en la medida en que adquiere ciertas capacidades, y que puede perder esa condición de persona en tanto en cuanto pierda esas capacidades. Esta disociación entre vida humana personal y vida humana biológica conduce a una instrumentalización del cuerpo y a una desprotección total de las personas en algunos momentos y circunstancias de sus vidas; de ahí su defensa del aborto y de la eutanasia. Por el contrario, la Bioética personalista concibe la dignidad como una propiedad metafísica poseída por todos los seres humanos, y afirma que la dimensión biológico-corpórea es una manifestación de la persona, independientemente de cuál sea su estado o condición. Así, todo individuo perteneciente a la especie homo sapiens es persona. 47Los profesores de Medicina deberían plantearse, ¿qué concepción de la persona subyace en mi asignatura?
En la titulación de Enfermería, el planteamiento de la pregunta antropológica ha llevado a la profesora de Farmacología Aplicada, Gema Mata, a las siguientes conclusiones:
• Singularidad personal del paciente en la manifestación de la enfermedad y en respuesta al tratamiento. No existen enfermedades, sino personas enfermas.
• El conocimiento de la verdad cientificotécnica del medicamento, ordenado a una posología y administración responsable, que a su vez se ordena a la salud humana.
• El acto de administrar medicamentos es un acto humano.
La pregunta antropológica se hace presente de manera clara en la asignatura Narrativa Audiovisual a través del estudio del personaje. Hay que tener en cuenta que no hay relato sin personas, aun cuando la animación permite que veamos a una mesa hablar con una silla. El atributo hablar (o cualquier otro de naturaleza exclusivamente humana) es lo que les hace humanos mediante una operación retórica de sustitución: la personificación o prosopopeya.
Читать дальше