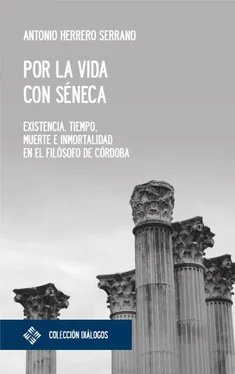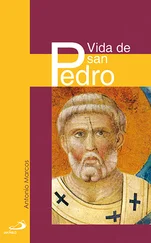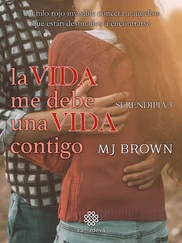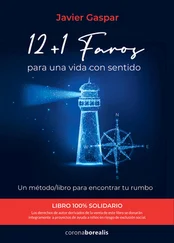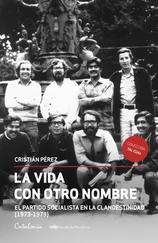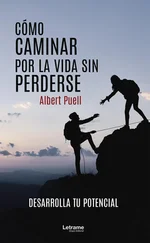Por otro lado, el modo que tiene Séneca de abordar esas cuestiones de la vida es apasionado. Tan arrollador, tan claveteado de situaciones concretas, que nos parece estar a su lado y escucharle cuando va escribiendo, como en voz alta, sus reflexiones en las Epístolas Morales o Cartas a Lucilio , a todas luces personaje más de ficción literaria que de carne y hueso, pero interlocutor que parece vivo para el filósofo cordobés. Y cuando en sus Tratados o ensayos se lanza a meditar, por ejemplo, sobre la brevedad y la felicidad de la vida, el destino y la providencia, el dolor, la muerte y la inmortalidad, nos sentimos arrebatados por sentimientos parecidos a los suyos —aceptemos o no sus enfoques y consideraciones—, como si los hubiésemos compartido en un coloquio o, incluso, en una tertulia filosófica, antes de leerlos en los volúmenes escritos.
Su pensamiento es siempre actual, inquieto e inquietante. Y su estilo sorprende por la vivacidad y la carga sapiencial. Estamos ante un maestro de vida, y no solo ante un filósofo de la biblioteca del pasado. Las ideas nunca se le quedan revoloteando en lo inconsistente o colgadas en la entelequia; a Séneca le falta tiempo para ejemplificarlas y concretarlas. Del filósofo cordobés se ha dicho que fue, a su modo, el director espiritual de la alta sociedad romana del siglo I de nuestra era. Pero es verdad que esa guía la ha seguido ejerciendo con sus escritos en los siglos posteriores, sobre todo en la Edad Media y al inicio de la Edad Moderna. La cercanía al pensamiento cristiano ha ayudado no poco a su supervivencia: « Seneca saepe noster », lo llamaba Tertuliano ( Sobre el alma , XX). Y lo sintió casi como propiedad del cristianismo: « Alma naturaliter christiana » ( Apologeticum , XVII, 6). Lo que equivale a decir: cristiano sin pasar por la pila bautismal o cristiano ante litteram. 1
Este trabajo quiere adentrarse en las directrices que este guía marca para la vida humana. Concretamente, se detendrá en lo que piensa sobre los problemas de la existencia ya mencionados: el destino, la divinidad y el enigma del mal, la lucha entre el vicio y la virtud, la felicidad, la brevedad de la vida y su constante acercamiento a la muerte, la inmortalidad. La reflexión se hace, sobre todo, a partir de los Diálogos o tratados morales y de las Cartas.
En estas páginas se quiere dejar hablar al filósofo para captar fresco su sentir. Por eso se acude pocas veces a textos de estudiosos que interpreten al filósofo, porque en cierto sentido pueden amordazar su pensamiento o entubarlo de modo forzado. Se prefiere entrevistarse personalmente con sus palabras textuales. Esta es la razón por la que no se ha pretendido estructurar la filosofía del cordobés, sino marcar sus nervaduras. Séneca es una corriente intrépida de doctrina y de experiencias. Encauzar su reflexión con diques intelectuales, quizá preconstruidos, es quitarle su fuerza y su encanto; es desbaratar a Séneca mismo. Entubar las aguas de un río puede ser provechoso, pero coartamos su libertad, su esparcirse caprichoso por llanuras y pendientes, su culebrear libre en amplios meandros y su intrepidez cuando se despeña valle abajo. Contemplar luego el cauce seco por donde hubiera seguido avanzando espontáneamente es desolador. Con estas reflexiones se quiere, más bien, observar la corriente vital de Séneca tal como nace a borbotones y fluye valiente e incluso traviesa. En todo caso, se ha pretendido captar —por usar la expresión de Gerardo Diego a propósito justamente de un río, el Duero— «el mismo verso», que es como decir los temas y argumentos más frecuentes del filósofo, pero respetando la «distinta agua»: la espontaneidad constante de su expresión, las aparentes pérdidas de la línea lógica al exponer, las contradicciones en que incurre por su fogosidad intelectual, la avidez de concretar las reflexiones con ejemplos que cristalicen las ideas, si es que pudieran parecer abstractas. Ese estilo vivo, directo y a la vez reflexivo, hace que sus ensayos, o Diálogos nos resulten como cartas; y, por su parte, las Epístolas Morales en ocasiones den la impresión de sencillos, pero valiosos ensayos.
Acercarse al concepto filosófico que Séneca presenta sobre la vida, el tiempo, la muerte y la inmortalidad es, por lo tanto, introducirse no solo en una teoría mental, sino principalmente en una realidad existencial; es meter la mano en la vida caliente del filósofo estoico hispanorromano. La vida en su fluir, en su acabamiento en este mundo y en su pervivencia es para él el escenario en que se desarrolla su filosofía. Para Séneca, la filosofía es la vida misma.
Sobre esas tablas cada hombre —pensamos en el romano de entonces, pero también en el hombre de hoy— puede hacer lo mismo: poner en acción la propia existencia para ver cómo la lleva a cabo y cómo debe vivirla. La ciencia del bien vivir puede tomar lecciones del filósofo. Se trata de una filosofía vital y de una vida filosófica.
Por eso la filosofía senequista es ante todo de carácter moral. Y lo teórico que pueda darse en ella es ante todo el andamiaje elemental, pero imprescindible, para sostener el bien obrar, para llevar una vida conforme a la sabiduría, a la filosofía o recta razón humana.
Los nervios esenciales de sus planteamientos los extrae Séneca de la Stoá antigua: Zenón, Cleantes, Crisipo... Sin embargo, el filósofo cordobés no se olvida de que ese modo de pensar y de vivir del siglo III a. C. ha tenido ya una traducción y acogida romanas, un siglo más tarde, en el círculo de los Escipiones. En efecto, ellos son los forjadores del ideal romano del vir y de la virtus , que se inspiran en el estoicismo antiguo griego, pero a la vez lo hacen más aguerrido y práctico en el suelo romano. Las costumbres de los antepasados, los mores maiorum , que crearon la grandeza de Roma, coincidían casi espontáneamente con el cuadro doctrinal y moral del estoicismo. Séneca, depositario de esa tradición grecorromana, quiso fijarse en un estoicismo orientado a la vida. Prefirió no recalcar tanto la filosofía del conocimiento o la lógica, cuanto la ética. Así, por expresarlo gráficamente, se pasaba de la Stoá griega al forum ; del pórtico, algo protegido aún, a la plaza abierta, que es a la vez confluencia y cruce de caminos de la vida de cada día, llena de situaciones y problemas concretos.
Ante este maestro de la vida y del pensamiento quiere detenerse este trabajo para seguir «el mismo verso» y retenerlo en el alma; y para sorber algo de la «distinta agua».
Salamanca, 4 de septiembre de 2017
I. El inicio de la travesía
El concepto de vida arranca para Séneca de un punto a quo , o inicio, ya dado: nos encontramos en la vida por querer de la naturaleza — natura —, no por méritos nuestros, totalmente inexistentes como es obvio, antes de nuestro nacimiento; ni siquiera por mérito de nuestros padres. «La naturaleza nos ha engendrado», confesará en el tratado Sobre el ocio (V, 3), hablando del hombre como ser abierto a la belleza y al afán de saber.
1. LA VIDA, DON Y PRÉSTAMO
La vida es un don, un préstamo de la naturaleza, no una propiedad que se tiene como derecho. Escribe así a Polibio, aludiendo a su hermano difunto: «La naturaleza no te lo dio en propiedad, como tampoco a los demás hermanos suyos, sino que te lo prestó» ( Consolación a Polibio , X, 4). 2Somos, pues, administradores de nuestra propio existir, no dueños.
Esa condición de préstamo de la naturaleza marca desde el inicio la precariedad de la vida y la indeterminación del tiempo de la muerte. La fecha de caducidad de cada uno la tiene escrita la naturaleza en el código de cada vida. Ella, por lo tanto, puede exigir pronto la deuda o restitución del préstamo, sin que nadie pueda culparla: «La naturaleza le dio la vida a tu hermano, te la dio también a ti. Si ella, haciendo uso de su derecho, ha reclamado más pronto su deuda a quien quiso no es culpable ella, cuyas condiciones estaban bien claras, sino la codiciosa esperanza del espíritu mortal, que tantas veces olvida qué es la naturaleza y nunca se acuerda de su destino más que cuando recibe una advertencia» ( Consolación a Polibio , X, 5).
Читать дальше