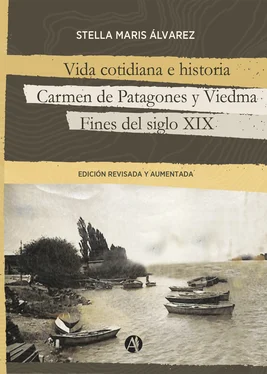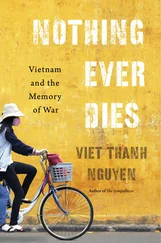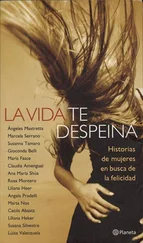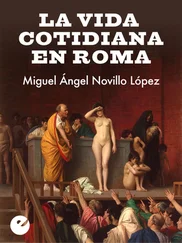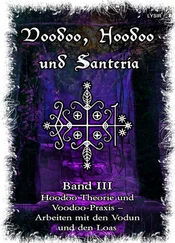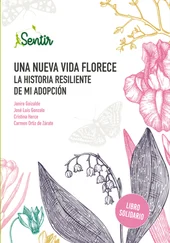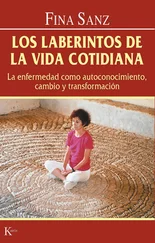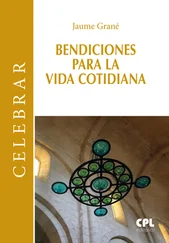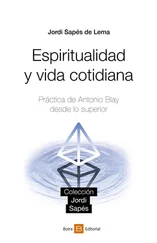Pocos años después, el mismo periódico, informaba que el gobernador ordenó que se nivelaran las calles y se les diera salida al agua haciendo canaletas a las orillas “para ello dio peones, carretillas, palos, picos, y se encargó la dirección de la obra al comisario de policía Nicolás Molina. El trabajo habría concluido a satisfacción de todos, sin costar un solo peso a la caja municipal. ” (El Pueblo, 24 de febrero de 1887). A la vez que la municipalidad ordenó rellenar con ramas de álamos y basuras los pozos de la calle conocida por Tin Tin, que daba a la ribera.
De poco servían los espasmódicos intentos de arreglo ya que las calles eran las primeras afectadas no sólo por las lluvias, sino también por las crecidas diarias del río y la laguna (producto de la marea alta) y, por la desidia de los propios vecinos que las usaban como depósito permanente de basuras de todo tipo.
En ambos pueblos se sufría, junto con el problema de las calles, el de las veredas. Así como las calles nacieron a partir de huellas generadas por los transeúntes, las veredas eran partes de las mismas huellas. Por eso su estado no es diferente al de las calles.
Eran pocas las viviendas que tenían veredas. Estas no eran mantenidas, acondicionadas o reparadas ni por los vecinos, ni por las municipalidades por lo que se encontraban en pésimo estado, generando un constante peligro para los caminantes.
La situación se agravaba notablemente los días de lluvia cuando las veredas como las calles se convertían en verdaderos lodazales haciendo imposible transitarlas, salvo en una que otra parte más céntrica. Las que se encontraban en peor estado eran las que conducían a las riberas y las paralelas al río (norte y sur) por ser las más transitadas. En los días de lluvia, al cotidiano problema de la intransitabilidad, se agregaban los profundos zanjones que abría el agua en su desagote en el rio.
Las municipalidades intentaron poner un límite a tal grado de deterioro exigiéndoles a los vecinos la construcción de veredas. A tal punto que, en 1892, la municipalidad de Patagones decretó la obligatoriedad de construir veredas en un radio determinado, que debían ser de piedras, baldosas o ladrillos y se prohibía, cuando el nivel de una vereda y otra fuese distinto, construir escalones. Es este caso se debía realizar una pendiente suave.
Esta ordenanza fue escasamente respetada. Las notas periodísticas posteriores seguirán denunciando el estado deplorable tanto de las veredas como de las calles que
“es […] en general pésimo, puede decirse que no hay una en condiciones de viabilidad.
Los profundos pozos […] se encuentran por doquier. A continuar así algún tiempo más, la conducción de las cargas desde el puerto [….] se hará imposible” 7
En el orden económico, los que se consideraban más perjudicados por la situación solían ser los comerciantes que recibían o enviaban mercadería por el puerto
“la razón es muy sencilla […] si antes […] pagaban por la conducción de sus mercaderías 20 centavos por viage y podrían recibir o enviar en un día su carga en 10 o 15 viages, hoy por el estado de las calles, no solo necesitan y pierden el doble o el triple del tiempo en efectuar las mismas operaciones, sino que tienen que pagar el doble” 8
D. Aspecto de las edificaciones
Las edificaciones no se prestaban a mejorar el aspecto de los pueblos. En Patagones, los edificios permanecían con el color del material con el que habían sido construidos, sin haber sido nunca blanqueados. Gran cantidad de ellos amenazaban con derrumbes en forma permanente (sobre todo en días de tormentas de viento o lluvia). Completaban la situación numerosos terrenos baldíos que se hallaban incluso en la parte más céntrica, sin cercar y con frecuencia transformados en basureros.
En 1886 un importante comerciante y propietario de una calera, Nicolás Papini, publicó una solicitada en la que expresa entre otras cosas que:
“Antes no había en todo el pueblo más que dos ó tres casa con el frente revocado, hoy se ven muchísimas y en las cuales solo se han empleado cal y arena de Patagones habiendo dado con todas ellas magníficos resultados como puede justificarse [con algunas casas] construidas con solo cal y arena desde la cornisa al zócalo, y con todo el arte arquitectónico” 9
Esta descripción de las construcciones le pertenece a un individuo que pretende hacer progresar su negocio de venta de cal y, que se la puede contrastar con otras que no tienen el mismo interés, como las de Musters, que en 1869 estuvo en la zona, y cuenta que las construcciones que vio era de ladrillo secado al sol, piedra (muy raramente) y adobe en el barrio de los negros.
“Fuera cual fuere, mucho de los edificios [se encontraban] en un estado ruinoso, y un empleo más liberal del agua de cal […] habría disminuido una multitud de atentados, tanto contra la decencia como contra la limpieza interna.” (Musters;1869:379)
El registro estadístico de 1888 deja constancia del uso en la construcción de cemento de fraguado rápido y lento (portland), cal hidráulica, yeso de diferentes calidades y maderas. Todo ello de producción local, pero que se emplea en muy pocos edificios.
En Viedma, según los contemporáneos, el aspecto de las construcciones era pésimo. Las viviendas se levantaban en el lugar, modo y dimensiones que el dueño quería. La diferencia con Patagones es la constante denuncia de los pobladores y el reclamo a la municipalidad. Esta diferencia podría estar en relación con la llegada a partir de 1879 de funcionarios procedentes de Buenos Aires para cubrir cargos de la nueva gobernación que, no sólo aumenta la demanda de viviendas sino también la calidad de la oferta. Lo que encuentran es deplorable y caótico, y les demandan a las autoridades locales que pongan orden en ese caos urbanístico, y que se hagan cargo de las viviendas que ellos deben ocupar. Lo exigen desde un lugar de poder político- institucional y ejercen presión desde los periódicos que son de su propiedad. Es recurrente leer artículos donde se hace mención al estado de las casas ya sea para denunciar su escasez o su estado higiénico. Las viviendas, denuncian, se encuentran en pésimo estado de higiene y, cuando se desocupa una se alquila inmediatamente sin siquiera blanquearla, reclaman que al menos se les dé una mano de cal. Además, dicen, los fondos de las viviendas son letrinas y, le reclaman a la municipalidad que haga limpiar los patios y construir letrinas con las cuales se evitarían someter a la población a epidemias.
“tenemos a una cuadra de unas habitaciones a las que se les puede dar el nombre de covachas, unas derrumbadas y otras por derrumbarse”. 10 En algunas de estas habitaciones habilitadas como casas viven numerosa cantidad de personas.
En el norte, entre las edificaciones públicas se destacaba el Centro Cívico construido en el solar perteneciente al antiguo Fuerte, frente a la plaza. Dicho solar fue destinado para la construcción de la municipalidad, la iglesia y el colegio San José, conservándose en el patio del colegio la torre del fuerte como “recuerdo histórico de la fundación del fuerte, no pudiendo deshacerse bajo ningún pretexto”. 11
La casa municipal si bien se comenzó en 1882, fue demolida en 1885 y construida entre el 30 de agosto de ese año y el 16 de abril de 1886, consistía en una casa compuesta de zaguán y dos salones, dos calabozos, cocina y letrina al frente. Según el periódico “El Pueblo” del 29 de agosto de 1886 “ solo es una covacha donde están agrupados el Juzgado de Paz, la Municipalidad, el deposito del carro fúnebre y la policía.”
La Iglesia se comenzó a construir y se interrumpió en el año 1880. En 1884 se retomó y se concluyó sólo la nave lateral. En 1885 se inauguró esta parte de la obra y funcionó allí cuarenta años. Se conservó del antiguo fuerte la torre, donde se colocó el campanario.
Читать дальше