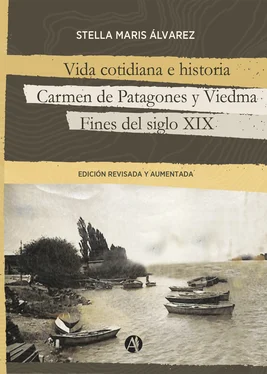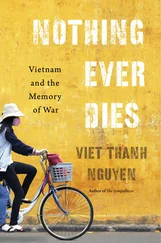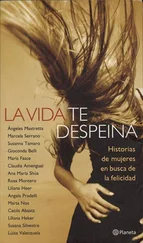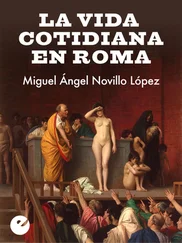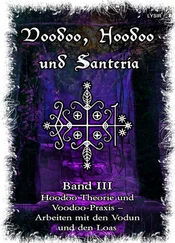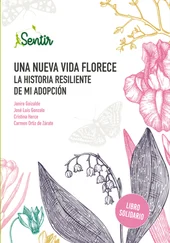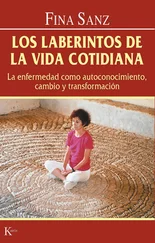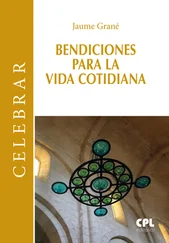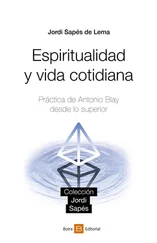La habilitación de las mencionadas vías de comunicación permitió una relación permanente con otros espacios, por ejemplo Buenos Aires y a través de ésta con Europa, de donde llegaban no solo mercancías sino también los inmigrantes de distintas nacionalidades. Todo esto producirá cambios, no sólo demográficos, sino también sociales, ideológicos y culturales que a su vez generará un quiebre con la estructura tradicional.
Capítulo II
Los espacios públicos:
sus condiciones materiales
Considero importante advertir, como lo he hecho más arriba, que en el período estudiado ya se había producido la separación institucional de ambas márgenes del río, a la vez que se les otorgó distintas funciones (Viedma centro político – administrativo y Carmen de Patagones centro económico). Esta división generada desde una entidad superior como era el Estado nacional, no se correspondía con la actitud de los pobladores que siguieron por mucho tiempo considerando ambas orillas como un todo indivisible. Desde este lugar el análisis de los espacios públicos confluirá en una mirada totalizadora.
Desde lo teórico no presentaban (ni juntos, ni separados) una estructura de ciudad, como tampoco eran aldeas. A lo largo del período trabajado fueron incorporando, lentamente y con deficiencia, algunos elementos que las diferencian de una aldea pero que, no alcanzan para hablar de ciudad o ciudades. Las características que presentaban son similares a lo que Luis González denomina “terruño”, para algunos espacios de México.1 Los actores sociales contemporáneos usaban el término “ pueblo” o “pueblos” , en forma indistinta cuando se referían a cualquiera de las dos bandas o, a ambas juntas. Esta es la denominación a la que adhiero sin adjudicarle las características modernas del término.
Los habitantes de estos pueblos debieron elaborar diariamente respuestas concretas a los problemas concretos que se les presentaban. Estos problemas iban desde las condiciones geográficas adversas, hasta el uso del agua para consumo, pasando por las dificultades con las calles, las veredas, la iluminación, las edificaciones e incluso con el cementerio. Todos estos problemas son los que rescato en esta parte del trabajo, haciendo hincapié en la percepción que de los mismos tenían los propios habitantes quienes le daban una significación específica, tanto desde lo individual como desde lo colectivo, dejando un testimonio donde se puede encontrar la huella de lo cotidiano.
A. El espacio visto por sus contemporáneos
El paisaje que se le presentaba al viajero que llegaba por el río era magnífico. Verde praderas rodean el río cristalino. Sus orillas cubiertas de sauces y álamos, islas e islotes cubiertos de espesa arboleda y, completando el cuadro, un cerro macizo llamado de La Caballada
“este cerro y los frondosos árboles que lo rodean en la costa nos ocultaban […] la histórica villa de Carmen de Patagones que al dar una vuelta del rio se nos apareció como una bandada de blancas palomas asentada sobre la colina, en la que están irregularmente edificadas la población, dominada por un fuerte de piedra donde flameaba la bandera nacional” 2
Cuál no sería la sorpresa del viajero al internarse por las calles y callejones de estos pueblos, dónde a poco de andar la imagen idílica se pierde. En la margen norte, las viviendas habían sido construidas de manera ascendente sobre la barranca de manera espontánea por lo que, la estructura urbanista en sí era caótica. Las calles mal trazadas se confundían con las veredas, las edificaciones precarias había sido emplazadas sin mediar planificación urbana y, la falta de respeto por pautas generales de convivencia hacían que las sensación de tranquilidad y seguridad se perdieran rápidamente. En la margen sur, la planicie dominaba el paisaje, pero en cuanto a la urbanización presentaba la misma característica que el norte.
Los viajeros han dejado una descripción de estos espacios muy interesantes. George Musters, en su libro de viaje en 1869, los describe desde el recuerdo y la distancia como
“una población moderna situada en un recodo del Río Negro [...] donde se unen la seguridad con el fácil acceso al río [...] su cresta está coronada por el fuerte y la población que se extiende cuesta arriba [...] Después del fuerte, los edificios más importantes son la casa del comandante [...] y la vieja iglesia de Nuestra Señora del Carmen, edificio insignificante, situados ambos un poco más abajo de la cuesta de la colina […]
“...la plaza está [....] detrás del fuerte […], y en ella están situadas varias casas cómodas algunas en vías de construcción aún. […] La parte más agradable de la ciudad es la calle que parte del muelle […] costeando la base de la colina; allí en una gran extensión de terreno bajo se han formado jardines o quintas, llenas de toda clase de árboles frutales y resguardados por una fila de altos álamos que orillan la ribera” (Musters; 1964: 377a 379)
Mientras que, Albarracín transmite una visión diferente
“La pintoresca villa, que así nos pareciera el Carmen de Patagones a la distancia, vista desde cerca perdió todo su prestigio […] de la hermosura lejana, no [dejaba] de llamar la atención con su agreste situación y su trazado irregular. No todas las casas ofrecían sus frentes blanqueados o pintados, como nos pareciera desde lejos al remontar el río. La mayor parte de las viviendas no demostraba gusto arquitectónico alguno y en su casi totalidad eran de un piso bajo; su exterior, revocado en barro, y [usaban] como principal material el adobe crudo, confundíase con las espesas capas de arena, que cubre las calles, pues éstas no están pavimentadas; los fuertes vientos, que soplan casi diariamente, llevan arena de las calles de una acera a otra, transformándose las veredas en pequeños médanos que así como se forman desaparecen” (Albarracín; 1879:102-103)
Un poblador también nos ha dejado su impresión en una imagen más realista, porque era el espacio en el que vivía
“La posición pintoresca que Patagones ocupa, el magnífico golpe de vista que presenta a los que se acercan [...] al contemplar sus edificios que aún conservan el color natural del material en que fueron construido sin que jamás, ni aun reclamarlo la higiene, hayan sido blanqueados […]
Otro de los lunares que afean este pueblo y demuestran la poca prolijidad de sus autoridades son los numerosos terrenos valdíos que se encuentran en la parte más céntricas, terrenos sin cercar de ninguna clase y con frecuencia transformados en verdaderos focos de infección…” 3
A estas miradas contemporáneas faltaría agregar que en Mercedes-Viedma no existían edificaciones que llamaran la atención para este cuadro literario y, quizás, lo que más se destacaba era el verdor de la meseta llena de “lunares” edilicios que sólo contribuían a afear ese paisaje.
B. A la orilla de un gran río pero con problemas de agua
El agua potable es fundamental para el asentamiento humano, sin ella es imposible la formación de núcleos urbanos.
El río Negro era central para la vida de estos pueblos. El caudal de aguas cristalina proveía de agua para el consumo, facilitaba el riego, permitía las comunicaciones y el transporte entre ambas bandas y de éstas con el “exterior” y todo aquello que pudiera significar vida, sin olvidar la atracción permanente de sus aguas para el baño refrescante del verano
“El río es muy hermoso y tiene una fuerza de atracción irresistible, siendo esa la causa de innumerables desgracias, pues no ha habido año en que no hayan perecido en él, gran cantidad de personas de todas las edades. No hay familia antigua allí, que, como la nuestra no tenga un recuerdo ingrato por haber perdido en esa forma a alguno, o a varios de los suyos […] por lo común en el verano, durante la estación de los baños [….] “(Pita; 1928:.134-135)
Читать дальше