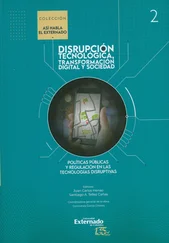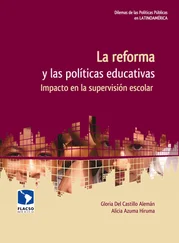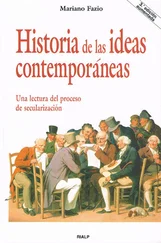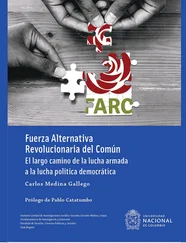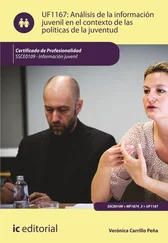Así, a diferencia de la guerra convencional, la guerra civil involucra no solo a los actores armados sino también a los civiles. El apoyo de la población civil llega a ser un componente fundamental del conflicto. El apoyo de la población se define en el curso del conflicto, en respuesta a la dinámica tanto de la guerra como de la violencia. Las opiniones políticas de la población estarían en extremo condicionadas al poder desplegado en torno suyo y a la lucha por la supervivencia. En la medida en que la guerra civil irregular se desarrolla, la violencia sobre la población se incrementa. Tanto el Estado, como la insurgencia y las fuerzas paramilitares apelan a la violencia para hacerse al apoyo de la población civil. En la guerra civil irregular, la disputa por el apoyo de la población puede asumir la forma de una guerra contra la población.
Una quinta afirmación consiste en aceptar que en los últimos años se ha consolidado una percepción pública de que la escala de los enfrentamientos –en términos de capacidad de fuego, control de territorio, poblaciones, y grado de organización de las múltiples fuerzas irregulares enfrentadas entre sí y con el Estado– ha entrado en una nueva fase: tiempo, espacio y contenido de la guerra se han trastocado. La dinámica actual de la guerra plantea problemas de soberanía para Colombia y para los países vecinos. Entonces, la soberanía se vuelve extremadamente frágil desde la posición colombiana, en tanto está atravesada por tres temas: el terrorismo, las drogas y el derecho humanitario, cuyas fronteras entre lo interno y lo externo, según los parámetros contemporáneos de la comunidad internacional, son esencialmente difusas (Sánchez, 2003).
Discurso, realidad social y cultura política12
Algunas de las preguntas centrales que formula esta investigación buscan explicar: ¿por qué los grupos armados se comportan de la manera en que lo hacen?; ¿cuáles son las lógicas desde las que construyen sus referentes de identidad y definen sus formas de actuar en un contexto histórico que parece negarlos permanentemente? Estas dos preguntas implican acercarse a los imaginarios a través de los cuales las organizaciones perciben y conciben la realidad y establecen la relación entre el discurso y la práctica social y política. Así, se busca dilucidar desde qué universo conceptual y categorial se estructura la “cultura política” que da origen a su discurso y define su práctica social.
La tesis que pretende desarrollar este trabajo consiste en afirmar que el comportamiento de las organizaciones armadas está definido por la tensión entre una matriz categorial (adquirida) –que define su percepción del mundo social– y la confrontación de esa matriz con un mundo real que le es externo y que está igualmente construido por su contrario (y por su diferente), en el proceso histórico y en la dinámica de la misma confrontación. Esa tensión define los distintos caracteres de identidad desde donde cada actor construye su propio sistema de autoreferencia, como la cultura que “concreta” la manera de percibir el universo social y comportarse en él. Es en el marco de esa tensión que el discurso de la organizacion adquiere sentido diferenciador, se afianza y se modifica, y va construyendo la historia del sujeto social y político como una historia de conflicto y confrontación permanente, con su afuera social e institucional.
La llamada historia postsocial, o historia discursiva, y las corrientes que desde la lingüística y la sociolingüística han desarrollado el análisis crítico del discurso (aplicado a los estudios históricos13), han centrado su preocupación en explicar la relación que existe entre discurso y realidad. Sin que este trabajo esté inscrito en tales enfoques, en la medida en que el autor prefiere asumirse desde un pragmatismo conceptual14, vale resaltar que sus elaboraciones resultan útiles al entendimiento de las preocupaciones que aborda esta investigación. Por lo tanto han de ser asumidas desde una particular percepción, que no está, necesariamente, inscrita en el cuerpo de fundamentación epistemológica y metodológica de estas dos corrientes, sin que por ello se deje de reconocerlas y valorarlas como parte esencial de las discusiones epistemológicas de la historiografía y la lingüística actual.
Discurso y práctica social y política
No es interés de este trabajo transar una discusión con las nuevas corrientes historiográficas inscritas en el pensamiento posmoderno, en el giro lingüístico o en el análisis crítico del discurso. Por su parte, busca encontrar argumentos que respondan de manera esencial la pregunta de por qué los actores se comportan como se comportan. De ahí que el autor explore sobre enunciados explicativos que sean útiles a la investigación en relación con la pregunta, lo que puede conducir a una apropiación arbitraria de órdenes argumentativos construidos en un contexto explicativo particular, puestos al servicio de una preocupación diferente.
Partimos en esta reflexión de señalar que, desde el plano puramente descriptivo, en un primer momento, lo que el término discurso designa es el cuerpo de categorías mediante el cual, en una situación histórica dada, los individuos (para el caso nuestro el ELN) aprenden y conceptualizan la realidad (social), en función de la cual desarrollan su práctica. A partir de allí, en un segundo momento, el discurso se convierte en un prisma conceptual de visibilidad, especificación y clasificación mediante el cual las organizaciones “dotan de significado el contexto social y confieren sentido a su relación con él, se conciben y conforman a sí mismos como sujetos y agentes y, en consecuencia, regulan su práctica social” (Cabrera, 2001, p. 51).
El discurso de cada organización es una estructura específica de proposiciones, términos y categorías que están histórica, social e institucionalmente establecidas. Tal estructura opera como un sistema constituyente de significados mediante el cual las organizaciones se representan y comprenden su mundo, establecen sus prácticas culturales organizadas y definen cómo se relacionan con los demás (Scott, citada por Cabrera, 2001). Este proceso genera un sujeto político que se autorreferencia en relación con la matriz conceptual y categorial (cultura política) que le da identidad y hace que ese actor sea y se comporte conforme a esa elaboración.
Desde esta perspectiva, es en el “discurso” social y político de las organizaciones, donde los acontecimientos (por ejemplo, Simacota, Anorí) son dotados de un significado y de una coherencia de los que de otra forma carecerían y, por tanto, es dicho discurso el que permite a las organizaciones conferir sentido moral al mundo e imaginarse a sí mismos como agentes dentro de él. A ello se une que todo discurso contiene o entraña una concepción general de la sociedad, un imaginario social; ello implica que todo discurso posee la capacidad de proyectarse y encarnarse en prácticas y de operar como un principio estructurante de las relaciones e instituciones sociales y que se constituye desde allí en un referente de sentido, que termina definiendo una particular representación del mundo y de la manera de en que el actor se debe comportar en él en correspondencia con sus intereses.
En el contexto de esta reflexión, lo que se pretende con la formulación y la aplicación del concepto de discurso al análisis historiográfico es dar cuenta de que las personas y las organizaciones experimentan el mundo, entablan relaciones entre sí y emprenden sus acciones desde el interior de una matriz categorial que no pueden trascender y que condiciona efectivamente su actividad vital. Así, para el caso de las organizaciones insurgentes, la matriz categorial del marxismo, pero también los discursos resultantes de los Congresos (ELN) imponen marcos que limitan lo que puede experimentarse o el significado que la experiencia puede abarcar; de este modo, influyen, permiten o impiden lo que puede decirse o hacerse (Cabrera, 2001, p. 53). Así, el discurso se constituye en una matriz relacional de supuestos epistemológicos, con capacidad para fijar las reglas de inclusión y exclusión de los hechos reales, establecer las divisiones y demarcaciones de los patrones temporales y espaciales. Igualmente, puede establecer los criterios de demarcación de las relaciones entre lo privado y lo público, la sociedad y el Estado, lo social y lo político, lo reaccionario y lo revolucionario, y, en razón de ello, configurar la conducta de los individuos y los grupos en sus relaciones sociales y políticas.
Читать дальше