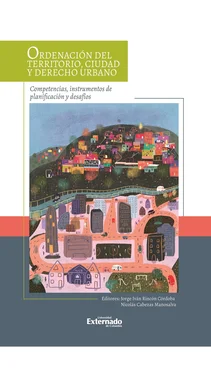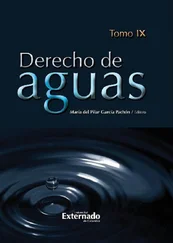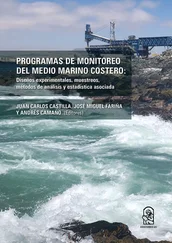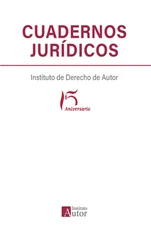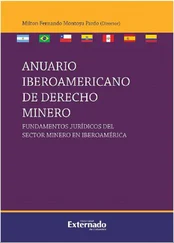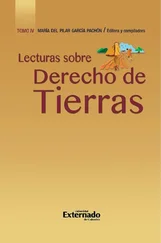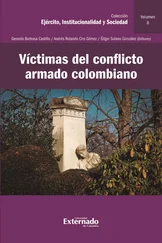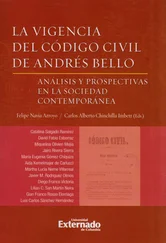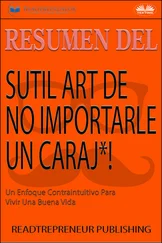El estudio de la ordenación territorial no se agota en el derecho urbano o urbanístico, como rama especializada que es del derecho administrativo, pues se extiende a disciplinas no jurídicas, como son la planeación, el espacio público, las infraestructuras, la diversidad y el pluralismo, los recursos naturales, el paisaje, el patrimonio cultural, las finanzas territoriales, ruralidad y región, política social, convivencia, conservación de la naturaleza y medio ambiente, para mencionar los tópicos más usuales.
3. El libro Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos que ofrece en esta oportunidad el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, se inscribe precisamente en esta extensa temática. La obra comprende 23 densos artículos escritos por los profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y está dividida en tres partes. La primera se denomina “ Actores, competencias y ámbitos de ordenación del territorio”. La segunda lleva por título “ El derecho a la ciudad: la difícil frontera entre lo rural y lo urbano”, y la última, “ Desafíos para la adecuada ordenación del territorio”. Los artículos iniciales contienen estudios de carácter general que fijan el marco teórico de la obra. Los escritos subsiguientes abordan el tema urbano desde la perspectiva de la planeación y de aspectos concretos de derecho administrativo local. Finalmente, la obra penetra en aspectos contemporáneos y acuciantes, adecuadamente presentados como desafíos de la problemática urbana.
Inicialmente, Paula Robledo Silva lanza en su trabajo “ ¿Cómo entender el territorio? Anotaciones sobre cómo ampliar el concepto”, una pregunta retadora a legisladores y juristas: ¿cómo entender el territorio? Al responder demuestra que es necesario ampliar el concepto de territorio, y por esa senda elabora una pertinente y razonada crítica al enfoque tradicional y formalista del derecho público. Clama la autora por la necesidad de reconocer las dinámicas sociales y culturales de nuestras regiones en el ordenamiento jurídico, e invita a incorporar, para un mejor entendimiento del territorio, la información que ofrecen otras disciplinas, como la historia, la sociología, la geografía y la antropología. Como podrá comprobar el lector, los autores que acompañan a la doctora Robledo en esta obra parecen atender a su proclama y aportan variadas respuestas a esta compleja pero ineludible cuestión.
No es fácil lograr la gobernabilidad cuando en la gestión de los asuntos públicos el Estado democrático y descentralizado debe conciliar la superioridad jerárquica del Gobierno Nacional con la autonomía de las entidades territoriales, motivo por el cual se presentan habitualmente solapamientos y yuxtaposiciones de competencias. Es lo que expresa Héctor Santaella Quintero en su artículo “ La maraña de las competencias e instrumentos de ordenación del territorio en el derecho administrativo colombiano: interacción multinivel más allá del criterio jerárquico y de la simple concertación horizontal”, al describir este ángulo desafiante y no enteramente resuelto de la gestión administrativa como una maraña de competencias e instrumentos de ordenación del territorio en la cual hace falta una cultura de coordinación interadministrativa. En su opinión, la interacción multinivel de las administraciones debe trascender los tradicionales criterios jerárquico y de simple concertación, y desarrollar mecanismos que armonicen el funcionamiento de todos los elementos del aparato estatal, en atención al carácter esencialmente concurrencial de sus actividades, como ocurre en las áreas de la ordenación del territorio y el aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales.
Otra forma de entender el territorio propone Lisneider Hinestroza Cuesta, quien en su escrito “ Ordenación del territorio con enfoque étnico: una nueva lectura desde el respeto por la diferencia y la autonomía territorial” pone de relieve que la ordenación simétrica del territorio desconoce la diversidad, el enfoque étnico y el principio de interculturalidad, conceptos esenciales del ordenamiento constitucional y reveladores de la estructura social de Colombia, vinculados a la protección de los derechos de los grupos étnicos, categorizados como derechos “vectores” y/o derechos bioculturales. En su opinión los grupos étnicos son también, o deberían serlo, titulares constitucionales del principio de autonomía territorial, entendida como potestad para decidir en qué condiciones se organiza el territorio para el autogobierno, de conformidad con los usos, las prácticas tradicionales de producción y las tradiciones espirituales y culturales de los pobladores. En síntesis, estima la autora que el enfoque étnico debe orientar la ordenación del territorio y constituir política pública que garantice el derecho a la autonomía de los grupos étnicos.
Juan Carlos Covilla Martínez presenta en su trabajo “ Concurrencia y coordinación en las distintas tipologías de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial” una interesante reflexión sobre la sujeción de los municipios a normas de superior jerarquía que condicionan o determinan el alcance de sus decisiones al elaborar los planes de ordenamiento territorial, sujeción que en últimas vulnera el principio constitucional de autonomía de los municipios. Se trata de lo que la Ley 388 de 1997 denomina “determinantes”, los cuales, al incidir en las competencias del municipio para reglamentar los usos del suelo, originan interrogantes como el que formula así el autor: ¿los determinantes de los planes de ordenamiento territorial resultan ser mecanismos adecuados de coordinación de intereses en la ordenación territorial? Dichos determinantes manifiestan una concurrencia de competencias, la cual exige aplicar la coordinación como principio jurídico. En la práctica, la coordinación de las diversas instancias administrativas en materia de ordenación del territorio frecuentemente supone la prevalencia jerárquica sobre el municipio, lo cual afecta directamente su autonomía. Ante este problema el autor propone que el municipio tenga la oportunidad de participar en la adopción de los determinantes, y que estos tomen en cuenta la voluntad de los involucrados, más allá de que la decisión finalmente adoptada sea unilateral.
Pasando de la planeación municipal a los planes de ordenamiento departamental (PAD), en el artículo “ Los planes de ordenamiento territorial departamental como instrumentos administrativos de concreción de la planificación intermedia: ¿un escenario articulado o en construcción?” Diego Felipe Contreras Pantoja se pregunta si, como instrumentos administrativos de concreción de la planificación intermedia, dichos planes, en su relacionamiento con los POT, son un escenario articulado o en construcción. Observa el autor que el papel de los departamentos en el ordenamiento de sus territorios no ha podido desarrollarse debido a un exceso de competencias municipales para la planeación. En estas condiciones, la visión departamental del territorio ha resultado precaria, sectorial, desarticulada y sin sentido de planificación central, todo lo contrario de un deseable sistema articulado de planificación territorial. Luego de fundamentar este diagnóstico concluye Contreras que los PAD son una propuesta en construcción, pues el ordenamiento jurídico carece de normas que permitan articular eficazmente los instrumentos de ordenación territorial. Por este motivo, concluye, se hace indispensable la intervención del legislador, sin desatender al debido respeto a la autonomía de los entes territoriales.
Una vez más, los problemas de desarticulación y descoordinación en la planeación son abordados en el artículo “ Planificación y Administración Pública: entre lo deseable y lo posible”, de Manuela Canal Silva, quien analiza, inter alia , los siguientes desafíos: la efectiva participación de la sociedad civil en los procesos de planificación; la confluencia entre los intereses de los distintos actores privados y públicos; el manejo de la pluritemporalidad para articular los planes de corto, mediano y largo plazo; el diálogo y el equilibrio entre los distintos sectores de la economía; la coordinación tanto a nivel nacional –entre las distintas entidades estatales planificadoras– como a nivel regional e incluso internacional. Recomienda la autora, entre otras conclusiones, fortalecer la evaluación de los procesos de planificación con un proceso de monitoreo constante y de retroalimentación detallada.
Читать дальше