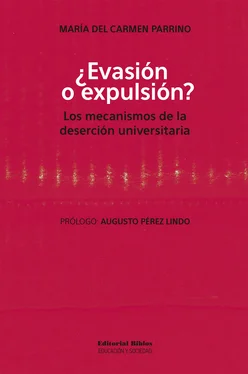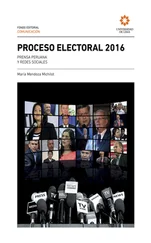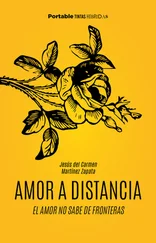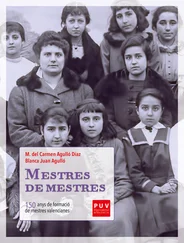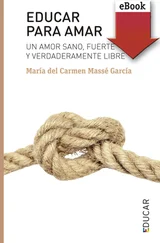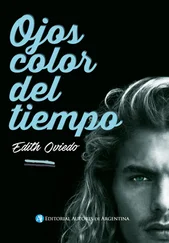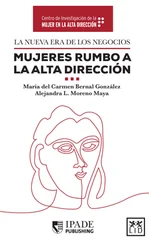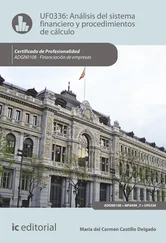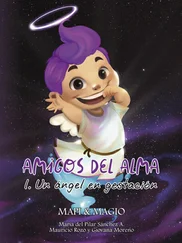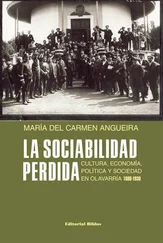Esta indagación previa permitió establecer los supuestos. Además, se observa que, de este grupo de alumnos de primer año, el 50% de los estudiantes ya habían abandonado una o dos carreras con anterioridad al mencionado ingreso. Las categorías y las frases obtenidas en las historias de vida se utilizan como insumos en la elaboración de las preguntas de la encuesta que se aplica. Del análisis cualitativo de las biografías académicas, surgen los supuestos. El primer supuesto que entienden los profesores y las autoridades universitarias es el que expresa que el estudiante no trabaja, porque quien estudia no puede y no debe trabajar, dado que la dedicación a la carrera no le permite tener tiempo suficiente para el trabajo. En este supuesto, se sobreentiende que los jóvenes pueden enfrentar económicamente la carrera elegida, que tienen la solvencia económica necesaria derivada de sus padres o del medio social, y que pertenecen a un estrato social determinado.
Con relación a su preparación previa, el supuesto indica que el estudiante está preparado para iniciar la carrera que elige. Si bien se sabe que, en general, el estudiante egresado de la educación secundaria no posee los conocimientos ni las herramientas que son necesarios para enfrentar una carrera universitaria, y que el capital escolar acumulado por el joven resulta insuficiente a la hora de abordar un estudio universitario, por lo general, se desconoce este problema. Por el contrario, tanto los profesores como las instituciones aceptan que los conocimientos de la escuela media deben ser suficientes para que los jóvenes puedan iniciar los estudios de nivel superior. Esto ocasiona el bajo rendimiento de los estudiantes, esencialmente durante el primer año de estudios. Este bajo rendimiento queda expuesto en un número notable de exámenes desaprobados, y los fracasos repetidos dificultan la continuidad en el estudio, dada la tensión que se provoca entre la necesidad de aprobar materias y el fracaso que se obtiene como resultado.
En cuanto a la vocación, el supuesto indica que la elección de la carrera es definitiva y decide el futuro laboral y económico de los jóvenes. Las dudas en la elección de la carrera profundizan las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes, ya que la elección no siempre es acorde a su vocación. Muchas veces, desconocen cuáles son sus habilidades, sus aptitudes, sus capacidades, y cómo desarrollarlas para capitalizarlas a su favor. Se observa una desorientación que se manifiesta en frases como “estuve sin saber qué hacer durante seis meses” o “quería estudiar pero no sabía qué”. En alguna medida, queda expuesto que ni los colegios secundarios ni la institución universitaria asumen con seriedad la orientación de los jóvenes que están bajo su amparo.
En relación con el ámbito, el supuesto dice que la universidad orienta, conduce y contiene a los jóvenes. La universidad como institución no siempre considera que orientar y conducir a los jóvenes en el estudio es una forma de asumir una responsabilidad institucional en relación con la eficiencia, sino que parece mantener una actitud de indiferencia o pasividad frente al fenómeno, como si lo fomentara desde el silencio y la no participación.
A los efectos de estudiar el fenómeno de la deserción, se plantean dos preguntas destinadas a revisar cuáles son las actitudes que conducen a los estudiantes al abandono de las carreras y, por otra parte, se indaga sobre las causas que los llevaron o podrían llevarlos a dejar sus estudios universitarios. Cada una de ellas fue formulada utilizando la escala Likert. A estas preguntas se les aplicó la técnica estadística del análisis multivariado llamada análisis factorial, que permite reducir los datos que surgen de una investigación social en general.
Se les solicita que respondan en relación con las causas reales o potenciales que consideran motivo del abandono. Sobre la base de las respuestas, se establecen los factores causales de la deserción.
Los factores personales permiten hallar el perfil de los estudiantes. Para ello, se realiza un conjunto de preguntas relacionadas con la actitud que tienen los estudiantes frente al estudio y a la adversidad, a fin de medir actitudes. Una actitud es un indicador de conducta, es una predisposición aprendida para dar una respuesta determinada (Hernández Sampieri y otros, 2010); no permite observar la conducta, sino que muestra la conducta probable ante determinada circunstancia, ante las opciones que se expresan a modo de afirmaciones elegibles, a fin de medir la reacción de los encuestados ante ellas.
Por último, para complementar las anteriores perspectivas, se incorpora la perspectiva de los expertos, obtenida de las entrevistas en profundidad realizadas a expertos y a los actores institucionales, y de su análisis cualitativo.
La entrevista, en tanto herramienta de excavar (Taylor y Bogdan, 1992), asume el propósito de acercar la realidad que describe el entrevistado sobre el fenómeno que se analiza, para permitir hacerse parte y ser traducida mediante sus palabras. El uso de la técnica de la entrevista en profundidad permite conocer, desde la perspectiva de los actores institucionales, básicamente, cómo son la participación y el grado de involucramiento que éstos tienen en relación con el problema, con la institución y con quienes son los afectados del proceso, los estudiantes. Entonces, haciendo uso de esta herramienta, se deja expuesta una amplia gama de relaciones entre cada una de las dimensiones en estudio. Cada dimensión, de distinta forma y en distinto grado, participa del fenómeno y marca sus formas y reglas.
Los interlocutores se seleccionan en su carácter de actores sociales comprometidos con la educación universitaria, ya que participan, desde un ámbito u otro, en la problemática en estudio, y por sus condiciones de conocimiento e idoneidad en relación con la educación superior y con el problema de la deserción. Se abarca, así, un amplio espectro de respuestas, ya que se consideran, entre los perfiles, expertos internacionales en educación superior involucrados particularmente en las investigaciones sobre deserción, investigadores nacionales e internacionales, y responsables del Ministerio de Educación, secretarios académicos de las universidades del conurbano y de las unidades académicas, responsables de equipos pedagógicos, de gestión de alumnos, de orientación vocacional, de centros de estudiantes y de los equipos de tutorías. Si bien no se entrevistó a profesores, porque el objetivo era conocer el problema desde el área académica y administrativa, y no en relación con la problemática del aula o la disciplina en cuestión, ni en relación con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en algunos casos los entrevistados cumplen con un doble rol y son docentes también. El objetivo básico perseguido en la selección fue abordar el fenómeno desde distintas perspectivas. Se utilizaron guías de entrevistas semiestructuradas, para orientar los encuentros.
El aporte más importante obtenido permitió elaborar una estructura de análisis a modo de esquema en el que incorporar el contenido en relación con un marco donde inscribir la problemática de la deserción. También permitió incorporar al estudio definiciones, códigos y códigos en vivo, a la vez que descubrir relaciones entre los actores y las dimensiones participantes, como así también los flujos que provocan los desplazamientos de los estudiantes y la deserción como consecuencia.
Finalmente, se desarrollan los resultados obtenidos y el modelo explicativo de la deserción, como así también las principales conclusiones y las propuestas de acción.
¿Cómo se produce la deserción?
La acción concatenada de factores provenientes del contexto, del sistema de educación superior, de la institución y otros propios del estudiante interactúan a modo de fuerzas participantes en un mecanismo oculto cuya acción deriva en la deserción.
Читать дальше