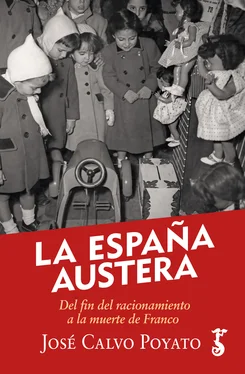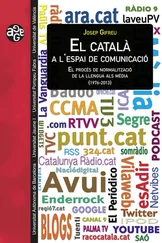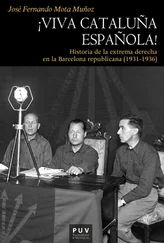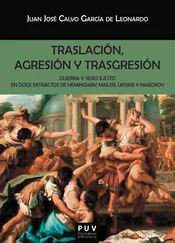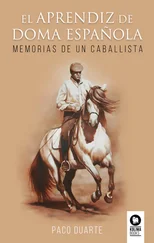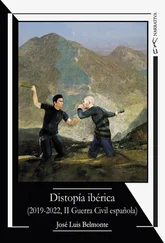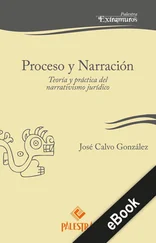Una consecuencia de esas transformaciones fue la aparición de una clase media, de la que España había carecido con anterioridad, cada vez más amplia y que, en gran medida, sería el soporte social que a la muerte de Franco sostendría el cambio político que, visto con la perspectiva de algunas décadas, se produjo sin grandes alteraciones, pese a los asesinatos de ETA o los protagonizados por otros grupos tanto de extrema izquierda, como el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) o los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), como de extrema derecha, caso del Batallón Vasco Español (BVE) o la Alianza Apostólica Anticomunista, conocida como la Triple A. También se superaban, no sin dificultades, las intentonas golpistas —la más grave fue la que tuvo como eje el asalto al Congreso de los Diputados por dos centenares de guardias civiles, al mando del teniente coronel Antonio Tejero, en 1981— que venían formando parte de nuestra historia desde las primeras décadas del siglo XIX.
Si ese tiempo comenzaba con una serie de acontecimientos que influyeron decisivamente en la evolución de los años cincuenta, su final estuvo marcado por la mencionada crisis del petróleo que, entrados los años setenta, sacudió a las economías occidentales y de una manera particular a la española, que había alcanzado un importante grado de industrialización y cuya fuente de energía era precisamente este combustible, importado en su totalidad. La crisis produjo una fuerte escalada de su precio, que se multiplicó por cuatro en muy pocos meses. Era el final del petróleo barato. Ese incremento llevó a una espiral inflacionista de consecuencias desastrosas para la economía española que se prolongaría hasta finales de la década de los setenta, cuando, para hacer frente a la gravedad de la situación, se firmaron, gracias a un amplio acuerdo de las fuerzas políticas, los conocidos como Pactos de la Moncloa, siendo presidente del Gobierno Adolfo Suárez.
Nuestro objetivo, como hemos apuntado, es acercarnos a las condiciones de vida imperantes en aquellos veinticinco años. Aproximarnos a la existencia cotidiana de aquellos españoles que, habiendo dejado atrás el hambre en la mayor parte de los casos, vivían, sin embargo, en situación de pobreza o cuando menos de austeridad. Algo que se tradujo en el aprovechamiento de las cosas, a las que se daba una segunda y hasta una tercera vida, ya que no era fácil olvidar las carencias extremas de épocas anteriores. Fueron años en los que paulatinamente mejoraba la situación, pero no desapareció la austeridad porque seguíamos siendo pobres.
También nos acercaremos a aquellos acontecimientos que, por diferentes razones, influyeron en la transformación que experimentó una sociedad en la que con frecuencia chocaban dos formas de entender las cosas: una apegada a criterios más tradicionales y otra que iba asimilando las novedades. Pese a la apariencia de carácter monolítico que ofrecía el Régimen, se produjeron cambios cada vez más profundos en lo que a comportamientos sociales se refiere. Un ejemplo lo tenemos en la paulatina, pero imparable, pérdida de influencia de la Iglesia conforme avanzaban los sesenta. Si el abandono de las prácticas religiosas fue una realidad cada vez más extendida, quienes permanecieron vinculados a la institución se encontraron con que las formas de esa religiosidad adoptaban importantes variaciones una vez que se cerraba, en 1965, el Concilio Vaticano II. Esos nuevos comportamientos fueron acompañados de una situación material que evolucionaba a pasos agigantados y que recibió un fuerte impulso durante los años del desarrollismo o, como gustaba denominarlos el Régimen, los años del Milagro Español.
Muchas de esas realidades que marcaron la vida cotidiana de los españoles no se podrían comprender o, cuando menos, no se entenderían de forma adecuada, sin tener presentes algunos de los acontecimientos —ciertamente capitales— que hoy se estudian en los libros de historia. Nos referimos, por ejemplo, a los Pactos de Madrid, firmados con los Estados Unidos en un momento (1953) en que las crecientes tensiones de la Guerra Fría otorgaban a la península ibérica —y particularmente a España— un extraordinario valor estratégico, a la luz de un posible conflicto bélico con la Unión Soviética. Franco era, como es sabido, un declarado anticomunista, lo que incrementaba la importancia del papel geoestratégico que podía desempeñar España. Esos pactos marcaron el principio del fin del aislamiento, con las repercusiones fundamentales que un hecho como aquel tuvo en la vida diaria.
Otro acontecimiento destacable sucedido por esas mismas fechas fue la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede (1953) que otorgaba privilegios extraordinarios a la Iglesia católica. Era la plasmación en un acuerdo diplomático del reconocimiento del Régimen hacia el papel que la Iglesia había tenido durante la Guerra Civil y a la importante ayuda prestada a la rebelión militar por una institución cuyos miembros habían sufrido de forma muy dura la represión ejercida por los sectores más radicales y anticlericales en la España que permanecía fiel a la República. Las consecuencias de ese concordato fueron verdaderamente determinantes en no pocos aspectos de la vida diaria de los españoles.
Singular importancia tuvo, en un momento particularmente dramático para las finanzas del Estado, la puesta en marcha del llamado Plan de Estabilización (1959). Suponía un cambio radical en los planteamientos económicos del Régimen que, incluso concluido el aislamiento internacional, seguía otorgando prioridad a los fundamentos de la autarquía, al considerar Franco que la capacidad de autoabastecimiento y la no dependencia de importaciones del exterior eran elementos esenciales. La autarquía, una de las bases principales del franquismo, alentada por los planteamientos de defensa de una identidad nacional y resultado del citado aislamiento exterior, tuvo que ser abandonada. Pero mientras Franco la mantuvo contra viento y marea, hasta finales de los años cincuenta, cuando precisamente el citado aislamiento hacía algunos años que había quedado atrás —España ya era miembro de pleno derecho de la ONU desde el 14 de diciembre de 1955—, deparó imágenes que hoy resultan verdaderamente llamativas. Es el caso de la proliferación de los gasógenos como fuente de energía nacional, a falta de otros combustibles, o la circulación por las calles de nuestras ciudades de los pequeños y llamativos Biscúter, los automóviles que se seguían fabricando en la España de los años cincuenta; los Seiscientos no comenzaron a salir de la factoría de Martorell hasta 1957.
Dicho plan, que suponía situar a la economía española, muy necesitada de capitales exteriores, en la órbita del sistema capitalista que imperaba en el mundo occidental, se adoptó finalmente contra la voluntad de Franco, por extraño que pueda parecer, dado el poder absoluto que tenía. Sus consecuencias repercutieron notablemente en la vida diaria de los españoles. Permitió, muy poco después, la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo impulsados por los llamados tecnócratas —parte importante de ellos ligados al Opus Dei— y con la presencia en el Gobierno de los llamados «López»: López Rodó, López Bravo o López de Letona.
Para comprender la importancia de estos hechos hemos de hacer hincapié en que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial España era un país al margen de las naciones de su entorno. Los derrotados regímenes totalitarios imperantes en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini eran equiparados ideológicamente al franquismo, si bien hay historiadores que sostienen la existencia de ciertas diferencias. Los aliados occidentales, vencedores de la contienda, no vieron clara una intervención en la España de Franco, como esperaba el Gobierno republicano que se había mantenido en el exilio, porque las disensiones con Stalin y la Unión Soviética ya habían aflorado y estratégicamente no resultaba conveniente. Se optó, simplemente, por la retirada de las embajadas y el aislamiento diplomático, lo que supuso una terrible decepción para el Gobierno de la República en el exilio y para quienes resistían con las armas en la mano, principalmente en las zonas montañosas de España, esperando ajustar cuentas cuando, una vez finalizada la contienda mundial, los aliados se enfrentasen a Franco. A comienzos de la década de los cincuenta, por diferentes circunstancias, principalmente por razones militares y estratégicas, los Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas con el franquismo, y ello fue el principio del fin del aislamiento internacional al que el Régimen había sido sometido. Ello significó, entre otras cosas, que la España del hambre se convertía en el destino de un creciente turismo que en los años sesenta terminaría atrayendo a millones de europeos que, seducidos por el sol, las playas y los precios de unos servicios que para sus bolsillos resultaban irrisorios, no prestaban demasiada atención al hecho de que los españoles estuvieran sometidos a una dictadura. Con el turismo consolidado como una de las principales fuentes de ingresos de la economía española, que por esa vía lograba reducir de forma significativa el déficit de su balanza comercial, el Ministerio de Información y Turismo, cuando Manuel Fraga Iribarne era su responsable, lanzó una importante campaña de promoción internacional bajo el lema Spain is different , que llevó a muchos españoles a tener la convicción de que realmente éramos distintos.
Читать дальше