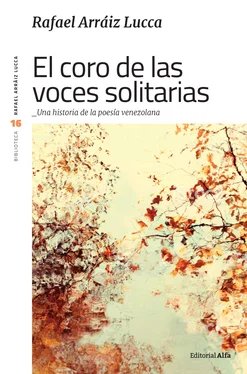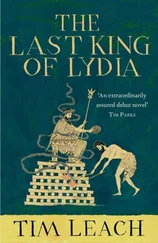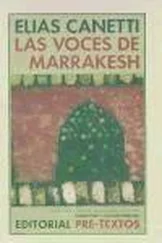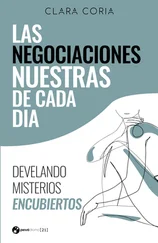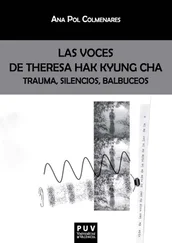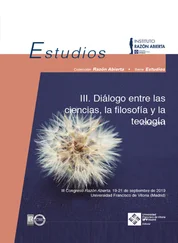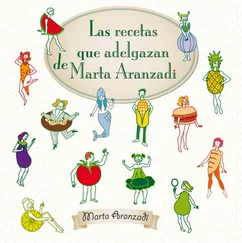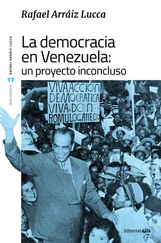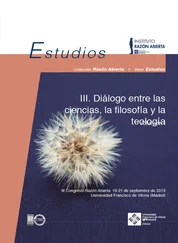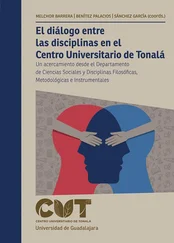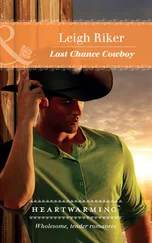No podemos juzgar la obra de Baralt comparándola con la de un romántico: sus caminos fueron otros.
La relevancia de Cecilio Acosta (1818-1881) es compleja. Me explico: cualquiera que visite los textos críticos sobre su literatura o el mapa de su biografía hallará enormes elogios sobre su persona y escasos comentarios sobre su obra. Todos los textos, sospecho que no hay excepción, se detienen con holgura en la santidad de su vida: paupérrimo desde el punto de vista económico; jamás contrajo matrimonio, estuvo hasta los cincuenta y ocho años bajo el mismo techo de la madre, profesándole una absoluta devoción; fue seminarista y observó los preceptos católicos como el más circunspecto de los devotos. Jamás abandonó la patria, casi que nunca fue más allá de los predios caraqueños y de su San Diego de los Altos natal. En el sitio fue haciéndose de un prestigio blindado y, al final de su vida, los jóvenes que bebían las aguas del positivismo, con cierto complejo de culpa cientificista, lo tuvieron como el bastión de la dignidad humanista, como el último humanista de la patria. Contribuyó mucho a esta leyenda la visita que le prodigara José Martí, acompañado de Lisandro Alvarado, cuando a Acosta el cuerpo ya no le respondía con presteza. Martí sintió que visitaba a uno de los últimos grandes humanistas de América. Toda la biografía de Acosta ha despertado ingentes simpatías, especialmente la manera como sobrellevó la condición de la pobreza y cómo de la nada se hizo de una cultura excepcional. También esplenden, en la carta de sus pasos sobre la tierra, sus posiciones políticas y sus reflexiones sobre la enseñanza y el mejor destino de la nación.
Además de su libro, Cosas sabidas y por saberse , los discursos, los artículos y las cartas forman parte del material que pudo recogerse en sus Obras completas . Su poesía no es lo más importante de su trabajo. En casi todas las antologías aparece un poema suyo titulado «La casita blanca» que, evidentemente, refleja muy bien su humilde sindéresis, así como su manera de estar en el mundo. De sus otras composiciones líricas la opinión no ha sido muy favorable. A Felipe Tejera, en su libro Perfiles venezolanos , le parece que el soneto «A la libertad» deja mucho que desear, pero «La casita blanca» le resulta encomiable. En un ensayo especialmente perspicaz de Arturo Uslar Pietri sobre la vida y obra de Acosta, en su libro Letras y hombres de Venezuela , creo que da en el clavo sobre su significación, justo en el momento en que el positivismo avanza: «Acosta se duerme en la muerte antes de que esa transformación ocurra. Él muere en la frontera del positivismo. Antirromántico y progresista como él, pero divergente de un idealismo profundo, de su ética cristiana y de su catolicismo raigal» (Uslar Pietri, 1953: 935). El magisterio de Acosta parece estar muy ayudado por la limpieza ética de su conducta personal. Fue un símbolo de una época y resumió en sí mismo el espíritu humanista que también animó al fundador de la poesía nacional. Y si por una parte representaba el ideal humanista inaugurado por Bello, también encarnaba en muchos aspectos el arquetipo del romántico al que la arrogancia de la ciencia, en su expresión positivista, venía a desalojar del templo. Extraño personaje sobre el que se ha posado el manto unánime de la crítica favorable: digno de revisión.
Como vemos, los sucesores de Bello son, afortunadamente, dispares entre sí. Curiosamente, unos continúan la trocha romántica, que también anidó en Bello hacia el final de su vida, y otros la vía neoclásica, que indudablemente inspiró sus poemas principales. De los cuatro, el que visitó más el campo minado de la poesía fue Baralt, pero es sobre el que la crítica ha sido más severa. Los otros que mencioné merecerían un estudio más detenido del que esta historia contempla. En ellos se dio la pulsión de la elegía, de la oda: exaltaron con furor la épica independentista, cantaron con la ronca voz del elogioso, y sus poemas se debatieron entre el ditirambo romántico y el rigor neoclásico, siempre cercanos al tema americano, a la temperatura de la fundación republicana.
En la raíz del surgimiento del romanticismo está la negación del neoclasicismo, así como en la aparición del neoclasicismo estuvo el interés por sepultar la efusividad barroca. Aunque estas oscilaciones no pueden verse como el movimiento de un péndulo en su vaivén, lo cierto es que en esta secuencia fue así. Pero al visitar la tierra prometida del romanticismo es necesario hacer algunos deslindes. El primero: no fue exclusivamente un movimiento literario, fue una propuesta climática, un cambio de vida, una alteración de los ángulos de visión. De allí que su expresión literaria sea uno de los caminos que encontró el torrente romántico para expresarse. La vida política también fue pasto de su fuego. De hecho, las guerras de independencia de las colonias españolas en América estuvieron inspiradas por dos hechos centrales: la Revolución francesa y la Independencia de los Estados Unidos. No exagero si afirmo que la Independencia que logra Bolívar es un cetro romántico, entregado a un personaje arquetipal del romanticismo: el propio Libertador. Este personaje lo encarnó Bolívar con tanta exactitud que la epifanía de sus victorias, las traiciones que sufre y la soledad de su muerte, en medio de la asfixia del tuberculoso, son todos episodios de un héroe romántico.
El romanticismo no puede entenderse sin el surgimiento de la modernidad. Esta adviene, como sabemos, con la operación crítica, con la razón que se empeña en echar por tierra los castillos que ella misma ha construido, y nada más crítico de los espacios racionales que el propio romanticismo. De modo que, paradójicamente, el romanticismo surge del seno de la modernidad, a enfrentar lo que ella misma levanta. De allí que su operatividad asuma, probablemente sin saberlo, una estrategia típicamente moderna: mientras siembro árboles voy afilando el machete con el que voy a cortarlos. De modo que el romanticismo no puede entenderse sin la modernidad: aunque el primero niegue, en su operación negadora está siendo profundamente moderno, profundamente revolucionario.
Pero si el romanticismo tiene en Juan Jacobo Rousseau a su modelador sociopolítico, en poesía encuentra sus primeros cultores en Alemania e Inglaterra. Hölderlin, en Alemania, y Wordsworth (con sus Baladas líricas , 1798, a orillas de los lagos del Lake District en el noroeste de Inglaterra), Coleridge, Shelley, Blake enfilan sus lanzas en contra del racionalismo y abogan por una poesía de circunstancia propia, de íntimos recintos espirituales, de paisajes interiores como espejos de los que la naturaleza brinda en su esplendor. El romanticismo se propuso darles la espalda a las construcciones intelectuales que olvidaban el temblor vital. En ese sentido, proclamaba un matrimonio entre la vida y el arte, un matrimonio indisoluble que trabajara más con el cuerpo y la realidad que con los ideales aéreos. Puede afirmarse que el romanticismo reaccionó en contra del espíritu racionalista; frente a la petrificación que este fabricó, ofreció la flexibilidad de sus efluvios.
Pero si el romanticismo como clima ideológico halló terreno fértil en la Caracas política de comienzos del siglo XIX, y Bolívar es un ejemplo clarísimo, no ocurrió lo mismo en el campo literario. El poema fundacional de Bello, «Silva a la agricultura de la zona tórrida», no es un texto romántico, aunque alguna influencia romántica se vislumbra en él. En verdad, prende velas en el altar del neoclasicismo, aquel que reaccionó en contra del barroquismo que prosperaba en las colonias españolas de América. El espíritu romántico (¿o el bucólico?) había aflorado en la poesía de Bello, tímidamente, en sus primeros poemas de la etapa caraqueña, y luego reaparece en sus poemas chilenos, ya al final de su vida. Pero lo que hace inmortal a los efectos históricos a la poesía de Bello es su obra neoclásica en un país, vaya paradoja, tomado por el viento más romántico (y moderno) que pueda imaginarse: la gesta bolivariana.
Читать дальше