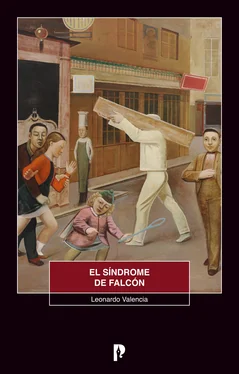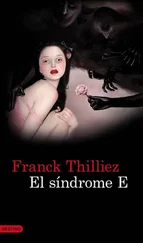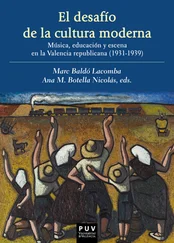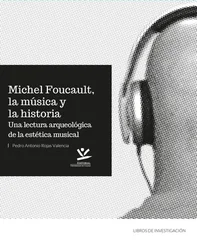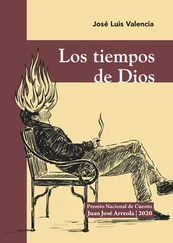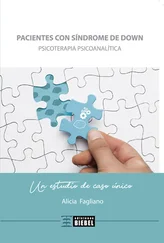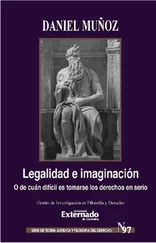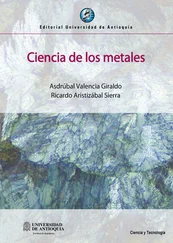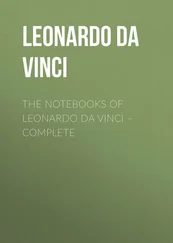En ese contexto, Valencia estaría de acuerdo con Montaigne cuando al comienzo del extenso “La vanidad” (III, IX, pp. 1409-1495) afirma, con ideas aplicables al momento actual: “Pero debería haber alguna coerción legal contra los escritores ineptos e inútiles, como la hay contra los vagabundos y holgazanes. Yo, y cien más, seríamos desterrados de las manos de nuestro pueblo. No es una burla. Los escritorzuelos parecen ser el síntoma de un siglo desenfrenado” (p. 1410, énfasis míos). Las razones, seguiremos viendo, no son difíciles de aceptar: poca de la prosa de los narradores que comparten una especie de exilio similar al que experimentó Valencia por unos veinte años vale la pena, aun considerando que esa obra sigue dispersa y podría ser útil para un mundo mayor, especialmente si es víctima de lo que he llamado en otros lados “la condena de la edición nacional”. Esta condición dificulta su acceso y seguimiento, ocasionando que muy pocas de las novelas dormidas o infravaloradas de autores postergados u olvidados logren convencer a las editoriales de que un novelista como ensayista o crítico puede revelar mucho sobre su ficción, acerca de esta en general, o en torno a la de sus antecesores y contemporáneos.
Aun cuando aquella no ficción (cuya no representatividad sigue aumentando en editoriales menores o independientes) no tiene la atractiva seña de identidad del exilio político, del letraherido o frustrado por su falta de reconocimiento, de la política de identidad en tiempos reivindicativos, o del verdaderamente talentoso, es incierto que las editoriales que a veces les publican su ficción se arriesguen con un género que definen y venden como “ensayo”. No obstante, por lo general hay un talento innegable y una ética evidente en la mejor de esa prosa, mucha de la cual cruza las líneas genéricas establecidas (sin remplazar una política de identidad con otra política de identidad) para producir crítica incendiaria, ensayos, notas, artículos, o comentarios periodísticos a veces memorables. Esa es la cohorte real de Valencia, hasta hoy sin compatriotas que le acompañen. El síndrome de Falcón es así un libro singular para la práctica no ficticia, y sus pares serían varias colecciones a veces sui generis de Héctor Abad Faciolince, Aira, Bolaño, Horacio Castellanos Moya, Alberto Fuguet, Cristina Rivera Garza, Vásquez, Jorge Volpi y Zambra, por razones que superan recurrir a cierto tono de ajuste de cuentas cuando hablan del mundo literario, aunque en sí sus textos sean variantes o colindantes genéricos que la crítica de los años treinta a setenta analizó como “formas simples” y que Irène Langlet ahora llama “delimitaciones externas” y “subgéneros” (pp. 47-73) en su L’Abeille et la Balance (2015).
Identificado inicialmente con la antología McOndo (1996) y otras compilaciones del cambio de siglo que presentaron al grueso de los narradores noveles a un público mayor, Valencia ha dejado atrás a esas agrupaciones en términos estéticos. Pero el género ensayo —numerosos especialistas dan razones al respecto— es hoy por hoy la práctica más usual y productiva de los prosistas hispanoamericanos, desde el periodismo “posboomista” a la creciente práctica de los incluidos en Líneas aéreas (1999), los pocos del Crack mexicano, Palabra de América (2004) y otras agencias literarias de este siglo. Valencia se separa del montón con su noción de una “ficción progresiva” (explicada en “Un libro progresivo“ y “La escritura flotante“ de este libro) —que depura y actualiza intentos similares ensayados por autores de la generación de José Balza, José Emilio Pacheco y poco después por Hector Libertella— ficción que participa del escepticismo y a veces de la ironía que la crítica efímera de signo anglófono sigue llamando indistintamente “posmodernos”, “poscoloniales” o una combinación de similares “ismos”. Seguramente por su lectura de esa prosa fragmentaria, como varios de sus coetáneos más sensatos Valencia no muestra ningún desprecio hacia el canon occidental o hacia algunas ideas de la Ilustración, ni tampoco hacia híbridos estéticos, nuevas formas narrativas, culturas u otras artes que no comenzaron con la teoría puesta en mayúscula que resumí arriba. Y lo hace con claridad de pensamiento y expresión, con la disciplina inhallable en un académico nominalmente multidisciplinario. Esas coordenadas hacen un placer y desafío leer El síndrome de Falcón. Su autor sigue siendo el narrador más literario de su cohorte internacional, como estilista (experimentar con un estilo es esencialmente crear otro) y por acercarse a la interpretación literaria como un deber que antes era el privilegio y monopolio de los grandes filólogos europeos y políglotas “tradicionalistas” de Nuestra América. Y no hay tecnicismos o pesadumbre retórica en su prosa abierta, porque sabe que el mundo cultural nunca ha podido o debe ser estático.
Descentrado en la línea equinoccial
El título de su colección alude a un hecho verídico todavía visto en términos económicos o demasiado literales o sentimentales: por falta de la silla de ruedas que requería su invalidez, Juan Falcón Sandoval cargó sobre sus hombres por doce años al escritor socialista ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara, haciéndolo más visible. En un sentido figurado era una versión de la carga o peso del pasado. Gallegos Lara, de antecesores relativamente patricios, menospreciaba toda literatura que no fuera comprometida, según su definición; y por ende criticó severamente a dos de los mejores prosistas hispanoamericanos de su momento, sus coetáneos y compatriotas Palacio y Humberto Salvador. En el ambiente político en que vivían, los dos escritores “vanguardistas” fueron condenados al ostracismo cultural, por no adherir al reinante realismo social, o a la política hoy llamada “progresista” que vuelve a engendrar una cultura de control (sumada a las de la queja y el resentimiento iniciadas en los años ochenta) nacional que replica los excesos de la derecha más radical. Según Adorno, las preocupaciones ideológicas por conservar cierta visión de la cultura responden a un conservadurismo fetichista, aunque es optimista al manifestar que “Tal degeneración no se lleva mal con su polo contrario, en el que es usual afirmar, con una frase manida, que el arte tiene que salir de su torre de marfil es [esta] época que celosamente se llama a sí misma la de la comunicación de masas” (pp. 322-323).
No debe extrañar que la fortuna literaria de Palacio y Salvador siga siendo muy superior a la de Gallegos Lara, sobre todo fuera del Ecuador, y hasta lo que va de este siglo. El peso de ese pasado politizado, la ansiedad de esas influencias encontradas, vuelve a ser en este siglo uno de los mayores problemas de los literatos ecuatorianos, junto a su presunta invisibilidad, y es natural que siga siendo una bête noire principal de Valencia. En el siglo veinte Valencia no estuvo solo. Por ejemplo, Jorge Carrera Andrade (compañero de la universidad de Palacio), en una reseña escrita probablemente después de haber leído la repudiación de Gallegos, ve en la novela de Salvador un antídoto a la prosa nacional “uniformemente provinciana y declamatoria”. También afirma que con Palacio apareció, “ayer”, el humorismo, y asegura que con Salvador aparece el psicologismo. Palacio y Carrera Andrade entendían, mejor que la generación actual, que el humor es vital para que una sociedad se examine y desafíe. Además, el poeta-diplomático indica, en alusión al texto de Gallegos, que “es verdad que leyéndolo vendrá a nuestra memoria el Pirandello de Seis personajes en busca de autor. Mas, hay una diferencia esencial: la del joven prosista ecuatoriano cuenta, por el contrario, las impresiones del autor en busca de sus personajes. Su libro es como el proceso literario de la creación novelística” (p. 35).5 En el ensayo que le da el título a su libro y otros cuatro de la sección “Sobre literatura ecuatoriana”, Valencia arguye preclara y valientemente contra la fijación de ver al escritor como portavoz del “pueblo”, defínaselo como quieran los redentores que no pertenecen a él, lo cual es un problema que algunos de sus pares hispanoamericanos han confrontado con ironías y algunas teorías calcadas del primer mundo. Valencia ve complicaciones mayores.
Читать дальше