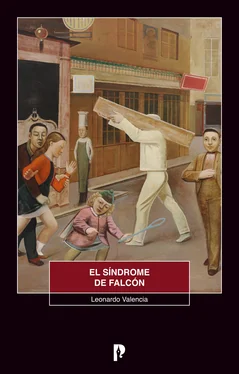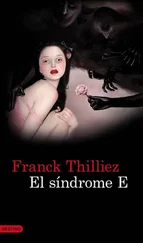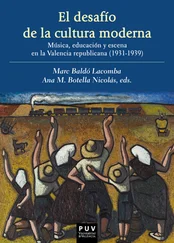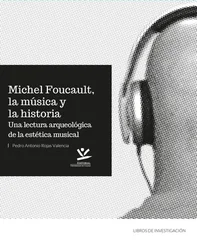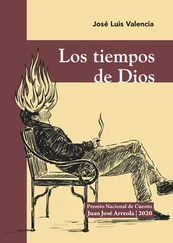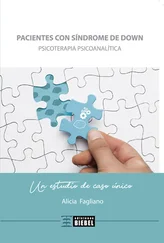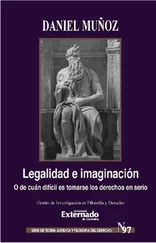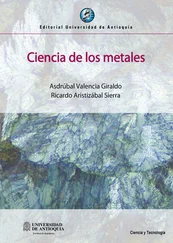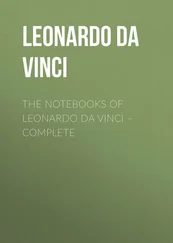Está de más señalar entonces que Valencia sigue siendo un “influenciador” por sus escritos periodísticos y recepción, y no solo para la generación de Varas, sino para otros círculos intelectuales por sus intervenciones digitales o académicas. A más de una década de la primera, esta edición añadida de El síndrome de Falcón, compuesta de no ficción publicada entre 1994 y 2007, sigue siendo una prueba de la importancia de su autor como fuente de paradigmas impresos. Paradójicamente, a pesar de la atención que se le presta al discurso no ficticio en las redes sociales, estas confirman que pueden ser medios pasajeros para discusiones serias, especialmente cuando la historia real yace en los actores que no están perdidos en el ciberespacio sino ante el discurso popular estrictamente restringido y patrullado vigilantemente. Al principio de este siglo ese desarrollo no estaba claro para él o sus seguidores. Adecuadamente, Valencia ha seguido reflexionando en torno al papel que las ideas generadas por su no ficción tienen en las discusiones de medios sociales, a veces llevándolo a cabo con demasiada paciencia para la conjugación de banalidad y frivolidad que suele definirlas. En ese contexto, no es difícil suponer —ni necesario citar al respecto a autores valga decir “universales” que le sirven de modelos y sobre quienes ha escrito, como Miguel de Cervantes, su compatriota Juan Montalvo, Borges, Cortázar, Roberto Juarroz, Enrique Vila-Matas, Vargas Llosa, Bolaño, César Aira y varios otros que examina en su libro— que la errancia y su pariente más meditado, el nomadismo, son fuentes conceptuales ensayadas y ficcionalizadas constantemente por él, al extremo que permiten por unos momentos lecturas autobiográficas de varias instancias de su prosa.
En “Esa tribu errante”, nota de 2005 publicada inicialmente en Letras Libres, escribe de manera refrescante sobre “la índole indefectiblemente universal” en que no se pierden los rasgos de identidades transversales que aparecen en novelas contemporáneas a él, añadiendo que esos procedimientos:
Reflejan más bien una riquísima variedad de caminos, incluido tratar temas o personajes connacionales a los autores, de manera que en estos se puede encontrar incluso una vía distinta: la problematización del retorno. Volpi vuelve a México –previo paseo delirante por Francia– con El fin de la locura (2003), o el caso de Piedras encantadas (2001) de Rey Rosa, donde el protagonista intenta volver a Guatemala. Ni Bolaño ni Aira, y tantos otros autores, han descuidado a sus respectivos países en su novelística. De manera que esa errancia son varias errancias, y se experimenta incluso en cada autor que empezó proyectándose como desarraigado que vuelve, y que con la misma libertad se vuelve a marchar. (p. 85)
Sin querer armar una “autobiograficción”, en la cita de arriba está dialogando parcialmente con su propia experiencia vital, con cómo huye del pensamiento único o “usado” (este acuñado por el crítico inglés Frank Kermode, que lo refiere al escribir mal). Y si hay que pensar en las influencias “universales” ahí estaría el Hermann Broch de sus primeras novelas extensas; Vladimir Nabokov para las ideas ensayísticas, y en la lograda ambición de La escalera de Bramante las sombras de Robert Musil, Gracq y otros son ineludibles. “Esa tribu errante” está complementado, o mejor dicho machacado, en primera instancia por el protagonismo del Eneas de la Eneida en “El síndrome de Falcón”; y en una instancia mayor por los registros que provee en el segundo ensayo de su libro, “El tiempo de los inasibles” (originalmente de 2006). En este rastrea casi sesenta años de cruces culturales transoceánicos que brotan de la novela latinoamericana, revelando que en última instancia el gatillo de sus preocupaciones es la lengua:
Para una revisión de este fértil terreno inasible de las literaturas errantes de Latinoamérica –y esta condición inasible de su errancia es precisamente la que sostiene su fuerza imaginativa y las nuevas tensiones a las que se somete al idioma– propongo a continuación una brevísima selección de obras que han incorporado el diálogo con otros escenarios temáticos (Europa, Asia, África, Estados Unidos), y que apuntan la ductilidad del español como lengua para atravesar fronteras. (p. 89)
Si se lee todos los ensayos dedicados a la literatura en El síndrome de Falcón es evidente que el lenguaje que más quiere sopesar —en otros ensayos no recogidos aquí y en la novela interactiva El libro flotante de Caytran Dölphin (2006) se ocupa de la rapidez con que la red va cambiando la expresión verbal— es el novelístico, y en “¿Cuánta patria necesita un novelista?” (hay versiones anteriores de 2002 y 2006) comienza diciendo:
Una novela es inútil si se la lee entendiendo que su naturaleza es la del juego. Y los juegos, a su manera, sabemos que son inútiles, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Por lo tanto queda planteada una contradicción: ¿qué importancia tiene para algo inútil como la novela, algo tan importante y “útil” como una patria? ¿Se corresponden o no? ¿O no será que las patrias no son tan importantes y las novelas sí? (p. 254).
Los lectores asiduos de Valencia notarán la consistencia de sus ideas y diversidad teórica en torno a cómo “piensa” la novela y cómo la practica, especialmente al conectar la posición y cuestionamiento citados con los de su erudito ensayo más reciente sobre la problemática de la impresión de totalidad del género, Moneda al aire (la primera edición ecuatoriana de 2017 tiene una estructura diferente, y un subtítulo menos).
Algunos lectores notarán la coincidencia temporal de ese ensayo respecto a la utilidad de los saberes humanistas con el manifiesto posterior La utilidad de lo inútil (2013) de Nuccio Ordine (quien a su vez sugiere indagar en Vargas Llosa, Borges y Cervantes respecto a la lectura y la ficción), especialmente en las acepciones que el profesor italiano le da a su oximorónico título en las comunidades cultas actuales. Como expresa explícitamente el ensayo que me ocupa, su autor ya había pensado en la utilidad, y no solo por no ser parte de ningún tribalismo nuevo o renovado, llámeselo patriarcado, jerarquía, poder o cúpula. El hecho es que en ambos libros de ensayo de Valencia la voz es muy suya y cercana, similar a la de Ordine y otros (George Steiner, Simon Leys en Le studio de l’inutilité de 2012, Christopher Domínguez Michael), como si la claridad moral fuera un solvente que quita las capas de décadas de los pequeños compromisos, decepciones y racionalizaciones de que se compone la vida de un escritor. Según Theodor W. Adorno, no hay que tomar el compromiso demasiado al pie de la letra, pues “si se lo convierte en norma de censura, entonces reaparece aquel momento del control dominante respecto a las obras de arte, al que ellas ya se oponían antes de cualquier compromiso controlable” (p. 321). Diferentes de sus coetáneos anglófonos, los hispanoamericanos sí tienen una idea de qué son el socialismo y el progresismo (en esta época revitalizados por los giros mundiales a la derecha), y de lo que han hecho en el pasado o hacen en sus países o en los vecinos, y no los desean.
En ese contexto Moneda al aire —que en ningún momento se refiere a Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, o a su noción de que todo acto humano, norma o institución, deben ser juzgados según su utilidad, o sea según el placer o el sufrimiento que producen en las personas— parece menos un avatar de una experiencia generacional y más el ensayo de un literato que nuevamente se encuentra fuera de ella, como ocurre con El síndrome de Falcón. En un proyecto inédito sobre el boom la comparatista argentina Claudia Gilman asevera con razón, y en especial si se tiene en cuenta el estado de la crítica de la novela en el Ecuador, “Después de todo, es la relación que cada quien guarda con su propio presente la que lo incita a hacer afirmaciones del tipo: ‘la novela no es planta apta para aclimatarse en América’, o a ver novelas por todas partes”.3 Ese tipo de provincianismo (del que hubo numerosas muestras latinoamericanas, e incluso cierto triunfalismo respecto a novelistas que se “adelantaron” a Cien años de soledad), más el contexto de las interminables muertes y resurrecciones de las artes de narrar, impulsó a Valencia a explayarse ensayísticamente sobre ambos género, aun antes de practicarlos simultáneamente. Él se encuentra pues en todavía otra ocasión mundializada en que los bien publicados celebran los logros de la novela tienen en el aire novelistas que hablan de la crisis del género.
Читать дальше