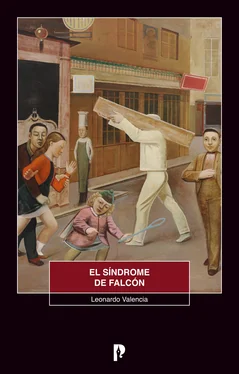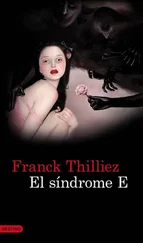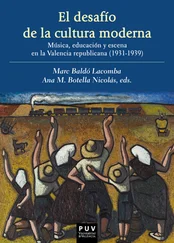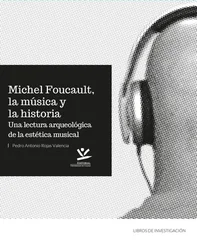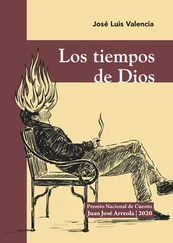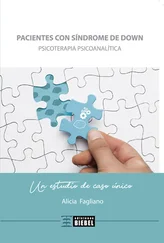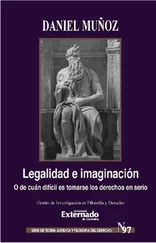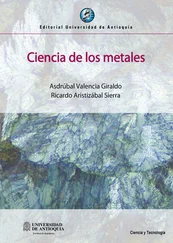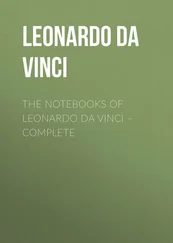En la tradición literaria hispanoamericana pocos ensayos se asocian tan directamente con un novelista, y habría que volver a los de Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar (estos dos claras influencias en Valencia; y el peruano hasta La escalera de Bramante), y en años posteriores a ellos en algunos de Sergio Pitol, José Balza, Roberto Bolaño, Enrique Serna y Guillermo Martínez. Respecto a sus contemporáneos vale pensar —en términos de la valentía que exigía el chileno— en Juan Gabriel Vásquez, Alejandro Zambra, y Eduardo Lalo para encontrar resonancias con los de Valencia. Obviamente, hay varias consideraciones mundiales para contextualizar esta prosa del ecuatoriano, que, como se verá, rebasan los límites nacionales. Si se trata del siglo inmediatamente pasado, en Occidente los años previos a la segunda posguerra estuvieron marcados por la reflexión acerca de una nueva crisis de la novela que podría ser salvada, otra vez, por una novela reciente, total, enciclopédica o experimental; o por no escribir una de ese tipo, como fue el caso de Jorge Luis Borges y Augusto Monterroso. No debe sorprender, considerando la historia literaria de dos siglos de novelistas como críticos, que en esos ensayos sus autores no se distancien de problematizar la especificidad del género como práctica personal, como autoanálisis, como homenajes a otros novelistas, como análisis privilegiado de novelistas sobre sus pares, o como textos con destellos teóricos o críticos.
Es productivo detenerse en otro hecho particular que para la tradición hispanoamericana más cercana a Valencia es primordial: el muy renovado desplazamiento genérico mediante el cual un ensayo puede leerse como ficción; y una ficción puede leerse como ensayo, como nunca dejaron de matizar y complicar Borges y Monterroso. Después de todo, ambas formas tienen narratividad, puntos de vista y personajes, por fragmentarias o contradictorias que sean en contenido. En cierto sentido esa percepción se desprende de cómo los lectores conciben las consuetudinarias muertes de la novela y el autor, y de todo aspecto narratológico que sigue siendo útil para entender una obra. La “verdad”, muerta también hoy, suele depender de la perspectiva de los lectores y su visión de la utilidad compartida que puedan proporcionar. Ese discernimiento no describe una situación verídica sino maneras desinteresadas nada curiosas de pensar en la literatura de Occidente, que es la que recorre El síndrome de Falcón. Luego de la Nouveau roman francesa de hace más de sesenta años, autores como Carlos Fuentes y los hispanoamericanos de la “novela de lenguaje” fueron tentados a ver el género como una dialéctica de conflictos conceptuales, enfatizando la expresión de teorías o conceptos estéticos, metafísicos, morales o políticos como la única meta de la ficción. La impronta todavía desmedida en la academia de algunas teorías estructuralistas y posestructuralistas ha robustecido ese énfasis en la interpretación en el mundillo literario, no necesariamente en los novelistas, resultando en una apropiación y disminución de lo que se entiende por literatura. Durante su formación universitaria en Barcelona, Valencia, doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada con una tesis sobre Kazuo Ishiguro, vivió estos cambios mientras escribía varios de los textos incluidos en El síndrome de Falcón.
Ahora, no se puede ni se debe establecer una relación directa entre ese ambiente y la escritura de Valencia, pero sin duda su contemporaneidad surge de una esfera pública mayor. Esa cercanía al contexto intelectual del cambio de siglo no quiere decir que autores como él no sacaron nada de la heterodoxia crítica, porque el hecho es que la Nueva Novela de Occidente y sus secuelas sí dieron frutos e intereses perdurables, y el principal tal vez sea que los problemas literarios revelados por aquellas obras y autores son síntomas de la gran susceptibilidad literaria actual. Pero la de Valencia, especialmente en su no ficción, demuestra una sensatez de contrapunto que, si sería arduo de calificar como conservadora o purista, tampoco se puede considerar como totalmente experimental. En varios sentidos, y como debo y quiero desplegar desde el principio, la importancia de un novelista y pensador como Julien Gracq es relevante para entender el pensamiento del ecuatoriano. Una década antes de la revolución perceptiva francesa, Gracq publicó su panfleto La Littérature à l’estomac (1950), en que advertía de la emergencia de una “literatura de magisters”, en que el autor es una figura creada y definida por los prescriptores de la literatura, con aportes del público preparado de antemano para ellos.2
Esos mediadores, según William Marling y su Gatekeepers: The Emergence of World Literature and the 1960s (2016) son los agentes, amigos del gremio (entre ellos escritores mayores), críticos estrella, entrevistadores, fundaciones, grupos o clubes de lectura, libreros, correctores mal pagados, diseñadores, libreros, los encargados de maquetar, mecenas, y traductores. Hoy se puede añadir “onegeros” culturales, redes sociales y, en otro estadio, lo que llamo el impulso profesoral de corregir. Hay que aproximarse a prácticas predominantemente dinámicas desde ese contexto, y por eso tiene menos sentido fijar o vaticinar lo que vendrá después de El síndrome de Falcón para Valencia o para las polémicas que podrá engendrar su escritura. Para él, especialmente en el caso nacional que le ocupa, un síndrome no es una enfermedad incurable o permanente, ni responde a síntomas que se presentan juntos. Más bien, tendría la acepción de un conjunto de fenómenos estéticos y políticos que se congregan para caracterizar una determinada situación histórica superable, una concurrencia (origen griego del término “síndrome”). Si se arriesgara explicaciones psicoanalíticas se diría que su visión del síndrome se aproxima a lo siniestro freudiano, que abre una reflexión sobre la naturaleza de la literatura a partir de la noción de que lo que se repite (la política ecuatoriana del momento) caracteriza la vida cotidiana; y se puede convertir en dogma o en una incertidumbre estética al ser inducido por otro síndrome: el de patrocinador y cliente, endémico entre los intelectuales.
Eso visto, ¿cuál es entonces el origen más transparente de la disconformidad detrás de esas opiniones encontradas sobre su no ficción hasta hoy, especialmente en el país que de varias maneras engendró la prosa de Valencia? El dossier incluido en esta edición da cuenta sucinta de esa repercusión, sobre todo del ensayo homónimo. Respecto a este, no cabe duda de que por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado la crítica ecuatoriana, interna o exportada, y hacia el fin del siglo veinte la de algunos ecuatorianistas extranjeros, se ha encontrado dividida acerca de desde dónde entender al Palacio vanguardista de los años veinte y treinta. En el mejor de los casos esa dicotomía oscila entre dos valencias no siempre precisas: el compromiso político que se sigue autodefiniendo como progresista y el privilegiar de cierto tipo de experimentalismo estético. Posteriormente Valencia ha notado que ese momento cultural tuvo el efecto, si no el propósito, de prevenir emitir grandiosos decretos omniscientes sobre la estética como estética, la inteligencia y la utilidad del arte, como advierte en Moneda al aire. Sobre la novela y la crítica utilitaria. De Cervantes a Kazuo Ishiguro (2018) especificando que “la condición discontinua y variable en la percepción de la novela es una de sus mayores virtudes” (p. 49).
A comienzos de este siglo, asumiendo su experiencia como narrador formado en su país (aunque en la época del comienzo de la redacción de El síndrome de Falcón se había ido a trabajar y escribir a Lima), Valencia da forma final al que sin lugar a dudas es el mejor y más vigente ensayo de su generación, uno de los pocos en la tradición latinoamericana que por defecto y para bien y para mal define a un autor, como comencé diciendo. Ese hecho no quiere decir que se pueda estudiar solo ese ensayo, sino que se debe examinar también la narrativa que lo sigue acompañando. Es más, si se quiere tener una buena idea de la utilidad de las ideas del autor, también es preciso analizar los contextos escriturales que las producen, lo cual, como se verá, sigue siendo el caso. Esa falta ya fue notada por Eduardo Varas en una de las primeras notas sobre la primera edición, cuando afirma que los veinticinco ensayos que la componen “hablan de ese fin del utilitarismo” (p. 256), concluyendo que es una idea que claramente “no rechaza lo político, pero sí la manipulación política que obvia y evita cualquier comunicación, que promociona la utilidad ideológica” (p. 257, énfasis mío)
Читать дальше