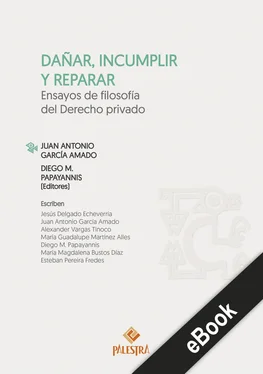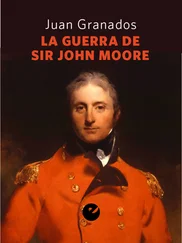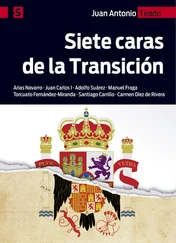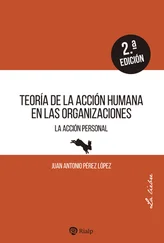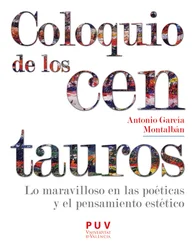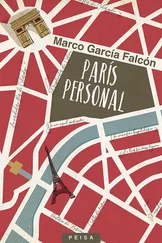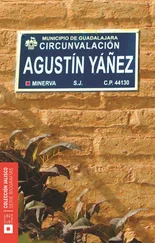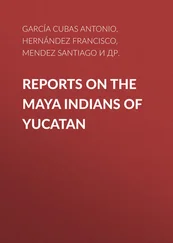Los temas que voy a tocar son heterogéneos y trataré de unirlos como mejor sepa. El primero parte de unos compases de Calixto Valverde en su obra Las modernas direcciones del Derecho civil (Estudios de filosofía jurídica), publicada en 1899. Filosofía jurídica de un civilista es el género de esta obra. El civilista Calixto Valverde y Valverde, de los dos o tres más importantes en España en la primera mitad del siglo XX, se plantea en este escrito de juventud los cambios que conviene introducir en las leyes para hacer frente a los cambios en la sociedad y a las exigencias de la justicia, siguiendo, aunque a regañadientes, las tendencias que se llamaron “socialismo de cátedra” (Menger, D’Aguanno, Cimbali…). En este contexto, se pregunta por las reformas que habría que hacer en el contrato de trabajo y, en particular, por la responsabilidad del empresario en los accidentes laborales. Mejor dicho, da su respuesta a esta pregunta que otros, inclinados a proporcionar mayor protección al trabajador, habían planteado: era uno de los interrogantes jurídicos que traía consigo la “cuestión social”. Su respuesta es esta:
Es también la cuestión relativa a la indemnización por parte del capitalista de los infortunios del trabajo que ha sufrido el obrero, y me parece que es criterio exagerado el sostener, que en todo caso el capitalista debe indemnizar tenga o no culpa, porque dicen ellos que si el empresario no tiene la culpa, tampoco la víctima la tiene y sufre en cambio, pero esto sería injusto, por lo mismo que si el empresario no ha tenido negligencia y ha puesto a contribución todos los medios para evitar un accidente desgraciado, no hay por qué hacerle responsable, pues los daños originados por caso fortuito debe sufrirlos únicamente el que ha sido víctima de ellos, pero nunca el que no ha tenido ninguna participación en el hecho producido. Para evitar los inconvenientes que resultan del actual estado de cosas, es conveniente traer a las legislaciones, disposiciones protectoras de las clases obreras en el sentido antes indicado, reglamentando el seguro, y fomentando y creando sociedades cooperativas de consumo y de producción. (Valverde y Valverde, 1899, pp. 254-255).
La respuesta puede hoy parecernos decepcionante: para este civilista, habría que aplicar el art. 1902 CC., de acuerdo con el cual sería injusto condenar al empresario cuando no puede reprochársele culpa alguna. El civilista, que procedía de una de las más ricas familias de terratenientes de la provincia de Valladolid, y que sin duda tenía experiencia de accidentes laborales de sus asalariados, fue en 1901 activo Presidente del Centro de Labradores (es decir, terratenientes) de Valladolid y diputado a Cortes por el partido liberal (en la órbita de Santiago Alba). Años antes, en 1895, otro joven doctor había publicado su tesis sobre “Derecho obrero” con opiniones muy distintas: incluso en el caso de que la culpa del accidente sea del obrero, por su ignorancia y negligencia, no es “equidad ni justicia que la sociedad deje abandonado a quien, cuando pudo, supo ganar la propia subsistencia, ni a los seres débiles que dependieron de él”. Incluso en las desgracias que tienen por causa “el llamado por el moderno tecnicismo «riesgo profesional»”, “la mayoría de los escritores modernos (cita a Spencer) se inclinan en pro de la indemnización”; “y este criterio es ya dogma para multitud de economistas”. Juan Moneva, hijo de modesto ferroviario, ya tenía experiencia de trabajar como asalariado. En su tesis “Derecho obrero” se manifiesta católico, seguidor de las enseñanzas papales, propagandista de la “doctrina social de la Iglesia” (Moneva y Puyol, 1895, pp. 284-290).
Los accidentes laborales, como todo lo que hoy llamamos Derecho laboral o del trabajo, eran en el siglo XIX y buena parte del XX cuestiones de Derecho civil, “una lección del temario de civil”, como es fama que dijo un civilista. O sea, todo el Derecho del trabajo una lección entre más de doscientas. Mientras así fue, los accidentes laborales eran una nota a pie de página en las explicaciones del art. 1902 CC. Pero para estas fechas (finales del XIX) ya se había introducido en algunos países el seguro obligatorio de enfermedades y accidentes en el trabajo (Bismarck en 1883), de manera que poco a poco todo esto dejó de ser considerado Derecho civil. Evolucionó como “Derecho social”, “Derecho obrero” o “Derecho del trabajo”, cortó el cordón umbilical con el civil y, entre otras cosas, las reglas de la responsabilidad civil dejaron de aplicarse en las fábricas. No es que no existieran las reglas o no fueran teóricamente aplicables, sino que dejaron de ser relevantes, hasta ahora. La seguridad social es otro mundo.
Como parece serlo el de la responsabilidad de las administraciones públicas “por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”, aunque sigamos utilizando parte de la terminología del Derecho privado tradicional y tensionando sus reglas; y quizás ya el Derecho de protección de los consumidores.
Incluso la llamada responsabilidad civil procedente de delito tiene rasgos propios, y en España, debido a sus notables especialidades procesales, no sé si puede explicarse con los criterios generales de la responsabilidad civil. Por ejemplo, las indemnizaciones pedidas a Artur Mas y otros dirigentes catalanes en este concepto y las medidas cautelares impuestas en forma de fianza al inicio del proceso penal, quizás podamos esforzarnos en interpretarlas como consecuencia del daño causado, pero seguro que los contribuyentes voluntarios a la colecta pública para pagarla no lo ven de este modo, sino que piensan estar realizando contribución a la caja de resistencia para evitar el ingreso en la cárcel de su líder político. Tampoco parece creerlo SegurCaixa Adeslas, que ha rechazado la petición de cubrir la fianza de 5,2 millones que le pedía Artur Mas acogiéndose al seguro de responsabilidad civil que cubría a los empleados de la Administración pública catalana: según fuentes de la aseguradora, “esos hechos están excluidos en el condicionado de la póliza”.
La teorización doctrinal, las sentencias de los tribunales y, muchas veces, las leyes, adquieren hoy una complejidad extraordinaria, incomparable con el estado de la cuestión de hace apenas tres décadas. Un marco conceptual mucho más elaborado, pero del que se escapan conjuntos de situaciones sociales muy relevantes en las que la incidencia de los daños contingentes es abordada con otros criterios e instrumentos.
Al mismo tiempo, las reglas de responsabilidad civil abarcan otras realidades nuevas que adquieren incluso cierto protagonismo. Por ejemplo, los daños morales; por ejemplo, los daños al honor, la intimidad y la propia imagen. Hace cincuenta años, cuando yo estudiaba la carrera, y durante bastante tiempo después, pensar en pedir indemnización de daños por la pérdida de un hijo pequeño se hubiera considerado inmoral. Digo “hubiera” porque, de hecho, no se pensaba. Con la muerte del pequeño la economía familiar se veía aliviada. Queda el dolor del padre o de la madre, claro (creo que también distinto hoy y hace cincuenta años), pero el dolor no tiene precio y quien pretendiera cobrarlo parecería un desalmado. Como hubiera parecido persona poco honorable quien reclamara sumas de dinero como indemnización por el daño infligido a su honor, su fama, su intimidad o su imagen. En su caso, era satisfacción suficiente ante los tribunales, cuando no había más remedio que arrostrar así la publicidad de los hechos, la petición del “franco simbólico” propio de la práctica francesa o fórmulas semejantes de satisfacción simbólica. Luego, las leyes y la jurisprudencia constituyeron un mercado del honor, la fama, la intimidad y la propia imagen en que cada uno tiene su cachet y lo cobra mediante contrato o (presumido legalmente el perjuicio económico) como indemnización.
Читать дальше