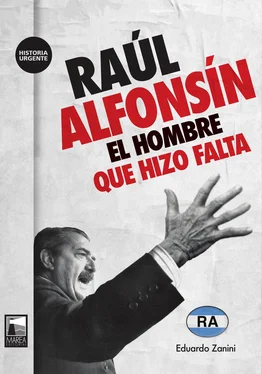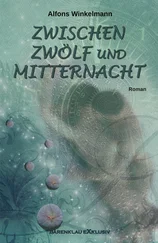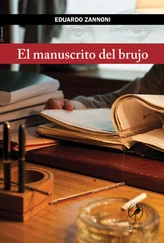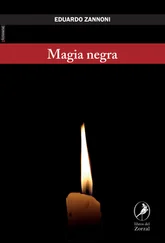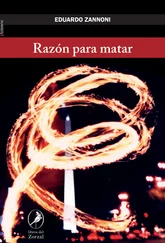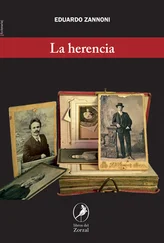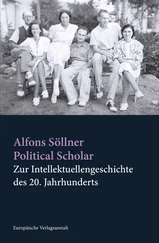El peronismo, sin líderes excluyentes, se había convertido por primera vez en su historia desde 1945 en la principal fuerza opositora. Tenía por delante varios desafíos cargados de recelos hacia el nuevo Gobierno y una guerra política interna encarnizada, que ya ubicaba a sus mariscales de la derrota en una posición insostenible.
En cambio, para el radicalismo, era la primavera alfonsinista que, según pensaban y difundían por todos lados, había llegado para quedarse durante décadas.
Los radicales sostenían que el liderazgo de Alfonsín inauguraba el tercer movimiento histórico, detrás de los ciclos políticos de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.
Para la mayoría de los argentinos arrancaba una esperanza.
Con 58 años, varios mandatos como legislador y ninguna experiencia en cargos ejecutivos, la carrera política de Raúl Ricardo Alfonsín escalaba hasta su punto superior. Llevaba siempre ese recuerdo imborrable de cómo y cuándo había empezado a caminar desde el llano hasta la cumbre casi treinta años antes, desde Chascomús, ese pueblo de vascos y gallegos inmigrantes, en el corazón de la cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires.
Capítulo II
Los Alfonsín
Nunca podría haber hecho lo que he hecho sin los hábitos de puntualidad, orden y diligencia, sin la determinación de concentrar en mí un objetivo a la vez.
−Charles Dickens
Ana María Foulkes de Alfonsín estaba parada en uno de los vértices del comedor, el rostro serio, erguida como una profesora inglesa de modales severos. Alrededor de la mesa de estilo europeo antiguo todos sus hijos se disponían a empezar la cena.
La voz de la señora sonó firme, seca, sin estridencias.
−Raúl –le indicó al más grande de sus hijos−, traé los libros.
El resto de sus hermanos, Ana María, Ramiro, Silvia, Fernando y Guillermo no se animaron a mirarse entre sí frente a la orden de la madre.
−Para comer el primer plato cada uno se pone un libro debajo de cada brazo para que sepan cómo se deben manejar las manos encima de la mesa, como les digo siempre −precisó la mamá de los Alfonsín.
Religiosamente todos cumplieron sin chistar y cada uno agarró sus cubiertos con la imposición de hacerlo con el ejercicio riguroso que les marcaba su progenitora.
Foulkes pensaba que la disciplina era parte de la formación de sus hijos, así como la rigurosidad en el estudio y los buenos modales de un tiempo que podía ubicarse poco antes del comienzo de la década de los 40.
Descendiente de ingleses, muy católica, a pesar de sus antepasados de religión protestante, y, como se autodefinía, de valores victorianos.
Ella misma sostenía sin cuestionamientos la idea patriarcal de que los hombres debían cumplir el rol de proveedores y las mujeres cuidar de los hijos y de la casa. El mismo mandato con el que diseñaba un futuro para sus hijos varones y otro para sus hijas mujeres.
Raúl, el mayor de sus hijos, podía fastidiarse con esas obligaciones, pero reconocería mucho después que la hora de lectura diaria obligatoria que les imponía su madre le había abierto las puertas de un mundo desconocido. La entrada a un mundo fantástico de historias de aventuras contadas desde los relatos de Alejandro Dumas y Edgar Allan Poe, las páginas de la vida de los próceres argentinos, o los escritores ingleses Gilbert Chesterton y Charles Dickens.
Foulkes también era rigurosa con los horarios, implacable con la desobediencia e insistente con la prolijidad que debían llevar en sus vestidos los niños y las niñas.
Una llegada tarde podía causar un castigo. La impuntualidad no estaba permitida y derivaba en alguna restricción a los juegos o a las salidas que frecuentemente realizaban.
La falta de cumplimiento de alguna orden estaba reprimida con una secuencia de retos, en primer término, y de un enclaustramiento temporal en alguna de las habitaciones de la casa.
Cada chico, además, debía guardar reglas de comportamiento social y causar, según su punto de vista, una buena impresión por su presencia. En otras palabras, la ropa prolija y el peinado impecable.
El padre de esa familia, Raúl Serafín Alfonsín, había delegado en su mujer todas las tareas del hogar y se guardaba para sí el manejo de la autoridad solo cuando las circunstancias lo requerían. Con la atención de su almacén de ramos generales “Alfonsín Hermanos”, que compartía con sus hermanos Luis y Tito, tenía suficiente tiempo de trabajo y pocas energías cuando volvía a la casa.
La rutina del jefe de la familia contemplaba todos los días de la semana levantarse muy temprano, antes de las siete, desayunar con su esposa y, cuando sus hijos se levantaban para ir a la escuela, se marchaba hacia el negocio.
Poco después del mediodía cerraba las puertas del local, almorzaba en su casa y dormía algo menos de una hora de siesta. A las cinco de la tarde estaba nuevamente detrás del mostrador para completar esa jornada comercial que en todos los pueblos de las provincias del interior dividía el día en dos partes.
Sus hijos sabían que su padre tenía poco tiempo para ellos. De paso o de vuelta del colegio se asomaban por la puerta del almacén para saludarlo. Don Raúl los distinguía con la mano en alto. Pocas veces expresaba con gestos explícitos el amor que tenía por todos sus hijos. Mucho menos regalaba palabras de afecto.
Don Raúl padre era hijo de un inmigrante gallego. Serafín Alfonsín Feijoó había llegado en barco a los dieciséis años a la Argentina desde Lalín, un pequeño pueblo de la campiña montañosa, en el norte de España, en la comarca de la provincia de Pontevedra, de las rías bajas, región de Galicia.
Con un escaso equipaje y unas pocas pesetas en los bolsillos dejó el sencillo pueblo de agricultores y pastores de Lalín y se embarcó desde uno de los puertos de Galicia con destino a Sudamérica.
Serafín huía, como tantos otros europeos, en las postrimerías del siglo xix, de la miseria que se acrecentaba en Europa y que inexorablemente la llevaría, más tarde, a la guerra.
Los registros sobre la fecha de su arribo a la Argentina no existen.
Tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires llegó a ese destino que le habían recomendado para encontrar trabajo. Lo hizo seguramente en una de las carretas que llevaban y traían gente, animales, materiales de construcción y alimentos y que podían tardar varios días en llegar hasta cada lugar.
Serafín Alfonsín Feijoó llegó a Chascomús con lo puesto y una valija. El lugar era una parada de troperos y un escaso poblado de casas bajas que se distribuían cerca de la estación del Ferrocarril del Sud fundado en 1862 por los ingleses.
En 1779, allí, el militar Pedro Escribano había establecido el fuerte “San Juan Bautista”, una línea de frontera para impedir los ataques de las tribus originarias.
Después de meses de trabajar en esos campos, donde predominaban los productores lecheros, decidió independizarse. Con unos pocos pesos ahorrados, mucha intuición y una gran austeridad personal, armó un almacén de ramos generales, un lugar imprescindible para la vida de los hombres que trabajaban como peones de campo.
Una proveeduría con velas, calzado, manteca al corte, alimentos a granel, alambre, herramientas y bebidas. Podía mantenerse y empezar a soñar con una familia que superara no solo el hambre y la miseria sino que tuviese la oportunidad de instruirse. Serafín Alfonsín Feijoó era semianalfabeto.
El abuelo gallego solo tenía como documento un certificado español que acreditaba de dónde venía y su fecha de nacimiento.
A principios de 1900, Serafín conoció a una joven argentina, Cecilia Ochoa, que vivía en una zona rural cercana a Samborombón. Después de unos pocos meses de noviazgo, se casaron y, año tras año, tuvieron siete hijos.
Читать дальше