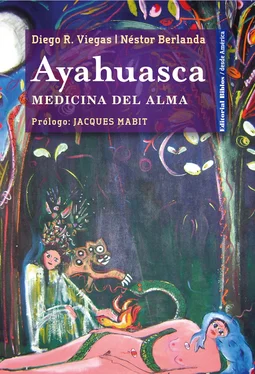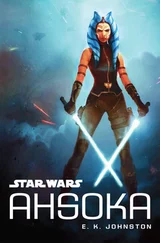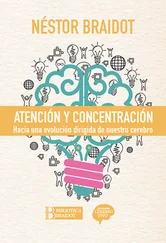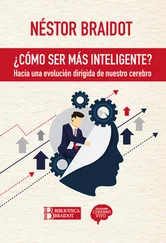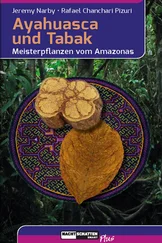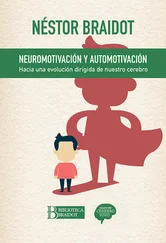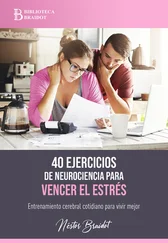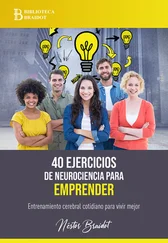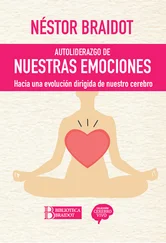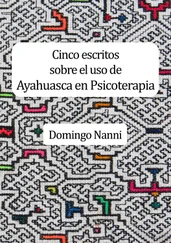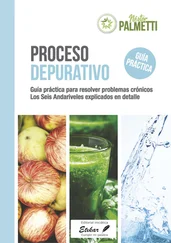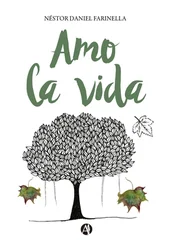Estos datos son más que interesantes si consideramos las propiedades farmacológicas de las especies tomadas aisladamente; pero además encontramos preparados complejos como la ayahuasca, que tiene varias plantas como aditivos en su preparación, según para qué se la use y el efecto que se quiera lograr en la ingesta. Este uso se asocia al conocimiento que el chamán quiere obtener de tal o cual planta, si bien muchas de las propiedades de determinados vegetales provienen de la tradición oral y de la similitud de la planta en cuanto a color, tacto, forma, etc. (esto explica por qué, cuando estuvo en nuestro país, el chamán Antonio Muñoz se llevó muestras de plantas que desconocía para probar si por su “parecido” con otras de la selva peruana podían usarse para lo mismo). Dentro de la cosmovisión chamánica, los aditivos a la poción original tienen varias funciones, entre ellas que “el espíritu de la planta” les enseñe para qué sirve el aditivo que agregaron.
Lo dicho sería una simple anécdota si los preparados o las plantas no tuvieran otra utilidad práctica que las mantenidas en su propia cultura, pero de hecho no es así, y las compañías farmacéuticas buscan este conocimiento práctico. Recientemente, un extracto del arbusto Pilocarpus jaborandi, utilizado por los indígenas kayapo y guajajara (Brasil), fue transformado en un producto farmacéutico para el tratamiento del glaucoma por la multinacional Merck, compañía que también ha intentado elaborar un nuevo anticoagulante basado en la planta tikiuba de los uru-eu-wau-wau (Brasil).
Consignamos a continuación algunas patentes ya extendidas sobre plantas y productos:
• Tepezcohuite de Chiapas: es una planta que fue utilizada por los mayas como eficaz tratamiento contra las quemaduras. Posee propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, anestésicas y regenerativas de la epidermis. En 1986 León Roque realizó en México una solicitud de patente sobre la corteza tostada del árbol del tepezcohuite y sobre el procedimiento para convertirlo en polvo, obteniendo en 1989 la patente en Estados Unidos (4.883.663 us patent). Agregándole sólo el elemento de esterilización, en la síntesis descriptiva de la solicitud de patente se describe el procedimiento tradicional utilizado milenariamente por comunidades indígenas. También se otorgó en Estados Unidos la patente (5.122.374 us patent) por el ingrediente activo de la corteza del tepezcohuite: el método para extraerlo y aislarlo por medio de solventes, más el uso de esos extractos en compuestos farmacéuticos.
Todo el polvo producido con métodos tradicionales constituye una violación de los derechos de patente. Roque se asoció con Jorge Santillán, un industrial que afirma haber recibido derechos monopólicos del gobierno mexicano para la producción del tepezcohuite. Su empresa planta el árbol en dos de los estados mexicanos. Entretanto, los precios se han remontado para los pobladores de Chiapas y el recurso silvestre se agotó. Las comunidades chiapanecas han sido expropiadas no sólo de sus conocimientos sino también –por los problemas políticos en la zona– de parte del escaso territorio en que crece la mimosa tenuiflora. Los lugareños tendrán que competir por el acceso al árbol con quienes lo comercializan para el mercado mexicano de tepezcohuite. (Spadafora, Calavia Sáez y Lenaerts, 2004)
• Patente sobre el rupununine, un derivado de la nuez del árbol Ocotea rodiei, especie que se encuentra en el estado de Goiania, Brasil. Ha sido usado ancestralmente por los pueblos campesinos brasileños como medicamento natural para dolencias cardiológicas, neurológicas, control de tumores y fertilidad. Fue otorgada su patente en Estados Unidos a Conrad Gorinsky, (patentes sobre Ocotea rodiei concedida 5.569.456 us patent; ep 610060).
• Contrato sobre el conocimiento de los yanomamis: en 1998, pocos días antes de asumir Hugo Chávez la presidencia de la República, el gobierno de Rafael Caldera en órgano del Ministerio del Ambiente de Venezuela firmó un contrato con la Universidad de Zurich, Suiza, mediante el cual se otorgan derechos de acceso a los recursos genéticos y a los conocimientos y prácticas ancestrales en territorio yanomami. Este compromiso fue denunciado y combatido por la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (orpia), ya que no existió nunca el consentimiento previo informado de las comunidades. Este requisito fundamental ha sido consagrado desde 1992 por el Convenio de la Diversidad Biológica en su artículo 8J. En el contrato final se establece que el Ministerio del Ambiente obtendría 20% por derechos de regalías, patentes y comercialización de los “descubrimientos”. El 80% restante es para los suizos. El acuerdo incluye un pago de 30% del costo del contrato (no de regalías o beneficios que se deriven) para los grupos indígenas que colaboren con la investigación.
Pero hasta la ayahuasca fue patentada en la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos, con el número 5.571 del 17 de junio de 1986, a nombre de Loren Illar. En 1994, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (coica) denunció a Illar, acusándolo de enemigo de los pueblos indígenas amazónicos. Centenares de personas y organizaciones indígenas, de derechos humanos y ambientalistas del mundo entero, como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (uicn) y la World Wildlife Foundation (wwf), expresaron su solidaridad con los pueblos indígenas amazónicos en esta lucha desigual con la Oficina de Patentes y el dueño de la patente. En marzo de 1999, con el auspicio legal del Centro Internacional de Legislación Ambiental, con sede en Washington, y el apoyo de la Alianza Amazónica, la coica presentó la demanda en la capital estadounidense. El 3 de noviembre de 1999, la Oficina decidió cancelar provisionalmente la patente otorgada a favor de Loren Illar. El argumento decisivo fue que la planta patentada era conocida y estaba disponible antes de la presentación de la aplicación de la patente. La ley norteamericana establece que una invención o descubrimiento no puede ser patentado si ya está descripto en una publicación impresa en Estados Unidos o en un país extranjero más de un año previo a la fecha de aplicación de la patente. No prevaleció en este caso el respeto por el conocimiento tradicional, sino la casualidad de que esta planta había sido registrada con anterioridad en un herbario de Michigan. De todos modos, nadie sabe cómo llegó hasta allí. Por lo demás, ante los nuevos argumentos presentados por Illar, la Oficina de Patentes revisó la resolución de revocatoria y devolvió la patente al solicitante en enero de 2001. El argumento fue que un tercero, en este caso la coica, el Center for International Environmental Law (ciel) y la Alianza Amazónica, no podían alegar la propiedad de la patente y desafiar una decisión final de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas, porque este derecho según la legislación estadounidense solamente lo tiene el titular de aquélla.
Ayahuasca y dimetiltriptamina (dmt)
Basada en las “psicosis experimentales por sustancias como la psilocibina y la mescalina”, por un lado, y por otro en su semejanza estructural con neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, se postuló la posibilidad de la producción “endógena” de sustancias psicodislépticas. Esta producción parecería deberse al bloqueo de la enzima mao y a la acción de otra enzima, la N-metiltransferasa, que incorpora grupos metilos dando origen a las sustancias psicoactivas dmt y bufotenina.

La adición de grupos metilo a este neurotransmisor le conferiría la capacidad de inducir síntomas psicóticos en individuos predispuestos. De ahí que en las psicosis endógenas se postule una alteración en las reacciones de transmetilación, muy extendidas en todo el organismo. Basándose en esto, fue posible aislar en orina de pacientes varios compuestos, entre los que se destacan la dimetoxi fenil etil amina, derivado metilado de la dopamina; la bufotenina y la O-metil bufotenina, ambos productos de la metilación de la serotonina, y un derivado metilado de la triptamina, dmt. Todos ellos han sido extensamente investigados, particularmente por el grupo de Jorge Ciprian-Ollivier, en los últimos años sobre todo en el caso de los índoles metilados, en cuyos niveles de excreción urinaria se encuentra una correlación con la sintomatología psicótica, en particular la de tipo disperceptual (Ciprian-Oliver et al., 1988).
Читать дальше