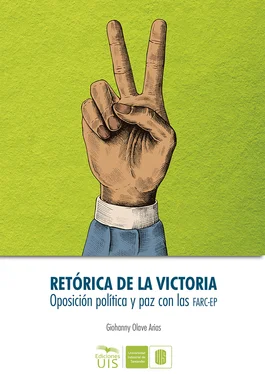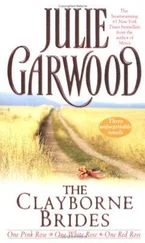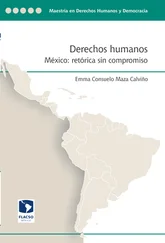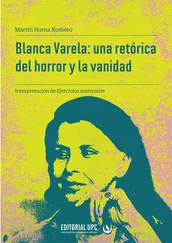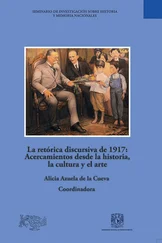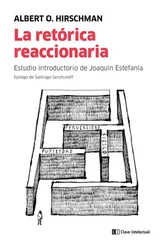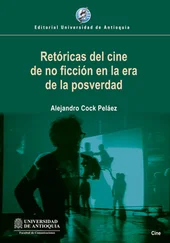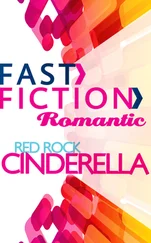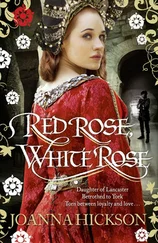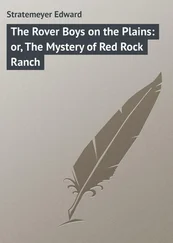Las redes hicieron que la vigilancia pasara de ser tarea de las fuerzas armadas estatales a ser responsabilidad cívica del conjunto anónimo de la sociedad colombiana, con lo cual la sospecha sobre el otro contribuyó a la creación de un clima de peligrosidad generalizado: cualquiera podía ser vigilante y todos podían ser vigilados (Mantilla, 2004, pág. 160). En esta perspectiva, varios trabajos de investigación han identificado en la Política de Seguridad Democrática la generación del miedo como factor estructurante que garantizó su instalación, aceptabilidad y continuidad durante el periodo presidencial de Uribe (Arrieta, 2009; Botero, 2008; Castellanos, 2014; Delgado, 2016; Quintero y Castañeda, 2011; entre otros). De ahí que la población civil terminara siendo adherida a la confrontación como un actor no objetivo, que ya no podría gozar de la protección debida, como establece el Protocolo de Guerra (CICR, 2008). La provocación de temor generalizado cubrió tanto la identificación de un enemigo común (el terrorista) como la advertencia de que el país podría colapsar si no se prolongaba el esquema de seguridad pública instalado, es decir, sirvió también para legitimar la continuidad de la política bélica.
Reacomodamientos en la confrontación armada
Algunos balances militares realizados por observatorios del conflicto al finalizar el periodo presidencial de Uribe contradijeron el discurso oficial al mostrar cómo la confrontación armada en vez de disminuir se mantenía en aumento, pero con transformaciones en las modalidades de la violencia (Ávila, 2010; CODHES, 2011; Granada et al., 2009). Entre esos cambios, se destaca el incremento de tácticas que afectan gravemente a la población civil, como el uso de minas antipersonas, campos minados muertos11 y explosivos en zonas habitadas, ataques contra la infraestructura energética (torres, oleoductos, etc.) y el traslado de la guerra a territorios donde este había sido de baja intensidad (Ávila, 2010, págs. 4-5).
La principal razón de que las cifras de los combates no disminuyeran fue la capacidad de aprendizaje militar de la guerrilla: más que la toma de medidas de repliegue desesperadas, las FARC-EP demostraron que podían reacomodarse relativamente rápido, e incluso rearmarse, según las estrategias bélicas de su enemigo (Ávila, 2010; Ferro y Uribe, 2002; Granada et al., 2009; Medina, 2010b, 2011; Zinecker, 2013). Como explican Granada et al. (2009, pág. 98), el efecto de la presión militar sobre estas organizaciones armadas se traduce en la generación de aprendizajes y la readaptación permanente de estos grupos armados; así, por ejemplo, tales características han estado presententes a lo largo de la historia de las FARC-EP (Medina, 2011, pág. 297). Si para finales del primer periodo presidencial de Uribe (2002-2006) se generalizó la percepción de que las FARC-EP habían tenido que volver a sus zonas rurales de retaguardia, la situación en el segundo periodo de la Seguridad Democrática (2006-2010), y particularmente en los últimos dos años, fue muy distinta: la guerra estaba retornando a las cabeceras municipales y a las zonas urbanas. Las FARC-EP «iniciaron una fase de profesionalización de tropas. Ante la pérdida de la superioridad que solían tener en terreno, incrementaron el número de acciones derivadas de francotiradores y de expertos en explosivos, con el fin de eludir combates» (Ávila, 2010, pág. 17).
La reingeniería de la guerrilla fue leída por analistas, como Medina (2010b, pág. 117) y Rangel (1998, 2010), desde orillas opuestas, en términos de un retorno a la guerra de guerrillas después de haber intentado pasar a una guerra de posiciones, dentro del esquema clásico de las guerras irregulares.
Militarización de la economía
Al finalizar el mandato presidencial de Uribe, Colombia era el país con mayor porcentaje del FARC-EP destinado a gasto militar en el conjunto de países latinoamericanos (3,7 %, según SIPRI, 2010). El déficit fiscal, superior a los tres puntos, contrarrestó el crecimiento económico experimentado entre 2001-2008 y la venta de los activos del patrimonio estatal; asimismo, la deuda externa alcanzó un récord histórico del 22,1 % del PIB (Banco de la República, citado por Ávila, 2010, pág. 6). Desde finales del primer mandato de Uribe (2002-2006), analistas económicos como Moreno y Junca (2007) ya señalaban que el gasto militar resultaba excesivo para las posibilidades financieras de la economía colombiana, aun con los rubros de las ayudas norteamericanas del Plan Colombia (2000): «La Política de Seguridad Democrática no cumple con las condiciones de sostenibilidad financiera del Gobierno. Un indicador para el gasto de defensa muestra que el gasto público militar está por encima del que la economía podría financiar» (pág. 75).
El gasto en defensa y seguridad fue justificado desde esta política, relacionando economía y militarismo en un círculo virtuoso. Según esa lógica, las tasas de crecimiento suben a medida que aumenta la seguridad en el territorio, especialmente por el aumento del ingreso de capitales extranjeros a partir de la confianza inversionista suscitada por la protección militar contra las guerrillas en los sectores de inversión. En esta medida, Uribe sostuvo que la seguridad era el requisito del desarrollo, de manera que ganar la guerra sería una estrategia en beneficio de la economía del país y de la calidad de vida de sus habitantes. Así, la Política de Seguridad Democrática propuso que el gasto en la guerra generaría a largo plazo un crecimiento sostenible y mejoraría las condiciones macrosociales; no obstante, el análisis de López Fonseca (2011) comprueba lo siguiente:
Que no existe una relación directa y clara del impacto de la política de seguridad sobre la inversión […] [pues] el aumento del GDS [gasto en defensa y seguridad] no es perjudicial, siempre y cuando no supere la tasa de crecimiento del producto del país; sin embargo […], durante todo el periodo estudiado [1990-2006] la tasa de crecimiento del GDS estuvo siempre por encima de la tasa de crecimiento del PIB (pág. 71).
Alineamiento y dependencia de la guerra antiterrorista estadounidense
La Política de Seguridad Democrática profundizó la dependencia militar y económica con Estados Unidos12. Ya desde la década del noventa, durante la época de los carteles de Medellín y Cali, Colombia se venía convirtiendo en el principal receptor de ayuda estadounidense; el Plan Colombia, firmado durante la administración de Pastrana (1998-2002), ratificó la voluntad de las partes de invertir cantidades ingentes de recursos económicos y logísticos contra la producción y la comercialización de narcóticos.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos resultaron decisivos para el alineamiento gubernamental con la llamada guerra antiterrorista, impulsada para combatir a los grupos armados en el mundo, clasificados como terroristas, y, particularmente en Colombia, contra las guerrillas a quienes se les acusa de lucrarse con la economía del narcotráfico y de representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Así, la lucha contra el terrorismo se convirtió en una bandera y una forma de política exterior, que guio las relaciones internacionales de Estados Unidos (Chomsky, 2004; Sanahuja, 2005) y que fue definitoria en los debates previos y posteriores al 11 de septiembre, en torno a la aprobación del Plan Colombia (León Vargas, 2005).
Tickner (2007) asegura que «Colombia constituye un ejemplo singular de ‘intervención por invitación’ en América Latina, en donde el mismo Gobierno ha liderado una estrategia de intensa asociación» (pág. 92), que deviene en injerencia y en mayor subordinación a la potencia mundial. Los perjuicios de la intromisión estadounidense tienen que ver con la pérdida de la autonomía nacional en las decisiones soberanas, la vigilancia de ese país a través de radares, satélites y bases militares en territorio colombiano y la internacionalización del conflicto mismo. Esta última ha afectado gravemente las relaciones con aquellos países vecinos que no se alinean a la política estadounidense y que insisten en conformar bloques de poder regional, pese a las identidades y retóricas tan heterogéneas que dificultan estas alianzas (De Arnoux, Bonnin, De Diego y Magnanego, 2012).
Читать дальше