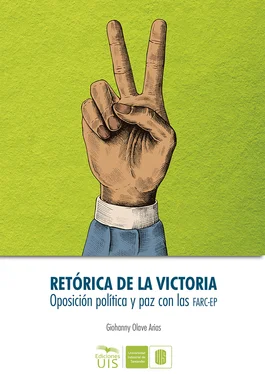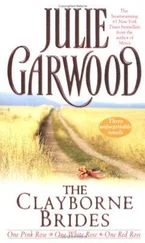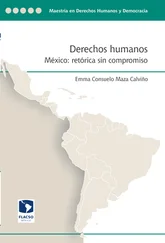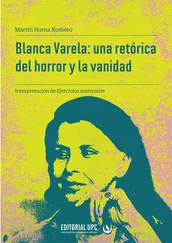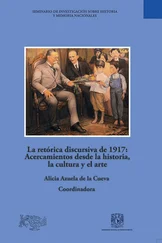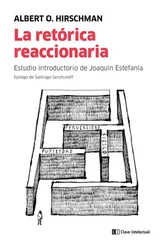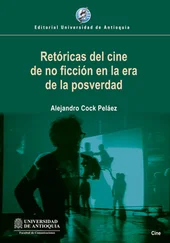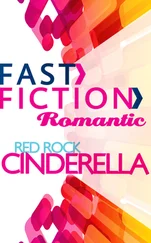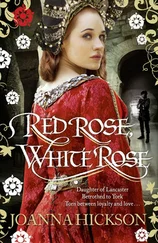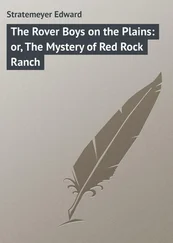Militarización y polarización del entorno social
La Política de Seguridad Democrática representó una apuesta por la terminación del conflicto armado por vías exclusivamente militares, después de la decepción del proceso de paz de El Caguán. El avance de los ocho años de esta política muestra que los ciudadanos aumentaron su confianza en la estrategia bélica del Gobierno: «Mientras que hasta 2007 solo un 18 % de la población pensaba que era posible derrotar a las farc-ep, en 2009 lo pensaba más del 50 %» (Ávila, 2009, pág. 7). Para 2010, año de elecciones presidenciales, la apuesta militarista fue definitiva para el electorado, y la promesa de continuidad de esa visión de la seguridad le permitió a Juan Manuel Santos llegar a la presidencia. Así, el discurso militarista13 logró instalarse en el entorno social y orientar las decisiones públicas.
Pero una vez que ese discurso concentra la dimensión de la seguridad en el combate contra las organizaciones armadas, descuida los factores sociales relacionados con el alzamiento en armas (Granada et al., 2009, pág. 103). En esta medida, el belicismo termina estructurando el orden social y redefiniendo las funciones gubernamentales y la aceptabilidad de sus políticas entre la población civil:
Las medidas militares, además de ser insuficientes para el objetivo de ganar la guerra, habían llevado a crear condiciones propicias para la profundización de la fragmentación y la polarización de la sociedad colombiana, que finalmente terminaron por fortalecer el predominio de las lógicas guerreras en desmedro de las salidas negociadas (CNMH, 2013a, pág. 180).
La polarización social es un efecto de ese orden militarista, con base en la construcción de la figura de la guerrilla como el enemigo absoluto que se debe exterminar (Angarita et al., 2015). El discurso gubernamental durante la Política de Seguridad Democrática promovió esa enemistad en el planteamiento de una guerra total contra una guerrilla degradada; una desubjetivación que extravió las posibilidades de una discusión entre adversarios políticos, y que dividió al país en dos bandos excluyentes, uno a favor y otro en contra de las FARC-EP.
Despolitización y negación del conflicto armado interno
A partir del alineamiento con la guerra antiterrorista, desde finales del periodo presidencial de Pastrana (1998-2002), y que se profundizó en el periodo de Uribe (2002-2010), la Política de Seguridad Democrática presentó a las guerrillas y al conflicto armado interno como terrorismo: «El terrorismo es el principal método que utilizan las organizaciones armadas ilegales para desestabilizar la democracia colombiana» (MinDefensa, 2003, pág. 24). El Gobierno pasó de ver, presentar y tratar a los guerrilleros como revolucionarios a considerarlos como terroristas; la inclusión de las FARC-EP en los listados norteamericanos y europeos de grupos terroristas en el mundo respaldó esa idea. De ahí que se les dejara de reconocer su estatus de beligerancia, que se negara la existencia del conflicto mismo (reemplazándolo por la calificación de amenaza terrorista) y que se privilegiara la solución militar, presionando a los insurgentes para que se sometieran a la justicia gubernamental, o bien para que sufrieran un exterminio violento.
Las relaciones de las FARC-EP con la economía de la droga fueron fundamentales para sostener y validar esa visión de la guerra. Se trató de una despolitización de la lucha armada al resaltar la criminalización de esa guerrilla y la idea de que habían extraviado su norte político y se habían convertido en un cartel de narcotraficantes. Así lo presentó la Presidencia de la República (2003, págs. 26-27), en el documento principal de la Política de Seguridad Democrática:
La implicación cada vez mayor […] en este negocio, que va hoy desde la promoción del cultivo hasta el control de rutas y la comercialización internacional, ha contribuido a la pérdida de disciplina ideológica y, consecuentemente, al uso creciente del terror, mediante el cual amedrentan a la población y, en las regiones de cultivos ilícitos, la someten a un régimen neofeudal de control sobre la producción14.
La despolitización y la negación del conflicto armado interno cerraron la posibilidad de terminarlo a través de medios no violentos o de la rendición de la guerrilla, así mismo justificaron el desangre y la sevicia contra los enemigos absolutos y, además, profundizaron y prolongaron el escenario bélico en el país, con un aumento inusitado de víctimas entre la población civil (CNMH, 2013a).
Continuidades y rupturas de Uribe a Santos
La llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia de la República se hizo posible bajo la promesa explícita de la continuidad de las políticas adelantadas por Álvaro Uribe, particularmente las relacionadas con la seguridad pública. Durante su primera campaña, Santos sugirió haber sido “apadrinado” por el expresidente Uribe como el mejor sucesor de la Política de Seguridad Democrática (noticiero Caracol en línea, 3 de marzo de 2010), luego de que la Corte Constitucional tumbara un referendo de reelección para un tercer periodo presidencial de Uribe. Para el país, el paso de Santos del Ministerio de Defensa (2008-2010) a su primer periodo presidencial (2010-2014) fue la reafirmación de la Política de Seguridad Democrática, que entraría en una nueva fase, denominada Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP):
La PISDP representa la combinación adecuada de continuidad y cambio. Continuidad con las Políticas de Seguridad Democrática (2002-2006) y de Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010) que permitieron los importantes logros en seguridad alcanzados por Colombia durante los últimos dos cuatrienios. Cambio en la fijación de metas más ambiciosas, en la incorporación de nuevos objetivos estratégicos y en la elevación a la categoría de políticas de componentes instrumentales o habilitadores (MinDefensa, 2011, pág. 5, cursiva añadida).
La nueva política de seguridad requería comunicar la permanencia de sus líneas más esenciales, para participar de su aceptabilidad pública, pero al mismo tiempo debía deslindarse de sus efectos negativos (mencionados en el apartado anterior) y de los aspectos que había descuidado en su camino: bandas criminales emergentes, seguridad militar en las ciudades, coordinación interinstitucional de las fuerzas armadas y apoyo de las autoridades regionales y locales (Vargas, 2011).
Esa tensión entre continuidad y cambio fue mitigada en el discurso a través de la garantía de la profundización de la seguridad democrática y de su evolución hacia el alcance de una prosperidad que esa misma seguridad habilitaría. Las razones esgrimidas para el ajuste en la política fueron los cambios de la criminalidad en el ámbito regional y su adaptación constante a la ofensiva de las fuerzas armadas, que harían inviable las metas de desarrollo económico e inversión de capital en las zonas periféricas del país.
En el análisis de Beltrán (2013, pág. 34) se hace notar que de Uribe a Santos hubo un cambio de estilo, mas no de contenido. A ello respondería que los principales cambios impulsados por este último tuvieron que ver más con la diplomacia interna y externa que con la visión economista de la seguridad y del desarrollo, especialmente en lo referido a la promoción de la inversión privada en las zonas rurales para la agroindustria y la extracción de recursos energéticos. Así lo explica también Rodríguez (2014): «Más que por un proyecto ideológico definido, Santos y Uribe se distinguen por las facciones del bloque dominante a las que representan, pero, sobre todo, por su tono en la manera de aparecer públicamente: uno prudente, conciliador y moderado; el otro verborrágico, irascible y extremista» (pág. 99).
Читать дальше