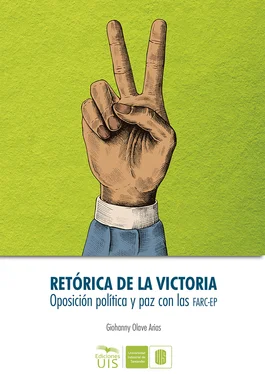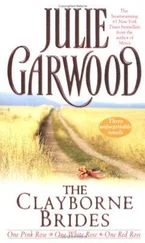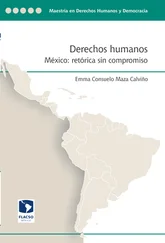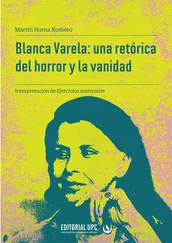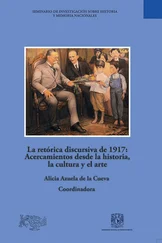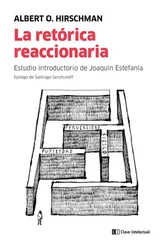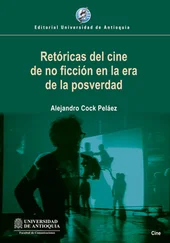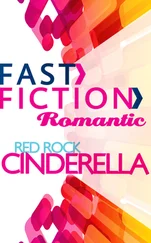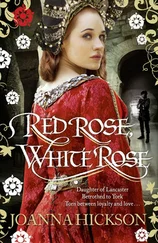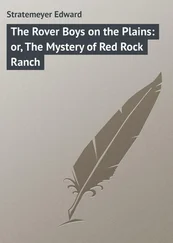Sin embargo, apuntar que el cambio de Uribe a Santos fue solo de estilo no desconoce las rupturas generadas en la relación entre expresidente y presidente, desde el inicio del primer mandato de Santos. Por el contrario, se trató de una controversial escisión que ocupó la atención de los medios y de la sociedad en general, quienes lo percibieron como una “pelea” entre dos figuras políticas aliadas en el pasado, pero enfrentadas entre odios, acusaciones y traiciones (Dávila Hoyos, 2014). Este distanciamiento se fue agudizando de manera creciente hasta convertir al expresidente Uribe en el principal contradictor del presidente Santos. La oposición fue realizada sobre todo utilizando la importante influencia de Uribe en el estamento militar, en algunos medios de comunicación y en las redes sociales15.
Enseguida se presentan los principales focos de distanciamiento que marcaron la agenda política durante el primer bienio de la administración Santos:
1 El nombramiento de ministros antiuribistas en las carteras de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras. Este último funcionario, según la indagación periodística de Dávila Hoyos (2014), estaba destinado al Ministerio de Defensa, pero Uribe presionó para impedirlo, por considerarlo su adversario político y alegar riesgos a su propia seguridad.
2 El restablecimiento de relaciones bilaterales con Ecuador y Venezuela, con cuyos presidentes, Rafael Correa y Hugo Chávez, respectivamente, Uribe sostuvo fuertes disputas políticas y crisis diplomáticas en torno al antiterrorismo estadounidense y a los modelos de socialismo desarrollados en esos países. El episodio de mayor tensión se vivió en 2008, tras la invasión y el bombardeo de tropas colombianas en territorio ecuatoriano de frontera, en un operativo de contraguerrilla en el que fue asesinado alias Raúl Reyes, miembro de la cúpula de las FARC-EP. Correa y Chávez rompieron relaciones diplomáticas con Colombia, militarizaron sus fronteras y denunciaron pública y judicialmente a Uribe y a Santos (en su función todavía de Ministro de Defensa). Santos restableció las relaciones el mismo mes de su posesión presidencial, en agosto de 2010.
3 El restablecimiento de relaciones con la Corte Suprema de Justicia, tras las tensiones generadas con el expresidente Uribe en torno a temas como la dudosa objetividad de las ternas propuestas por él para elecciones de fiscal general de la nación y la deslegitimación de su reelección presidencial por acusaciones de corrupción.
4 El reconocimiento del conflicto, a través de la ley de víctimas y restitución de tierras (Ministerio de Justicia y del Derecho, Ley 1448 de 2011), que contradijo la tesis de la amenaza terrorista en Colombia y retomó la denominación de conflicto armado interno, según los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales (CICR, 2008).
5 La promulgación del Marco Jurídico para la Paz, un acto legislativo que autoriza mecanismos de justicia transicional y penas alternativas en eventuales procesos de paz con grupos armados ilegales (Congreso de Colombia, Acto Legislativo 01, 31 de julio de 2012). Para Uribe se trata de una ley que garantiza impunidad y genera amnistías para delitos de lesa humanidad (diario El Espectador en línea, 4 de junio de 2012).
6 Los acercamientos con las FARC-EP para un nuevo proceso de paz. Desde marzo de 2012, Santos coordinó secretamente acercamientos exploratorios con esta guerrilla para buscar la paz a través de diálogos en medio de la confrontación armada (Santos, 2014). Cuando esta información se filtró en los medios de comunicación, Uribe denunció sus intenciones por medio de las redes sociales y criticó que se pensara dialogar con un grupo terrorista, en vez de terminar de someterlo militarmente o de exigirle una desmovilización. La gestión de un nuevo proceso de paz significó el final de la tesis del fin del fin, pues implicó reconocer que la guerrilla no estaba a punto de ser exterminada, y que era necesario reconocerla como adversario político.
Durante el primer bienio de su mandato presidencial, que va hasta finales de agosto de 2012, cuando Santos anunció el inicio del proceso de paz, se fue profundizando el distanciamiento con el discurso uribista. El lento desgaste del discurso del fin del fin de las FARC-EP, esto es, el final del fin del fin, hace parte de ese distanciamiento. En ese fenómeno político, la tensión entre continuidad y ruptura con las visiones antiterroristas y con el triunfalismo militarista de la Seguridad Democrática fue resuelta mediante diversos recursos, modos y funciones retóricas en torno a la victoria de cada bando.
La inercia del conflicto armado interno
En la coyuntura histórica en que Santos asume por primera vez la presidencia, el conflicto con la guerrilla de las FARC-EP había llegado a un momento en el que los actores involucrados sostendrían, sin doblegarse, la dirección y el sentido de sus acciones, tanto bélicas como políticas. Esa resistencia a cambiar de posición, aun bajo la influencia de condiciones externas para cada bando, hacía que la esperada claudicación de la guerrilla se prolongara indefinidamente bajo la promesa gubernamental del fin del fin, y que la confrontación se hallara en un punto en el que no cambiaría su estado ni su orientación, sino solo su intensidad y concentración geográfica. Haciendo la analogía con un concepto común de la física mecánica, esta coyuntura se puede entender como la inercia del conflicto armado interno.
La resistencia a cambiar de estado o la fuerza de inercia de los actores del conflicto en 2010, caracteriza la etapa final de la Seguridad Democrática uribista y el inicio de la Seguridad para la Prosperidad del gobierno Santos. Guerrilla y Gobierno giraban sobre el mismo eje del belicismo como respuesta y el tratamiento del conflicto social en el país. El momento de inercia no dependía, pues, tanto de las fuerzas externas que oponían entre sí los enemigos, sino de las fuerzas internas en cada grupo armado y de los posicionamientos de los ejes que los hacían rotar alrededor de las mismas motivaciones y justificaciones para el sostenimiento de la guerra.
Para el país, el conflicto avanzaba hacia la victoria militar de uno de los dos bandos, bajo la presión de las tácticas militares y la inversión económica, factores que construían una guerra cada vez más especializada, pero también más prolongada. Una vez que el discurso de la Seguridad Democrática logró instalar el imaginario del fin del fin, la continuidad de esa política se construyó bajo la inminencia del éxito final, lo cual justificaría la reelección del expresidente Uribe y la elección de Santos como una especie de “Uribe III”, que garantizaría un tratamiento idéntico del conflicto.
No obstante, las condiciones sociopolíticas internas y externas en 2010 hacían inviable esa pretendida continuidad: la crisis económica mundial, que presionó la limitación del gasto militar (Ferrari, 2008) y las críticas internacionales a la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en Colombia (Human Rights Watch, 2010; ONU, 2010) fueron dos aspectos que hicieron contrapeso a la Seguridad Democrática. No fue menor, además, el cambio presidencial en Estados Unidos; con la salida de George W. Bush (2001-2008) y la llegada de Barack Obama (desde 2009), la guerra antiterrorista se quedaba sin su mayor promotor, y, por tanto, los recursos económicos para el conflicto colombiano resultaban menos abundantes (Hernández, en Medina, 2010, págs. 242-243).
En 2010 la Política de Seguridad Democrática enfrentaba su último periodo, caracterizado por Ávila (2013) como un momento de reestructuración y reacomodamiento estratégico, tanto de las FARC-EP como de la fuerza pública. Según el mismo autor, el mayor golpe recibido por la guerrilla durante el periodo 2010-2012 no fue tanto el asesinato de dos miembros de su cúpula (alias Jorge Briceño y alias Alfonso Cano)16, sino la pérdida de sus posiciones en el centro del país, región donde venían logrando asentarse y cercar ciudades capitales desde 2002, entre ellas, Bogotá. En la misma perspectiva de la territorialidad de la guerra, Granada et al. (2009, págs. 88-89) utilizan la expresión de marginalización del conflicto para caracterizar el periodo final de la Seguridad Democrática uribista:
Читать дальше