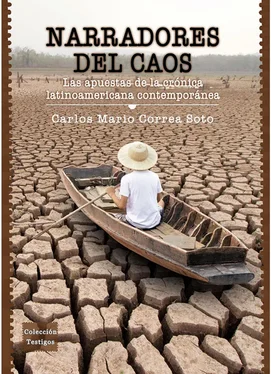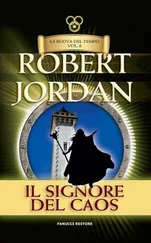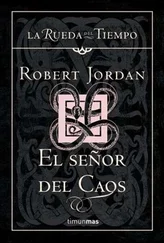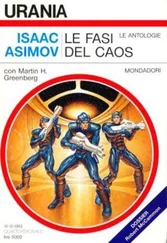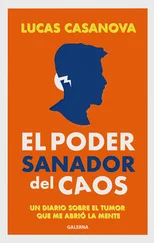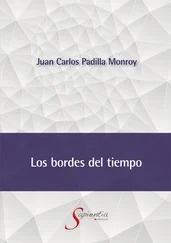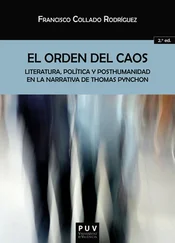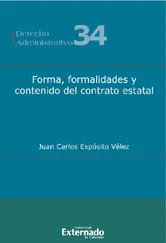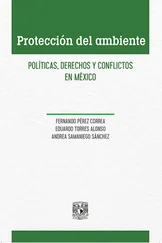Carlos Mario Correa Soto - Narradores del caos
Здесь есть возможность читать онлайн «Carlos Mario Correa Soto - Narradores del caos» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Narradores del caos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Narradores del caos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Narradores del caos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Narradores del caos — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Narradores del caos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Guerriero, Navia, Licitra y el propio Alarcón, igual que casi todos sus colegas, trabajan como freelance (o de frilanceros en el argot latinoamericano).
Entre los freelance , uno de los más “lanzados” y temerarios ha sido, a nuestro juicio, el chileno Juan Pablo Meneses, quien en esta condición ha realizado su trabajo como cronista viajero por medio mundo y cataloga a sus colegas en estos avatares como miembros de un “escuálido batallón”.
Las quejas de Meneses acobardan, como él mismo lo reconoce, a los periodistas cansados de las rutinas en las redacciones diarias y a los estudiantes de periodismo que desean –vislumbrando una nueva vida– iniciarse de cronistas en el ajetreo de los freelance . Les indica, sin rodeos: en este negocio se paga poco, mal y tarde. No hay contrato fijo, se vive de lo que se produce (“con el terrible peligro de mercantilizar tu vida”); se trabaja sin horarios y eso equivale, finalmente, a estar todo el tiempo conectado.
Las lamentaciones de Meneses por el trabajo como cronista freelance terminan por salir de su boca y regarse como espuma de cerveza:
Les advierto que no sólo van a tener que escribir y viajar (los dos grandes amores del periodista), sino que deberán aprender a buscar temas, producir historias, vender artículos, financiar reportajes, negociar una buena paga, y además cobrarla. Y para cobrarla no sólo deberán tener paciencia (algunos, especialmente en Latinoamérica, llegan a tardar más de un año en cancelarte), sino que también deben tener una adecuada cuenta de banco, facturas internacionales (el freelance suele trabajar para varios países) y hasta un código Swift para los reembolsos en otras monedas.
Les recuerdo que todas esas actividades juntas (las periodísticas y administrativas), las deberán hacer por lo menos una vez a la semana: no hay en toda habla hispana un medio que te pague un trabajo con lo suficiente para vivir un mes. Les agrego que la mayoría de la gente trabaja con horario de oficina, así que por las tardes se sentirán solos. Que las cuentas llegan cada 30 días, y que no te esperan. Les digo que en muchos casos serán tratados con la óptica del inmigrante ilegal: si no te gusta, te jodes.
[…] El periodista independiente no tiene jefe, y tienes muchos a la vez. Es dueño de su tiempo, y es esclavo del reloj. Es el mercenario pragmático, y es un romántico sin remedio. Es un afortunado que tiene tiempo para viajar, y es la carne de cañón que tenemos para las emergencias. Es libre, y está atrapado (2006: 64-65).
Pero bien sea como “Nuevos cronistas de Indias” o como “Nuevos indios de la crónica”, unos y otros son responsables, eso sí, de la buena salud que ahora tiene este tipo de escritura en el territorio latinoamericano. Un suelo feraz al que se aferran con finas raíces y donde comienzan a crear una escuela a través de fogosos aprendices de cronistas.
Este es el caso de Colombia –que es el que más conocemos– donde los estudiantes reporteros de los programas universitarios de Comunicación Social y/o Periodismo investigan, escriben y divulgan en medios impresos y digitales que les sirven como laboratorios de práctica, un tipo de crónicas que llevan en su sangre el mismo factor Rh+ (erre hache positivo) de la narrativa periodística de los “Nuevos cronistas de Indias”.
También es sobresaliente el caso del semillero de cronistas hispanoamericanos que se ha formado y fortalecido con los talleres y cursos –en las modalidades presencial y virtual– de la Escuela Móvil de Periodismo Portátil (EPP), 10fundada en 2009 por Juan Pablo Meneses. Lo cual es muy paradójico si se considera el sartal de reproches que este cronista –su principal tutor y maestro– le hizo renglones atrás al trabajo a destajo que tanto él como sus colegas tienen que hacer para sobrevivir. Pero su labor pedagógica y de promoción de nuevos cronistas –muchos de ellos menores de treinta y cinco años– tiene respaldo en las estadísticas que dan cuenta de la relación con alumnos conectados desde treinta países diferentes y quienes, con mayor o menor suerte, venden y publican sus historias en revistas, libros y blogs de crónicas internacionales.
Si para Susana Rotker la crónica fue el laboratorio de ensayo del “estilo” de los escritores modernistas –quienes en este contexto vienen a ser los abuelos de los “Nuevos cronistas de Indias”–, “el lugar del nacimiento y transformación de la escritura, el espacio de difusión y contagio de una sensibilidad y de una forma de entender lo literario que tiene que ver con la belleza, con la selección consciente del lenguaje” (2005: 108), para los estudiantes reporteros y para los cronistas portátiles la crónica viene a ser ahora la gimnasia donde logran una talla, una sensibilidad y una identificación propias como informadores que no solo tienen el reto de contar lo que pasa sino, ante todo, de brindar hallazgos y conocimientos sobre una sociedad mestiza y compleja como la naturaleza misma del género narrativo en el que se prueban, género que fue definido por el maestro Juan Villoro con un calificativo tan perspicaz como turbador: el ornitorrinco 11de la prosa.
El debate crónico sobre un género orillero
En su libro El estilo del periodista el español Álex Grijelmo señala que la crónica periodística toma elementos de la noticia, del reportaje y del análisis. Pero se distingue de la noticia “porque incluye una visión personal del autor”, y advierte que además en la crónica hay que “interpretar siempre”, aunque “con fundamento, sin juicios aventurados y además de una manera muy vinculada a la información” (2006: 88). Así que el tinte personal del autor, si bien refuerza las posibilidades de exploración estilística y discursiva del relato, conlleva limitaciones puesto que exhortado a informar interpretando o a interpretar informando, el cronista caminará siempre sobre el fuego con los pies descalzos, exponiéndose a pasar del comentario a la opinión.
El intento de definir el carácter y la función de la crónica –algo que tal vez resulta infructuoso dada su condición de criatura ignota, portentosa y escurridiza, como nos la describe Villoro– nos lleva a considerar los estudios de la profesora Linda Egan 12sobre los libros periodísticos de Carlos Monsiváis (1938-2010), a quien consideramos como uno los principales padres fundadores del periodismo narrativo latinoamericano del siglo xxi, junto a los también mexicanos Elena Poniatowska (1932) y Vicente Leñero (1933); los colombianos Gabriel García Márquez (1927-2014) y Germán Castro Caycedo (1940); y los argentinos Roberto Arlt (1900-1942), Rodolfo Walsh (1927-1977) y Tomás Eloy Martínez (1934-2010).
La crónica contemporánea –expone la profesora Egan– es “el reportaje narrado con imaginación” y tiene una forma híbrida cuya identidad genérica se ha de encontrar en la manera en que su función y su forma persiguen sus metas inseparablemente. Por una parte, la crónica reclama ser un género-verdad que pertenece al campo del periodismo. Al mismo tiempo, el uso ostentoso que hace de la técnica narrativa la alinea con el terreno de la escritura creadora (2008: 27, 141).
Egan señala que esa mezcla de modos –de no-ficción y de ficción– es la fuente de una fascinación duradera que ha conservado su esencia desde la Antigüedad clásica y ha hecho de ella la progenitora de toda la literatura americana. No obstante, desde el principio del siglo XIX, “la Academia occidental erigió una barricada arbitraria entre funcionalidad y forma, y esta jugada lanzó a la crónica de los tiempos modernos a un limbo ontológico y crítico” (2008: 141).
La crónica –acepta la profesora– es interdisciplinaria y compleja, pero considera que confinarla a su especificidad genérica 13“es potencialmente liberarla de la amplia desatención a la que la relega la comunidad de críticos”. En primer lugar, destaca que en cuanto a la forma, la crónica, “pone en claro que le gusta adornar su reportaje con el lenguaje en boga de la narrativa” 14(2008: 149).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Narradores del caos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Narradores del caos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Narradores del caos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.