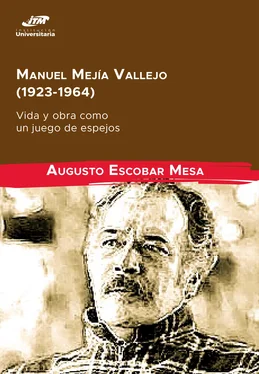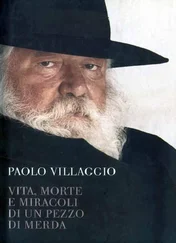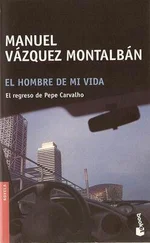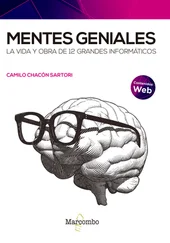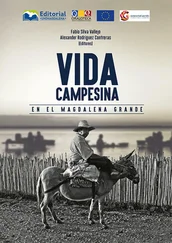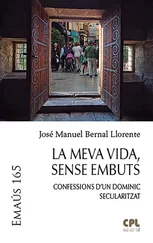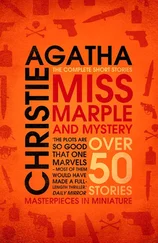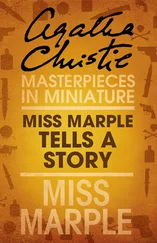Hay temas reiterados que van y vienen en la obra de Mejía, unos por ser caros a él y otros por sus efectos devastadores, como el abandono institucional del campo y los pueblos, la siempre y profunda desigualdad social, la avidez desmesurada de unos pocos, la irracional confrontación ideológica, la insensibilidad de un parte del clero, las múltiples violencias que afectan siempre a las mayorías silenciosas, la muerte vestida de muchas maneras, el machismo exacerbado, la necesidad de distinguirse de los otros, etc. A su vez, existen en lo más íntimo voces y presencias de seres queridos o no del pasado, gritos de muerte, el ruido de cascos de caballos o aguaceros en la noche, voces de familiares o ríos crecidos que se salen de su cauce o llamas que todo lo consumen. Pero algunas de las imágenes íntimas que más prevalecen son: el sonido de la barbera Corneta cuando su padre se rasuraba, su olor acompañado de «su voz generosa a veces monosilábica y su manera de mirar tras unas cejas tupidas que le invadían la mirada» (Mejía V., 1985, p. 13).
Mejía se formó en medio de ese universo social y vegetal que abarcaba la enorme hacienda familiar, a la que le fue siempre fiel en el recuerdo, porque nunca se separó de ese espacio, ni siquiera cuando fue periodista en Venezuela y Centroamérica, ya que, en sus reportajes y periodismo investigativo siempre afloraban aquellas imágenes del suroeste. Los nuevos paisajes naturales de otras partes de América le sirvieron para compararlos con los de su infancia y rememorarlos con nostalgia o para apreciar la singularidad de los que tenía enfrente. De niño, Mejía aprovechó y vivió con intensidad los distintos paisajes de la finca que cubrían todos los climas y terrenos, desde pastos para ganado hasta las faldas labrantías y montes, pasando por rastrojales, sementeras de cultivos, zonas de bosques con los más variados tipos de árboles de aserrío, altas montañas desde donde se dominaban distintos horizontes. Aun cuando su padre heredó del abuelo una hacienda inmensa, rica en recursos de toda especie y dispuso de centenas de trabajadores a su servicio, nunca hizo alarde de esas posesiones ni se sintió superior a nadie por «el hecho de tener más dinero que la mayoría de sus paisanos»; tampoco lo hicieron sus hijos, que se levantaron «a la sombra de las cosas sencillas» como los tiempos de siembra, cosecha y recolección o el continuo sucederse de inviernos prolongados o intensos veranos, los espectaculares arreboles a la hora del crepúsculo y sol de los venados (Escobar, 1997, p. 166). «Nos entusiasmaba —afirma— el paisaje abrupto, un paisaje macho, que necesitaba el desafío y el hombre que lo desafiara permanentemente» (Mejía V., 1985, pp. 15-16).
De ese entorno singular, Mejía y sus hermanos y hermanas aprendieron el primer alfabeto y a nombrarlo todo. Al respecto, agrega: «esto sería una seudo poesía que sonaría imperdonable si no estuviera respaldada por una vigencia real» (Escobar, 1997, p. 166). El hombre y el medio son para Mejía dos realidades inseparables. Pocos como él se han nutrido tanto de la geografía natural y de las gentes de ese medio que han determinado una visión particular del mundo en él. Recuerdos van y vienen por sus obras de esas espléndidas montañas de Antioquia y del bravo río San Juan arrastrando su casa en medio de la tempestad —plasmado en La casa de las dos palmas —, ligados con su nacimiento otra noche de tormenta en ese mismo sitio encañonado. La reconstrucción de la casa loma arriba llevó al joven Mejía a seguir añorando en las mañanas y en las tardes el sonar de las aguas impetuosas de ríos tormentosos. Como la hacienda atravesaba territorios de comunidades indígenas de los emberas y chamíes, Mejía niño se sorprendió cuando veía que su padre podía comunicarse con algunos nativos porque
No sabía que existiera un idioma distinto al que mamé de pequeño. Este idioma me daba a entender que había otros asuntos más allá de los que conocía, caminos que seguramente me arrastrarían más allá de nuestra propia tierra y que algún día, ya hombre, vendría la tarea de desafiarlos, no sé si para ganar o para una infinita derrota. [Y esos…] caminos me mostraron en gran parte la vida. (Mejía V., 1985, p. 16)
Mejía inició sus estudios en una escuela construida en predios de la hacienda, dirigida por dos institutrices contratadas por su padre, Carolina e Inés Echeverri 33. A aquella escuela iban tanto los hijos y familiares de los Mejía como los hijos de los peones de la hacienda. La vida del campo y los aprendizajes primeros eran la perspectiva de mundo que se tenía: mundo cerrado, único, apacible. Así creció Mejía creyendo que
No había más para aprender que lo que nos enseñaba nuestra institutriz, y que la vida era para vivirla en la tierra, buenamente, con la oración de la mañana, el trabajo del día y el descanso de la noche. Apenas si conocíamos la vida sin gracia en el pueblo. (TEN, p. 46)
Mejía cursó los últimos años de la primaria y comienzos de secundaria en el municipio de Jardín. Allí, al contacto con nuevos amigos y en otro ambiente, el pueblerino, el preadolescente empezó a cuestionar por primera vez lo elemental y amable de la vida rural y pasó a descubrir otras realidades que la nueva vida imponía, la «Tierra Prometida». «Un día —dice el protagonista de La tierra éramos nosotros — supimos que más allá de donde alcanzaba nuestra vista había caminos abiertos, cosas bellas que no conocíamos. Entonces empezó nuestra imaginación a labrar caminos desordenados» (p. 46). Quedarse allí implicaba lo que diría un personaje de Cien años de soledad : «aquí nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia» (p. 19) 34. Y ese universo insospechado obligaba a la búsqueda y al viaje sin regreso porque la tierra, como en los personajes campesinos de Rulfo, ya no era de ellos, sino que había que emprender el camino del exilio forzado 35. Ahora, como afirma el protagonista de TEN: «solo quedan recuerdos que flotan sobre las ruinas de lo que fue la herencia» (p. 36), la misma que al perderse deja náufragos a todos, en particular al joven Mejía, porque esa tierra que tanto amó no será ya igual ni en la realidad ni en la imaginación.
Como dice su alter-ego de TEN: «¡Qué distinto todo! La tierra éramos nosotros. Nos fuimos» (p. 36). De ahí su profunda frustración cuando regresó a la hacienda pocos años después de haberla dejado a los trece años y fue testigo de la entrega obligada a otros dueños; este fue un desengaño de lo que observaba en el presente y en nada se parecía al tiempo pasado vivido en aquel paisaje. De ahí surgen sentimientos encontrados en TEN: nostalgia, idealización, contrariedad, desilusión. El proceso de escritura de TEN no será otra cosa que su despedida definitiva de los seres y la geografía que tanto quiso y la nostalgia que vendrá luego. No hay hechos significativos que alteren la vida bucólica y tranquila que llevaba el niño Mejía, tanto en la hacienda como en el pueblo de Jardín, salvo el encuentro en la finca con los cuenteros, trovadores, músicos y decimeros, que serían los artífices de su aventura por mundos inmediatos e imaginarios, recreados tanto en la narrativa como en la poesía, este último género tardío en la producción del escritor 36. Si bien el niño se inició en las historias y biografías que su madre y tías leían y contaban, las historias que más impactaban y llegaban eran los relatos casi siempre improvisados que protagonizaban los juglares del campo. Ese universo donde no había frontera entre la realidad real y la ficción fue el que le abrió la puerta a la escritura y alimentó su imaginario.
A la imagen de ríos que se desbarrancan en tiempos de crudos inviernos, se une la de las noches en las que se escuchaba el galopar de alazanes solitarios que el niño Mejía asociaba con movimientos de caballos fantasmas que cruzaban calles y puentes a medianoche. O el resonar de gritos desgarrados de la legendaria Llorona después de haber ahogado a su hijo, nacido después de una visita que le hizo el diablo disfrazado de cristiano, según la leyenda, por lo cual su condena es ir buscándolo eternamente por todos los ríos del mundo. Estas historias eran las que le contaban su madre, los mayordomos o peones de su casa, que no hacían más que azuzar una imaginación predispuesta a nunca más olvidar. Así lo admite Mejía:
Читать дальше