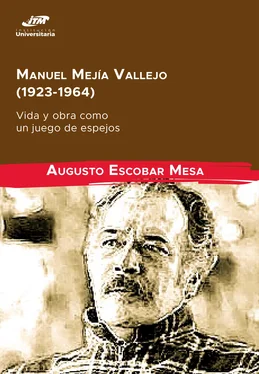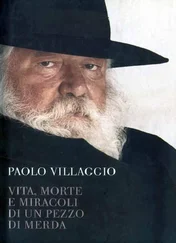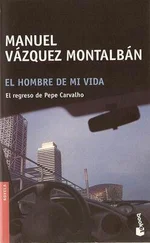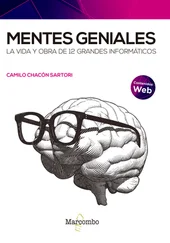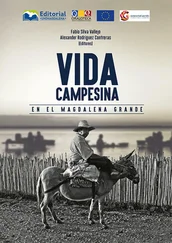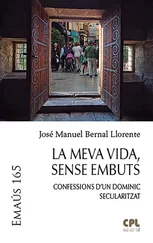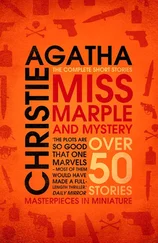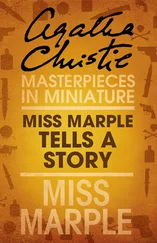Su padre fue Alfonso Mejía Montoya, rico hacendado y dueño de grandes extensiones de tierra heredadas, hombre emprendedor, de recio carácter y laborioso, y su madre, Rosana Vallejo, mujer de dotes excepcionales por la sensibilidad y solidaridad manifiesta en todos sus actos: educadora nata, artista expresiva y natural, experta ceramista hasta el final de sus días (Mejía V., 1973). Rosana 27estudió en un colegio de religiosas en Jericó y luego en el Internado Francés de Medellín. Uno de sus aprendizajes fue la pintura sobre lienzo, porcelana y arcilla que luego perfeccionaría. Fue reina de los Juegos Florales de Jericó en 1914. Para Mejía, su madre
Era superior en cualquier cosa que imagináramos. Siempre estuvo en las buenas y en las malas. Era una mujer fuerte, como esas mujeres del Antiguo Testamento, llena de bondad. Tenía todas las virtudes y un concepto especial de las cosas, de la vida y del mundo que la rodeaba, no parroquiana, a pesar de ser muy de allá, muy de su gente, muy familiar de sus familiares. Era una amiga y madre extraordinaria hasta el último instante […] Ella estaba más allá del ancho río, pero con los pies acá en la tierra. Recuerdo que cuando llegaban a la casa los nietos y bisnietos, ella, a los ochenta años, les enseñaba francés. Murió con toda lucidez. Entonces ese punto de referencia de mi madre, muy vital, me ha servido para definir lo que puede ser la mujer ideal. Así como ella, hay en cambio otras mujeres que fueron víctimas, arrasadas por esa crueldad que ejercían las costumbres o en los textos ñatos que leían o en las prédicas que escuchábamos de los curas […] A los ochenta y cuatro años, ella, en vísperas de olvidar su deber de seguir respirando, hacía figuras en cerámica y pintaba sobre el barro cocido lo amable de la vida: pájaros, helechos, flores, mariposas […] A los ochenta años ganó un premio. Hacía cosas muy lindas, con una paciencia y un aire de eternidad. (Mejía V., 1985, p. 76; en Escobar, 1997, pp. 173-174)
Manuel Mejía, el quinto de una familia de once 28, volvió a nacer veintidós años después en su La tierra éramos nosotros , a las orillas del encañonado y turbulento río San Juan, mismo lugar del nacimiento de su abuelo y en una casa hecha por su bisabuelo, reconstruida luego por el abuelo y después por su padre, porque el río se la llevaba en ocasiones. Será esta una de las tantas historias contadas en La casa de las dos palmas . Mejía Vallejo se imposta en Bernardo 29, el joven protagonista de La tierra éramos nosotros y renace con él, igual que con su padre y abuelos como si todos fueran uno: «en una noche como esta nací yo. Mi vida fue una tormenta» (p. 22). Estas palabras son atribuidas por el protagonista de La tierra éramos nosotros a su abuelo, pero de una manera u otra Mejía se las apropia porque siente que su vida ha sido y será distinta a la mayoría; no en vano pone en boca de su abuelo: «mi nieto hará época como este huracán que se avecina» (p. 22). Frase premonitoria porque avizora el futuro prometedor del escritor.
En esta parte inicial de la biografía, las referencias frecuentes a La tierra éramos nosotros obedecen justo al carácter autobiográfico de la misma, tal como el mismo escritor lo reconoce. La casa de la gran hacienda ubicada en la zona rural de Jardín tiene la particularidad de que allí el sol salía tarde y se ocultaba temprano, por estar ubicada en un pequeño valle rodeada por altas montañas. Es un paisaje singular que despierta una gran sensibilidad en el niño y luego en el adolescente por su clima, paisaje espectacular y el riesgo de que en el momento menos esperado las lluvias de las altas montañas se vengan abajo con la fuerza de un ciclón, que arrastra todo a su paso. Desde niño, Mejía (1990) se acostumbró «a vivir en peligro», atento «al paso de los días y a la llegada de las noches, casi siempre con inmensas tempestades en el cielo» (p. 75). Al contemplar aquellos parajes abruptos, estrechos y viriles que parecían despeñarse a cada momento, el joven Mejía experimentaba, a la vez que temor y provocación, placer constante. Así describe su ánimo a los 20 años: «un algo indescifrable invade al hombre de estas tierras que lo retan permanentemente. Y el habitante acepta el desafío, y comienza entonces la lucha que nunca acaba» (TEN, p. 51). Este reto se convertirá en decálogo de vida, motivo de interrogación permanente y razón de ser en el mundo. Recién pasada la adolescencia, Mejía describía uno de esos ríos que bajan de las montañas labrando su cauce. Lo hizo con una tal plasticidad como si estuviera dibujando el movimiento de la naturaleza, anunciando el dibujante que sería luego:
A lado y lado del río se alzan enormes moles con rocas superpuestas que dan la impresión de murallas construidas por los indios. Amplias grietas se interponen entre roca y roca por donde asoman plantas que florecen de rojo. Musgos, palmas, helechos y enredaderas se aferran de piedras y arbustos. Los cactus, espectros solitarios en continua súplica, extienden sus brazos orantes […] Las hondonadas ribereñas parecen cavernas que labrara el río en su desesperado buscar el Cauca de aguas turbias [… que] choca con los barrancos que no pueden acostumbrarse a su empuje […] Poco más abajo, con escándalo de loco, se mete por lo más hondo de la encrucijada bregando por partir en dos la tierra. (TEN, p. 48)
Esas cañadas azarosas llenas de abismos y ríos encuevados entre las cordilleras andinas eran propicias para incitar su imaginación y la de los cantores populares que nutrirán a la vez la suya. El asomo de espantos y almas solitarias, de seres desolados y sufrientes, se convirtió en motivo predilecto en los cuentos y narraciones de los narradores populares que impactaron al niño y adolescente Mejía, que habría de convertirlos luego en literatura. Hasta su viaje a Medellín a finales de los años treinta, las tradiciones populares de ambientes campesinos y pueblerinos, incluso en las barriadas de Medellín —el barrio Guayaquil en particular—, serían parte del nutrimento básico en su formación de escritor. La rica tradición del folclor antioqueño está plagada de fantasmas complacientes o atemorizantes, los mismos que salen por encima de los techos, en los callejones, debajo de los puentes, en los recodos de los caminos, y se llenan de nombres según los vicios o virtudes que los acompañan.
La formación personal inicial de Mejía tuvo las características de los hombres del campo: espontaneidad, observación aguda, profunda sensibilidad por el medio natural, oído atento al universo y sabiduría coloquial; además, se agrega lo heredado de su propia familia: autonomía, pensamiento liberal, entereza, curiosidad por el conocimiento, amor a las artes y a los libros. A la casa de los Mejía Vallejo llegaba a menudo la prensa y también los libros y la música. Una de las primeras vitrolas de la región se escuchó en la hacienda Pipintá. En las festividades, los sainetes y otro tipo de representaciones invadían los amplios espacios de la casa, que se convertían en escenarios propicios para el vuelo de la imaginación, que Mejía, mucho más tarde, volvería relato y poesía (Escobar, 1997, pp. 96-107).
Según el escritor Javier Echeverri 30, gran parte de la obra de Vargas Vila, escritor prohibido por la Iglesia, estaba en las bibliotecas de los abuelos de Mejía; también, obras de muchos otros escritores de todas partes, algunas de las cuales circulaban de modo clandestino 31. El afán de autonomía fue recibido por el joven Mejía de un padre que sería siempre una imagen significativa resaltada en pasajes de ciertos textos, particularmente, en TEN y en algunos personajes como el cura Barrios y el Hombre en El día señalado 32, y en Efrén Herreros, en La casa de las dos palmas . El espíritu de Mejía, además de estar abierto al mundo, mostraba el empuje y coraje de sus abuelos colonizadores que no escatimaron esfuerzo alguno para ir fundando pequeños pueblos en las cordilleras y al borde los de los ríos, fondas y empresas a la vera de los caminos. Ese espíritu fundador que exhibe el ímpetu de una cultura es lo que se llamó en su momento el «regionalismo antioqueño»,
Читать дальше