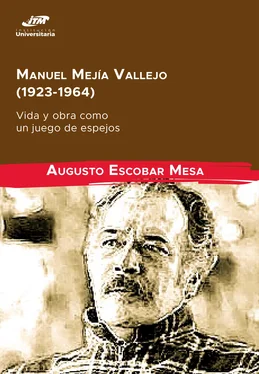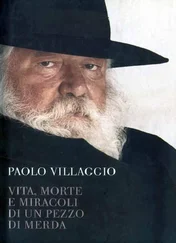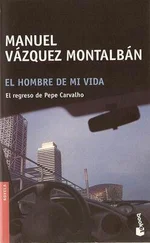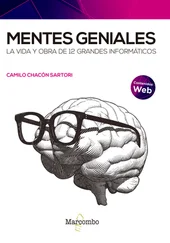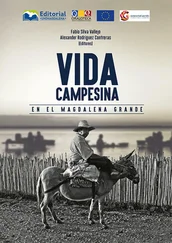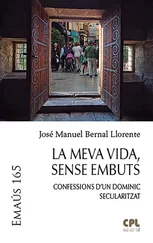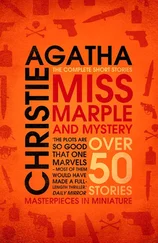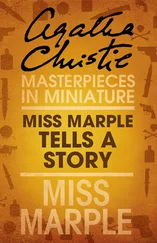Que ha sido mucho más que una actitud irracional de preponderancia política frente a otras partes del país. En contraste con la ausencia que se notó en Colombia de una madura conciencia nacional en lo económico, en lo político y en lo cultural, los antioqueños han desarrollado una gran conciencia de soberanía sobre sus propios recursos económicos, un gran sentido de independencia política y una enfática identificación con sus valores culturales, con sus tradiciones auténticas y con sus símbolos. (Escobar, 1997, p. 158)
A pesar de lo numerosa que era la familia, los Mejía Vallejo mantuvieron una estrecha unidad y participaron en las diversas actividades cotidianas de la casa y del campo bajo el dominio amable, ecuánime y a la vez riguroso de un padre que no prodigaba mimos a sus hijos porque eso, según su opinión, los debilitaba para la dura vida que les esperaba. Esa cierta dureza, afirma Mejía: «nos dio una fortaleza de carácter a todos» (p. 158). «Don Mejía», como llamaban al padre, enviaba a sus hijos a caballo, cuando eran apenas niños, por el correo o el periódico o por cualquier asunto al pueblo distante, al que se llegaba por trochas enmontadas, con la convicción de que volverían sanos y salvos. El padre les asignaba a todos los miembros de la familia faenas como recolectar los frutos de temporada, cuidar los animales, en especial los potros, participar en la roza y sembradíos. Así aprendieron las tareas del campo al lado de los peones de la hacienda, que eran muchos, sin discriminación alguna. Al respecto afirma Mejía:
Todos fuimos creciendo al influjo de las voces familiares y de las canciones de cuna; entre gentes sin complicaciones, rústicas, que eran nuestros iguales […] Aprendimos otros caminos entre el boscaje, descubrimos frutos de sabores ignorados. Ya íbamos conociendo la vida […] Pero aun, unidos, vivíamos vidas iguales. (TEN, pp. 45, 46)
Igual que su padre, sus abuelos y bisabuelos tenían el perfil de personajes legendarios, colonizadores, aventureros, temerarios. «Don Vallejo», como llamaban al abuelo materno, fue un personaje reconocido en la región por su espíritu aventurero y «hombre culto y servicial de los amigos; su orgullo equivalía a su dignidad, aunque entendido de especial manera». «Su debilidad fueron las mujeres» y esto le hizo perder en parte su espíritu, mas no su «impulso emprendedor» (TEN, p. 27). De igual estirpe fue el bisabuelo que, en la opinión de Mejía,
Fue uno de los más tenaces colonizadores de estas tierras. Abrió caminos, tumbó montes, venció grandes obstáculos. Los indios que se adoptaron al nuevo régimen de vida lo llevaban en hombros hasta la casa que ochenta años atrás [hacia 1865] construyó en la ribera […] Esta tierra virgen fue cediendo a la civilización. En vez de pajarracos silvestres se vieron animales domésticos. Había ya un principio, pero aún faltaba mucho. Fue entonces cuando llegó mi abuelo, decidido a toda clase de trabajos y empresas […] Y puso en práctica su proyecto luego de una lucha titánica. (TEN, pp. 48, 49)
Nostalgia de una infancia mitificada
Pero, además de las fuentes nutricias observadas, ¿de dónde más proviene todo esa caudal elemental e intenso de imágenes de la naturaleza, esos sentimientos por una arcadia y paraíso perdido?; ¿de dónde tanta habilidad para captar los diversos registros del habla campesina, de sus tradiciones, de su imaginario? Y, a su vez, ¿de dónde tanto desarraigo, tanta imagen de muerte y de búsqueda desesperada de una identidad sin horizonte a la vista? Podría decirse que de un venero fructificado en el campo: la tradición oral popular antioqueña que se afincó definitivamente en el espíritu infantil de Mejía. Pocos son los escritores que en un momento dado no vuelven su mirada sobre una infancia que termina siendo toda una vida. A este propósito, razón tiene Osvaldo Soriano cuando afirma que «cada novela que escribo es una nueva vieja historia que me cuento a mí mismo para poblar las obsesiones del niño que yo jamás he dejado de ser» (Rondeau, 1985, p. 20; Rubiano, 2006, p. 30). La infancia de Mejía es un motivo recurrente en su obra, porque esta le brinda todas las satisfacciones posibles y alimenta su imaginario. En la infancia está el hombre y el resto es desentrañar secretos de esa infancia vivida que están escondidos en alguna parte.
Aunque en muchos escritores la frase «el hombre es lo que fue su infancia» es una verdad a puño por lo que ella significa para bien o para mal, en Mejía observamos que es reiterativo en el regreso a esa etapa, porque cree que en ella se gestó lo esencial de su vida y por eso se convierte en una estética del recuerdo cuando la enmarca con palabras. Algunos de sus cuentos y novelas testimonian los momentos de la edad primera: Bernardo en La tierra éramos nosotros ; los niños en los cuentos «El milagro» (1951), «El traje a cuadros» (1953), «Las manos en el rostro» (1959) y, en especial, el niño de la cabra, protagonista en Al pie de la ciudad ; también Lucía —que recuerda a la hermana del escritor muerta a los quince años— en La casa de las dos palamas ; José Miguel Pérez y Daniel, el hijo del enterrador, en El día señalado . Al respecto sostiene Mejía que
Volver sobre la familia es también una manera de volver sobre uno, porque está llena de desafíos a Dios y al diablo, llena de contradicciones; con las virtudes más acendradas y la locura también más exorbitada. Uno va a la infancia como quien va de paseo a un sitio conocido, a descubrir lo que no pudo ver en su momento. Eso me gusta porque es entrañable. (Escobar, 1997, p. 157)
Aún más, se diría que parte de la obra de Mejía es la búsqueda de lo que no pudo aprehender en aquella época primera, pero que le obsedió toda una vida, y las palabras apenas si rasguñaron tanta incertidumbre. Su primera novela muestra ese afán desesperado por saber algo de eso que no se dejaba asir, pero estaba allí. Los textos que le siguen ahondan en esos titubeos e interrogantes sobre la vida y la muerte, los dos ejes pendulares que sostienen todo y hacen más visceral el drama de vivir; mas no por eso se develan sus interrogantes, todo lo contrario, más se ocultan las respuestas que se intuyen. En razón a lo anterior, en el escritor la recuperación de ese pasado que lo mantiene en vilo se vuelve instinto y razón. A medida que avanza en años, se refugia más en los recuerdos que le generan tanta agonía y en los seres que marcaron su manera de ver la vida. Esto se observa en muchos de sus textos, incluso poemas, sobre todo, en su última novela, la nunca acabada Los invocados , suma de recuerdos y homenaje a los seres del pasado que portan como estigma un deje trágico, una postura escéptica y desgarrada ante el mundo.
Sin embargo, en medio de esa memoria lacerada, resalta aquello que fue grato: el sitio donde se hicieron hombres, los primeros amores, el inicio sexual al margen del marco parroquial, en fin, el sentimiento de estar descubriendo el mundo, porque como él afirma, «uno tiene que volver al principio para no desubicarse. Ese recuerdo le da a uno unidad y una línea de conducta» (p. 158). El regreso del joven Mejía por última vez a la hacienda familiar a finales de los años treinta es una invitación, aunque dolorosa, a recuperar la infancia perdida, a llenarse de nostalgia de un pasado nunca clausurado y, al contrario, cada vez más a la expectativa con el paso del tiempo. Así relata el momento de regreso:
Hace pocas semanas llegué, definitivamente. Parece como si siempre hubiera sido parroquiano de Cristo, confundido con el cura, el bobo, el zapatero, el sacristán. Pero dentro de esta calma grita un pasado, historia de cada hombre, agria novela inédita que rubricamos con la muerte. Esta tierra es la mía y a ella volví de hijo pródigo. Fue tan grande el deseo de triunfar, que en él se enredaron mis esfuerzos, nada sobró para lo práctico. Di muchas vueltas en el vacío. Las curvas de mi vivir pasivamente borrascoso fueron la recta hacia el fracaso. Hoy siento nostalgia de lo que pudo haber sido. Volveré a mi medio, porque soy un campesino. Comenzaré otra vida en ambiente de breña y río. No podemos ser prófugos de la tierra que nos vio nacer. (TEN, pp. 17, 18, 19)
Читать дальше