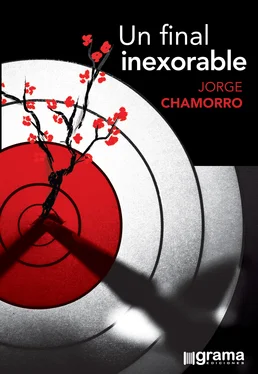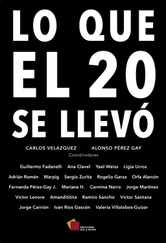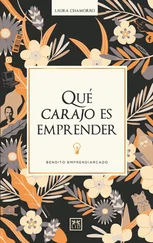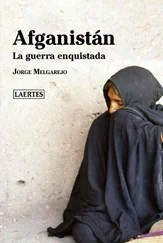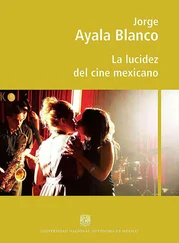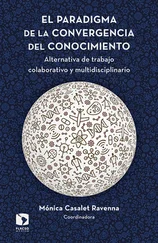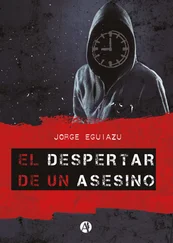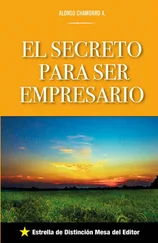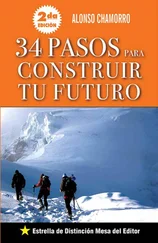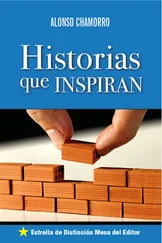Al final del análisis la fórmula del fantasma coincide con la fórmula de la pulsión. Enunciarlo así implica a mi entender el atravesamiento del fantasma. Pareciendo no conformarse con este planteo y buscando precisar lo particular de cada sujeto, Lacan dice finalmente que no se trata de un objeto “real”, e introduce ahora al objeto a como un objeto semblante de ser. Es decir, no como real sino como semblante. Necesita pasar más allá del fantasma y es allí que aparece el sinthome.
Usaremos ahora otra frase: “Soy mi síntoma”. Miller la propone como la fórmula del final del análisis. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el saber hacer con el síntoma? Entiendo que no es un problema de técnica, sino un problema de localización del ser en el síntoma.
¿Cuál es la diferencia entre “soy el síntoma” o “sé hacer con el síntoma”? Creo que Lacan sería más claro si la propuesta fuera la de considerar a “soy el síntoma” como el resultado de la idea de identificación con el síntoma. Pero notemos que si estoy identificado al síntoma es porque no soy el síntoma.
Vemos la diferencia entre plantearlo del lado del ser o del lado del tener. Se trataría de la ventaja de pensar el final de análisis no ya desde el “soy eso”, o sea por la localización del ser, sino al modo como Lacan lo piensa en el final de su enseñanza en tanto se tiene el síntoma, dada la localización de la letra en el síntoma. ¿Cuál es la diferencia que aporta tener un síntoma y no serlo? Ser el síntoma es un camino hacia la certeza de vivir.
Para cernir un poco más el final del análisis es necesario incluir al “deseo de saber”. En los tres o cuatro últimos capítulos del Curso El banquete de los analistas, Miller dedica bastante espacio a la problemática del ser. Recomiendo que lo lean porque eso tiene también que ver con el final del análisis. Nos encontramos allí con un concepto un tanto extraño que es el del deseo de saber. Dice que el deseo de saber es la formulación del deseo del analista, que la mejor forma del deseo del analista es el deseo de saber.
Vamos avanzando entonces sobre tres ejes: eje del Otro, eje del objeto y eje del saber. El primer punto que hay que distinguir es el de la diferencia entre saber y conocimiento. ¿Cuál es la diferencia más importante de este deseo de saber (o del saber en general) con el conocer? El saber es una problemática del significante, y el deseo de saber junta deseo con saber. Este deseo se separa de toda forma de insight o autoconocimiento.
El deseo de saber implica un esfuerzo constante de no realizar el fantasma del obsesivo, que implica conocerse, saber lo que quiere, saber por qué le pasan las cosas, y también por qué soñó lo que soñó. El obsesivo cree que todo tiene una razón y que para curarse debe descubrirla. No cree que la poesía es el camino. [Risas].
La interpretación del analista tiene que dirigirse a un lugar en donde el sujeto no se reconozca. El lugar de la interpretación es aquel en el cual el sujeto no se ve. Si el sujeto dice “tengo tal problema…”, y uno le subraya una palabra de esa zona donde el sujeto se ubica, si dice por ejemplo “…y lo que pasa es que me siento solo”, e insiste con “solo y solo y solo…” y el analista dice “¡eso!, ¡solo!”, la suya es una intervención inadecuada. Esa intervención implica afirmarlo en lo que él ve, y la intervención que buscamos no tiene que ser ratificante de lo que el sujeto ya ve sino que tiene que dividir.
En una primera entrevista es muy importante nos orientemos hacia donde el sujeto no nos espera. La intervención del analista tiene el estilo interpretativo del inconsciente. El inconsciente no explica, no anticipa por donde viene, irrumpe. Se supone que la intervención del analista también irrumpe y lo hace señalando un lugar que desconcierta, no diciendo algo que ratifica lo que ya sabemos.
Esto es lo que llamamos explorar la división. Pero esa división también hay que gestarla. No va a suceder que el sujeto absorba sin problema eso que le decimos, se trata de un cuerpo extraño a su reconocimiento. Al incluir ese dato extraño comenzamos un trabajo de movilización de todo su sistema identificatorio. Tengan en cuenta que con esa interpretación ustedes estarán poniendo un dato ajeno en el mundo del paciente y que eso alterará sus identificaciones. Para atravesar identificaciones primero hay que conmoverlas, no hacerles de espejo.
Es por este motivo que Lacan dice “cuídense de comprender”. Es lo que Lacan propone en el famoso cuadro de Holbein que está en la tapa del Seminario 11, donde los embajadores están junto a un objeto que se ubica en la parte inferior, un “ovni”, un algo no reconocido que cuando uno se va alejando se transforma y uno se ve mirado por ese objeto que no reconocía.
El objeto me mira y me interpela en ese lugar que es el lugar de la muerte en el cuadro de Holbein. La anamorfosis de la calavera encarna algo de la muerte y desde ahí interpreta el analista. Desde donde somos mirados, índice de la presencia del objeto a, es desde donde interviene el analista.
¿Cómo presentifica Lacan el objeto a mirada? Cuando un objeto que nos mira aparece en una lata de sardinas, en el medio del mar, o cuando aparece en un tipo en un bote, decimos: “Ese es el objeto a mirada”. Pero, ¿puede ser que la lata de sardinas me mire? Sí, efectivamente, me mira. ¿Saben por qué? Porque es el objeto extraño que no reconozco y que irrumpe en mi campo de modo equivalente a una alucinación verbal. O por ejemplo, estamos hablando en este salón y de repente cae del techo una enorme víbora: nos sentiríamos mirados por eso. Esa intrusión nos cambia el campo y nos determina con su presencia de mirada: en ese caso no son ojos que miran, se trata de una presencia que nos mira y nos interpela como un objeto extraño que irrumpe.
Si el objeto a mirada irrumpe, ustedes miran al sujeto y él tiene que estar desconcertado, angustiado o en pánico; si en cambio el sujeto está lo más tranquilo y dice “¡ay que linda latita!” [Risas], no es el objeto a mirada.
Si cuando ustedes intervienen el sujeto dice “muy interesante esto”, entonces la operación de la interpretación no se produjo. La operación de la interpretación es muy difícil de sostener con método y sistematicidad. El efecto de interpretación no se logra con facilidad. Siempre menciono la sensación que yo tenía frente a las interpretaciones de Pichon-Rivière. Cuando hablaba con él en la intimidad, ya fuera en un control o en una entrevista, yo sentía que nunca se podía hablar con él en serio. Su respuesta siempre retornaba desde otro lugar, me respondía otra cosa.
En una oportunidad le consulté por una paciente que me había llamado y me había dicho: “Mi hermano se tiró por la ventana”. ¿De qué piso?, pregunté. Ella tenía miedo de mirar para abajo y me llamó a mí. El sujeto se había tirado del sexto piso pero cuando fueron a ver no estaba… O sea, se tiró del sexto piso, se paró, abrió una puerta que daba a un living, entró, había un cumpleaños, dijo “feliz cumpleaños” y se fue a la casa [Risas]. En el control con Pichon-Rivière dijo: “¡Qué interesante!“. Comenzó a preguntar y a preguntar y a preguntar y al final se paró y dijo una sola cosa: “Incesto” [Risas]. Dijo “incesto” porque era en el sexto piso y eran dos hermanos [Risas]. Sí, era por eso, dijo “incesto” y bum, se terminó el encuentro. Andá y arreglate con lo que dijo y qué es y qué no es [Risas]. Pichon-Rivière era un sujeto muy de ese estilo. Habló en serio solo cuando habló de él y de la muerte.
Retomando la cuestión del saber recordemos entonces que el planteo es que el saber es opuesto al conocimiento, es un significante al que llamamos significante 2. En la enseñanza de Lacan el primer nombre del saber es el significante 2, que se distingue del significante amo, que es el S1. ¿Qué es lo que sabe el saber de este significante? Un saber no sabe nada, produce una articulación con este significante. Recuerden que hay dos movimientos: uno de anticipación y otro de retroacción. El significante 1 es siempre con otro. El significante 1 anticipa un S2, que es el del saber, y el S2 –saber– cae retroactivamente sobre el S1, cambiando el sentido.
Читать дальше